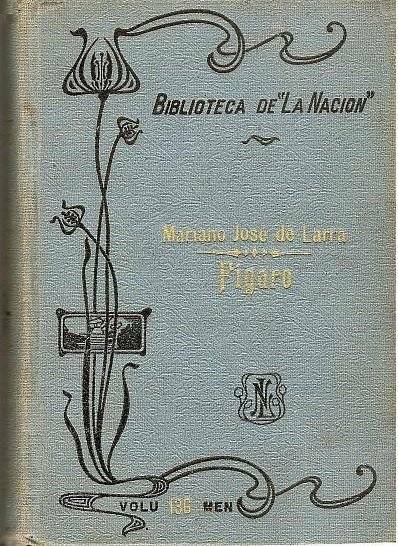
The Project Gutenberg EBook of Fígaro, by Mariano José de Larra
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
Title: Fígaro
(Artículos selectos)
Author: Mariano José de Larra
Release Date: March 7, 2010 [EBook #31541]
Language: Spanish
Character set encoding: ISO-8859-1
*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FÍGARO ***
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
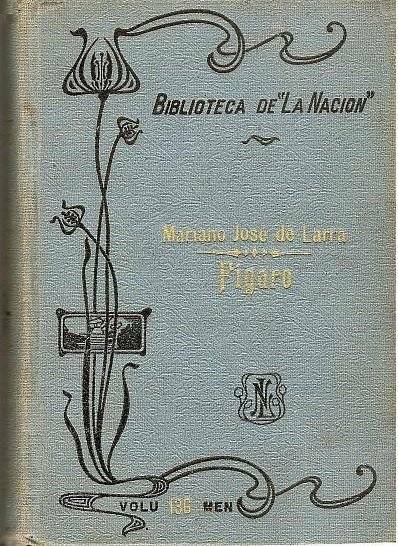
(ARTÍCULOS SELECTOS)
SEGUNDA EDICIÓN

BUENOS AIRES
1907
Imp. y estereotipia de La Nación.—Buenos Aires.
Don Mariano José de Larra
Nació don Mariano José de Larra en Madrid, el 24 de marzo de 1809, para ejercer grande y casi decisiva influencia en la literatura, y más que en la literatura en el periodismo de España y de todos los países del habla castellana,—entre los que está muy lejos de ser excepción el nuestro.
Desconocido en un principio por la crítica, fue desde el primer momento el mimado del público;—que no siempre deja de ser verdad lo de que tout Paris a plus d'esprit que M. de Voltaire. Y como era un escritor valiente, un ingenio agudo, un satírico acerbo y un observador de muchos quilates,—pese a la persecución de los gobiernos y las más mortales aún, mordeduras de la envidia, Larra se impuso en vida, llegó a ser gloria en muerte, y fue una vez más la sanción del soberano parecer del pueblo.
Durante su rápida cuanto fecunda carrera periodística, no tuvo competidores, y el mismo clásico e ingenuo Mesonero Romanos tuvo que ceder el paso al maestro—entonces,—y hoy desaparece en la penumbra de aquella gran sombra. Leer hoy los artículos de ambos, es recordar mañana exclusivamente a Fígaro.
Y, sin embargo, este hombre que a tales alturas intelectuales alcanzó, que sus artículos se leen ahora como si aún estuviera fresca la tinta con que fueron escritos; este hombre, cuyo escepticismo parece el resultado de larga y amarguísima experiencia; este hombre, cuyos artículos más insignificantes pueden todavía servir de inspiradores, si no de modelos,—murió cuando aún estaba por llegar a la madurez, antes de alcanzar los treinta años. Pero ¿por qué conjeturar lo que produciría, si basta y sobra con lo producido?
¡Y tanto como basta! Los más brillantes periodistas argentinos son hijos de Fígaro, si no en otra cosa, en la audacia para romper viejos lazos, derribar arcaicas supersticiones y rebelarse contra los antiguos e innocuos catecísmos.
Respecto de la presente edición, sólo añadiremos que se ha cuidado de seleccionar todo lo más fresco, todo lo más actual, que haya brotado del ingenio de Fígaro, de manera tal, que este libro parezca un periódico acabado de escribir por él... para mañana.
Figaro.—...Ennuyé de moi, dégoûté des autres... supérieur aux événements, loué par ceux-ci, blâmé par ceux-là; aidant au bon temps, supportant le mauvais; me moquant des sots, bravant les méchants... vous me voyez enfin...
Le comte.—Qui t'a donné une philosophie aussi gaie?
Figaro.—L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.
Beaumarchais
Le barbier de Séville, act. I.
Mucho tiempo hace que tenía yo vehementísimos deseos de escribir acerca de nuestro teatro, no precisamente porque más que otros le entienda, sino porque más que otros quisiera que llegasen todos a entenderle. Helo dejado siempre, porque dudaba las unas veces de que tuviésemos teatro, y las otras de que tuviese yo habilidad; cosas ambas a dos que creía necesarias para hablar de la una con la otra.
Otras dudillas tenía además: la primera, si me querrían oír; la segunda, si me querrían entender; la tercera, si habría quien me agradeciese mi cristiana intención, y el evidente riesgo en que claramente me pusiera de no gustar bastante a los unos y disgustar a los otros más de lo preciso.
En esta no interrumpida lucha de afectos y de ideas me hallaba, cuando uno de mis amigos (que algún nombre le he de dar) me quiso convencer, no sólo de que tenemos teatro, sino también de que tengo habilidad; más fácilmente hubiera creído lo primero que lo segundo, pero él me concluyó diciendo: que en lo de si tenemos teatro, yo era quien debía de decírselo al público; y en lo de si tengo habilidad para ello, que el público era quien me lo había de decir a mí. Acerca del miedo de que no me quieran oír, asegurome muy seriamente que no sería yo el primero que hablase sin ser oído, y que como en esto más se trataba de hablar que de escuchar, más preciso era yo que mi auditorio.
—Ridículo es hablar—me añadió—no habiendo quien oiga; pero todavía sería peor oír sin haber quien hable.
Acerca de si me querrían entender, me tranquilizó afirmándome que en los más no estaría el daño en que no quisiesen, sino en que no pudiesen. Y en lo del riesgo de gustar poco a unos y disgustar mucho a otros:
-¡Pardiez!—me dijo—que os embarazáis en casos de poca monta. Si hubieren cuantos escriben de pararse en esas bicocas, no veríamos tantos autores que viven de fastidiar a sus lectores; a más de quedaros siempre el simple recurso de disgustar a los unos y a los otros, dejándolos a todos iguales; y si os motejan de torpe, no os han de motejar de injusto.
Desvanecidas de esta manera mis dudas, quedábame aún que elegir un nombre muy desconocido que no fuese mío, por el cual supiese todo el mundo que era yo el que estos artículos escribía; porque esto de decir, yo soy fulano, tiene el inconveniente de ser claro, entenderlo todo el mundo y tener visos de pedante; y aunque uno lo sea, bueno es, y muy bueno, no parecerlo. Díjome el amigo que debía de llamarme Fígaro, nombre a la par sonoro y significativo de mis hazañas, porque aunque ni soy barbero, ni de Sevilla, soy, como si lo fuera, charlatán, enredador y curioso además, si los hay. Me llamo, pues, Fígaro; suelo hallarme en todas partes; tirando siempre de la manta y sacando a la luz del día defectillos leves de ignorantes y maliciosos; y por haber dado en la gracia de ser ingenuo y decir a todo trance mi sentir, me llaman por todas partes mordaz y satírico; todo porque no quiero imitar al vulgo de las gentes que, o no dicen lo que piensan, o piensan demasiado lo que dicen.
Paréceme que por hoy habré hecho lo bastante si me doy a conocer al público yo y mis intenciones. El teatro será uno de mis objetos principales, sin que por eso reconozca límites ni mojones determinados mi inocente malicia, y para que se vea que no soy tan satírico como dan en suponerlo; mil pequeñeces habrá que deje a un lado continuamente, y que muy de tarde en tarde haré entrar en la jurisdicción de mi crítica.
Con respecto, por ejemplo, a los actores, y sobre todo a los nuevos que nos van dando continuamente, y los cuales todos daría el público de buena gana por uno solo mediano, ya me guardaría yo muy bien de fundar sobre ellos una sola crítica contra nuestro ilustrado ayuntamiento. Acaso rija en los teatros la idea de aquel famoso general, de cuyo nombre no me acuerdo, si bien he de contar el lance que los actores, muchos, pero malos, me recuerdan.
Hallábase con su gente este general en su posición, y recibió aviso de que se acercaba a más andar el enemigo.
—Mi general—le dijo su edecán,—¡el enemigo!
—¿El enemigo, eh?—preguntó el general.—Déjele usted que se acerque.
—¡Señor, que ya se le ve!—dijo de allí a un rato el edecán.
—Cierto, ¡ya se le ve!
—¿Y qué hacemos, mi general?—añadió el edecán.
—Mire usted—contestó el general, como hombre resuelto,—mande usted que le tiren un cañonazo, veremos cómo lo toma.
—¿Un cañonazo, mi general?—dijo el edecán.—Están muy lejos aún.
—No importa, un cañonazo he dicho—repuso el general.
—Pero, señor—contestó el edecán despechado,—un cañonazo no alcanza.
—¿No alcanza?—interrumpió furioso el general con tono de hombre que desata la dificultad,—¿no alcanza un cañonazo?
—No, señor, no alcanza—dijo con firmeza el edecán.
—Pues bien—concluyó su excelencia,—que tiren dos.
Eso decimos por acá. Darle un actor malo al público a ver cómo lo toma. ¿No alcanza, no gusta? darle dos.
Menos diré, por consiguiente, que tanto los nuevos como los viejos creen que su oficio es oficio de memoria, y que puede asegurarse sin escrúpulo de conciencia que los más dicen sus papeles, pero no los hacen, porque acaso nuestros actores se lleven la idea de un loco que vivía en Madrid, no hace mucho, solo en su cuarto y sin consentir comunicación con su familia. Movido de los ruegos de ésta, fuele a visitar un amigo, y en el desorden de su cuarto notó entre otras cosas que no debía de hacer nunca su cama; tal estaba ella de malparada.
—¿Pero es posible, señor don Braulio—le dijo el amigo al loco,—es posible que ni ha de consentir usted que hagan su cama, ni la ha de hacer usted, ni?....
—No, amigo, no; es mi sistema.
—¿Pero qué sistema?
—Tengo razones.
—¿Razones?
—No, amigo—respondió el loco,—no haré mi cama, no la haré,—y acercándosele al oído, añadió con aire misterioso;—«no la hagas y no la temas».
A este refrán se atienen, sin duda, nuestros cómicos cuando no hacen una comedia. No hacemos la comedia, dicen como el loco, porque «no la hagas y no la temas».
Pues tan comedido como con los teatros, he de ser, poco más o menos, con todas las demás cosas. Ni pudiera ser de otra suerte; en política, sobre todo, y en puntos que atañen al gobierno, ¿qué pudiera hacer un periodista sino alabar? Como suelen decir, esto se hace sin gana, y si ya desde hoy no nos soltamos a encomiarlo todo de una vez, es porque somos como cierto sujeto de Ubeda, cuyo caso no he de callar por vida mía, mas que en cuentos y relatos me llame el lector pesado.
Había llamado el tal a un pintor, y mandándole hacer un cuadro de las Once mil vírgenes, y el contrato había sido darle un ducado por virgen, que por cierto no fue caro. Llevó el pintor el cuadro al cabo de cierto tiempo, pero era claro que ni cupieran once mil cuerpos en un lienzo, ni había para qué ponerlas todas; había, pues, imaginado el pintor de Ubeda figurar un templo de donde iban saliendo, y así sólo podrían contarse alguna docena en primer término, dos o tres docenas en segundo, e infinidad de cabezas que de las puertas salían. Contó callandito el aficionado a vírgenes las que alcanzaba a ver, y preguntole en seguida al artista cuánto valía el cuadro conforme al contrato. Respondiole aquel, que claro estaba: que once mil ducados.
—¿Cómo puede ser eso?—le repuso el que había de pagar,—si aquí no cuento yo arriba de cien cabezas.
—¿No ve vuestra merced—contestó el pintor,—que las demás están en el templo y por eso no se ven? Pero...
—¡Ah! pues entonces—concluyó el aficionado,—tome vuestra merced por hoy esos cien ducados que corresponden a las que han salido, y con respecto a las demás yo se las iré pagando a vuestra merced conforme vayan saliendo.
Vaya, pues, haciendo nuestro ilustrado gobierno de las suyas, que conforme ellas vayan saliendo, nosotros se las iremos alabando.
Así que, me iré muy a la mano en estas y en todas las materias, y antes de pronunciar que hay una sola cosa reprensible, veré cómo y cuando, y a quien lo digo, asegurando desde ahora que no sé qué ángel malo me inspira esta maldita tentación de reformar, y que entro en esta obligación con la misma disposición de ánimo que tiene el soldado que va a tomar una batería.
En los tiempos de Iriarte y de Moratín, de Comella y del abate Cladera, cuando divididas las pandillas literarias se asestaban de librería a librería, de corral a corral, las burlas y los epigramas, la primera representación de una comedia (entonces todas eran comedias o tragedias) era el mayor acontecimiento de la España. El buen pueblo madrileño, a cuyos oídos no habían llegado aún, o de cuya memoria se habían borrado las encontradas voces de tiranía y libertad, hacía entonces la vista gorda sobre el gobierno. Su Majestad cazaba en los bosques del Pardo, o reventaba mulas en la trabajosa cuesta de la Granja; en la corte se intrigaba, poco más o menos como ahora, si bien con un tanto más de hipocresía; los ministros colocaban a sus parientes y a los de sus amigos; esto ha variado completamente; la clase media iba a la oficina; entonces un empleo era cosa segura, una suerte hecha; y el honrado, el heroico pueblo iba a los toros a llamar bribón a boca llena a Pepe-Hillo y Pedro Romero cuando el toro no se quería dejar matar a la primera. Entonces no había más guerra civil que los famosos bandos y parcialidades de chorizos y polacos. No se sospechaba siquiera que podía haber más derecho que el de tirar varias cáscaras de melón a un morcillero, y el de acompañar la silla de manos de la Rita Luna, de vuelta a su casa desde el teatro, lloviendo dulces sobre ella. En aquellos tiempos de tiranía y de inquisición había, sin embargo, más libertad; y no se nos tome esto en cuenta de paradojas, porque al fin se sabía por dónde podía venir la tempestad, y el que entonces la pagaba era por poco avisado. En respetando al rey y a Dios, respeto que consistía más bien en no acordarse de ambas majestades que en otra cosa, podía usted vivir seguro sin carta de seguridad, y viajar sin pasaporte. Si usted quería escribir, imprimía y vendía cuanto a mientes se le viniese, y ahí están si no las obras de Saavedra, las del mismo Comella, las de Iriarte, las de Moratín, las poesías de Quintana, que escritas en nuestros días no podrían probablemente ver en muchos años la luz pública. Entonces ni había espías, ni menos policía: no lo ahorcaban a usted hoy por liberal y mañana por carlista, ni al día siguiente por ambas cosas: tampoco había esta comezón que nos consume de ilustración y prosperidad: el que tenía un sueldo se tenía por bastante ilustrado, y el que se divertía alegremente se creía todo lo próspero posible. Y esto, pesado en la balanza de las compensaciones, es algo sin duda.
Había otra ventaja, a saber, que si no quería usted cavar la tierra, ni servir al rey en las armas, cosas ambas un si es no es incómodas; si no quería usted quemarse las cejas sobre los libros de leyes o de medicina; si no tenía usted ramo ninguno de rentas donde meter la cabeza, ni hermana bonita, ni mujer amable, ni madre que lo hubiese sido; si no podía usted ser paje de bolsa de algún ministro o consejero, decía usted que tenía una estupenda vocación; vistiendo el tosco sayal tenía usted su vida asegurada, y dejando los estudios, como fray Gerundio, se metía usted a predicador. El oficio en el día parece también haber perdido algunas de sus ventajas.
Por nuestros escritos conocerán nuestros lectores que no debemos alcanzar esos tiempos bienaventurados. Pero ¿quién no es hijo de alguien en el mundo? ¿Quién no ha tenido padres que se lo cuenten?
Entonces, en el teatro se escuchaban pocas silbas, y el ilustrado público, menos descontentadizo, era a la par más indulgente. Lo que por aquellos tiempos podía ser una primera representación, lo ignoramos completamente; y como no nos proponemos pintar las costumbres de nuestros padres, sino las nuestras, no nos aflige en verdad demasiado esta ignorancia.
En el día, una primera representación es una cosa importantísima para el autor de... ¿de qué diremos? Es tal la confusión de los títulos y de las obras, que no sabemos cómo generalizar la proposición. En primer lugar, hay lo que se llama comedia antigua, bajo cuyo rótulo general se comprenden todas las obras dramáticas anteriores a Comella; de capa y espada, de intriga, de gracioso, de figurón, etc.; hay, en seguida, el drama, dicho melodrama, que fecha de nuestro interregno literario, traducción de la Porte Saint-Martin como El Valle del Torrente, El Mudo de Arpenas, etc.; hay el drama sentimental y terrorífico, hermano mayor del anterior, igualmente traducción, como La huérfana de Bruselas; hay después la comedia dicha clásica de Molière y Moratín, con su versito asonantado o su prosa casera; hay la tragedia clásica, ora traducción, ora original, con sus versos pomposos y su correspondiente hojarasca de metáforas y pensamientos sublimes de sangre real; hay la piececita de costumbres, sin costumbres, traducción de Scribe: insulsa a veces, graciosita a ratos, ingeniosa por aquí y por allí; hay el drama histórico, crónica puesta en verso o prosa poética, con sus trajes de la época y sus decoraciones ad hoc, y al uso de todos los tiempos; hay, por fin, si no me dejo nada olvidado, el drama romántico, nuevo, original, cosa nunca hecha ni oída, cometa que aparece por primera vez en el sistema literario con su cola y sus colas de sangre y de mortandad, el único verdadero; descubrimiento escondido a todos los siglos y reservado sólo a los Colones del siglo XIX. En una palabra, la naturaleza en las tablas, la luz, la verdad, la libertad en literatura, el derecho del hombre reconocido, la ley sin ley.
He aquí que el autor ha dado su última mano a lo que sea; ya lo ha cercenado la censura decentemente; ya la empresa se ha convencido de que se puede representar y de que acaso es cosa buena.
Entonces los periodistas, amigos del autor, saben por casualidad la próxima representación, y en todos los periódicos se lee, entre las noticias de facciosos derrotados completamente, la cláusula que sigue:
«Se nos ha asegurado, o sabemos (el sabemos no se aventura todos los días), que se va a poner en escena un drama nuevo en el teatro de... (por lo regular del Príncipe). Se nos ha dicho que es de un autor muy conocido ya ventajosamente por obras literarias de un mérito incontestable. Deben desempeñar los principales papeles nuestra célebre señora Rodríguez y el señor Latorre. La empresa no ha perdonado medio alguno para ponerlo en escena con toda aquella brillantez que requiere su argumento; y tenernos fundados motivos (la amistad nadie ha dicho que no sea motivo, ni menos que no sea fundado) para asegurar que el éxito corresponderá a las esperanzas y que por fin el teatro español, etc.», y así sucesivamente.
Luego que el público ha leído esto, es preciso ir al café del Príncipe; allí se da razón de quién es el autor, de cómo se ha hecho la comedia, de por qué la ha hecho, de que tiene varias alusiones sumamente picantes, lo cual se dice al oído; el café del Príncipe, en fin, es el memorialista, el valenciano del teatro.
—¿Ha visto usted eso del drama que trae La Revista?
—¿Qué drama es ese?
—No sé.
—Sí, hombre: si es aquel que estaba componiendo...
—¡Ah! sí. ¡Hombre, debe ser bueno!
—Precioso.
—¿Cómo se titula?
—¡Fulano!
—¿A secas?
—No sé si tiene otro título.
—Es regular.
—¿Cuántos actos?
—Cinco, creo.
—No son actos—dice otro.
—¿Cómo? ¿No son actos?
—Sí, son actos; pero... yo no sé.
—¡Ah! sí.
—¿Y muere mucha gente?
—¡Por fuerza! Dicen que es bueno.
—¡Gustará!—dicen en otro corrillo.
—Hombre, eso, como este público es así... yo no me atrevería... pero mi opinión es que o debe alborotar, o le tiran los bancos.
—¡Hola!
—No hay medio. Hay cosas atrevidas, ¡pero qué escenas! Figúrese usted que hay uno que es hijo de otro.
—¡Oiga!
—Pero el hijo está enamorado... Deje usted: yo no me acuerdo si es el hijo o el padre el que está enamorado. Es igual. El caso es que luego se descubre que la madre no es madre; no; el padre es el que no es padre; pero hay un veneno, y luego viene el otro, y el hijo o la madre matan al padre o al hijo.
—¡Hombre! Eso debe ser de mucho efecto.
—¡Ya lo creo! Y hay una tempestad y una decoración obscura, tétrica, romántica... en fin, con decirle a usted que la dama ayer en el ensayo no podía seguir hablando.
—¡Ui!
Si la cosa es por otro estilo, aunque ahora no hay cosas por otro estilo:
—Es bonita—dicen,—sólo que es pesada; pero a mi me hizo reír mucho cuando la leí; es clásica, por supuesto; pero no hay acción; no sucede nada.
El autor, entretanto, se las promete felices, porque en los ensayos han convenido los actores (que son muy inteligentes) que hay una escena que levanta del asiento; sólo se teme que el galán, que ha creído que el papel no es para su carácter, porque no es de bastante bulto, le haga con tibieza; y el segundo gracioso, no ha entendido una palabra del suyo, no hay forma de hacérselo entender. Por otra parte, una dama está un poquillo ofendida porque la protagonista, que nació demasiado pronto, tiene más años de los que ella quiere aparentar. Y los segundos papeles están en malas manos, porque como aquí no hay actores...
Esto sin embargo, los ensayos siguen su curso natural; el autor se consume porque los actores principales no dicen su papel en el ensayo, sino que lo rezan entre dientes.
—Un poco más energía—se atreve a decir el autor en ademán de pedir perdón.
—No tenga usted cuidado—le responden;—a la noche verá usted.
Con esto, apenas se atreve a hacer nuevas advertencias; si las hace, suele atraerse alguna risilla escondida; verdad que, a veces, el autor suele entender de representar menos todavía que el actor.
—¿Qué saco yo en la cabeza?—le pregunta una joven.—¿Diadema?
—No es necesario.
—Como soy...
—No importa, se va usted a acostar cuando sucede el lance.
—Es verdad.
—Y yo, ¿qué saco en las piernas?
—La época, el calzón ajustado, pie y brazo acuchillados.
—Es que no tengo.
—Sí, tienes—dice un compañero,—el calzón que te sirvió para Dido.
—Ya; pero eso debe ser otra época.
—No importa: le pones cuatro lazos y es eso.
—Yo saco peluca rubia—dice el gracioso.
—¿Por qué rubia?
—No tengo más que rubias; todas las hacen rubias.
—Bien; así como así la escena es en Francia.
—¡Ah, entonces!... los franceses son rubios.
—¿Y calva, por supuesto?
—No, hombre, no: si no tiene usted más que cincuenta años.
—Es que todas mis pelucas tienen calva.
—Entonces saque usted lo que usted quiera.
—Yo necesito un retrato, ¿qué saco?—dice otro.
—No, un medallón: cualquier cosa: desde fuera no se ve.
Arreglado ya lo que cada uno saca, se conviene en que las decoraciones harán efecto, porque se han anunciado como nuevas: la del pabellón de la Expiación, en poniéndole cuatro retratos, es romántica enteramente, y si se añaden unas armas, no digo nada; un gabinete de la Edad Media; la de tal otra comedia, en abriéndole dos puertas laterales, y en cerrándole la ventana, es el cuarto de la dama.
Si hay comparsas, se arma una disputa sobre si se deben afeitar o no; si tienen que afeitarse, es preciso que se les den dos reales más; ¿se han de poner limpios de balde? Para conciliar el efecto con la economía, se conviene en que los cuatro que han de salir delante se afeiten; los que están en segundo término, o confundidos en el grupo, pueden ahorrarse las navajas. Si deben salir músicos, es obra de romanos encontrarlos; porque es cosa degradante soplar en un serpentón, o dar porrazos a un pergamino a la vista del público; cuando van por la calle o de casa en casa, entonces nadie los ve.
Por fin, ha llegado la noche: merced a los anuncios de los periódicos y de los carteles, en los cuales se previene al público que si se tarda en los entreactos es porque hay que hacer, y que como la función es larga, no admite intermedio ni sainete; merced a estas inocentes estratagemas, se acaban los billetes al momento, y a la tarde están a dos, tres duros las lunetas. El autor ha tomado los suyos, y los amigos, que han comido con él, le tranquilizan, asegurándole que si el drama fuera malo se lo hubieran dicho francamente en las repetidas lecturas que se han hecho previamente en casa de éste o de aquél. Todo lo contrario: se han extasiado: y no es decir que no lo entiendan. El buen ingenio anda aquel día distraído; no responde con concierto a cosa alguna; reparte algunos apretones de manos, lo más expresivos posible, a cuenta de aplausos, y está muy modesto; se cura en salud; refuerza alguna sonrisa para contestar a los muchos que llegan y le dicen embromándole, sin temor de Dios:
—Conque hoy es la silba; voy a comprar un pito.
—¡Las seis! es preciso asistir al vestuario.
—Bien: parece usted un verdadero abate; dese usted más negro en esa mejilla; otra raya; es usted más viejo. Usted sí que está perfectamente, señor, y cierto que daría los mejores trozos de mi comedia por ser el galán de ella, y hacer el papel con usted. Se me figura que está frío el segundo galán.
—¡Ah! no; ya lo verá usted; ahora está bebiendo un poco de ponche para calentarse.
—¿Sí, eh? ¡Magnífico! No se le olvide a usted aquel grito en aquel verso.
—No se me olvida, descuide usted; aturdiré el teatro.
—Sí, un chillido sentido: como que ve usted al otro muerto. Conque salga como en el penúltimo ensayo, me contento. Alborota usted con ese grito. ¡A mí me estremeció usted, y soy el autor!...
—¡La orden! ¡La orden!—gritan a esta sazón.
—¿Cómo la orden?—exclama el autor asustado.—¿La han prohibido?
—No, señor, es la orden para empezar; habrá venido Su Alteza.
—Suena una campanilla. ¡Fuera, fuera! y salen precipitadamente de la escena aquella multitud de pies que se ven debajo del telón.
—¡Cuidado con los arrojes, señor autor!—dice un segundo apunte tomándolo de un brazo.
—¿Qué es eso?
—Nada; los arrojes son cuatro mozos de cordel que hacen subir el telón, bajando ellos colgados de una cuerda.
Se oye un estruendo espantoso: se ha descorrido la cortina, y el ingenio se refugia a un rincón de un palco segundo, detrás de su familia o de sus amigos, a quienes mortifica durante la representación con repetidas interrupciones. Tiene toda la sangre en la cabeza, suda como cavador, cierra las manos, hace gestos de desesperación cuando se pierde un actor.
—Si lo dije, si no sabe el papel.
—¿Silban?
—¿Qué murmullo es ese?
—Bien, bien; este aplauso ha venido muy bien ahí: esto va bien; ese trozo tenía que hacer efecto por fuerza.
—¡Bárbaros! ¿Por qué silban? Si no se puede escribir en este país; luego, la están haciendo de una manera... Yo también la silbaría.
En el auditorio son las expresiones fugitivas.
—¡Vaya! Ya tenemos el telón bajando y subiendo.
—¡Bravo! se han dejado una silla.
—Mire usted aquel comparsa. ¿Qué es aquello blanco que se le ve?
—¡Hombre, en esa sala han nacido árboles! ¿Lo mató? ¡Ah, ah, ah! Si morirá el apuntador.
—Pues, señor, hasta ahora no es gran cosa.
—Lo que tiene es buenos versos.
Entretanto la condesita de *** entra al segundo acto dando portazos para que la vean; una vez sentada no se luce el vestido; los fashionables suben y bajan a los palcos: no se oye: el teatro es un infierno: luego parece que el público se ha constipado adrede aquel día. ¡Qué toser, señor, qué toser!
Llega el quinto acto, y la mareta sorda empieza a manifestarse cada vez más pronunciada: a la última puñalada el público no puede más, y prorrumpe por todas partes en ruidosas carcajadas: los amigos defienden el terreno; pero una llave decide la cuestión: sin duda no es la llave con que encerraba Lope de Vega los preceptos; y cae el telón entre la majestuosa algazara y con toda la pompa de la ignominia.
No sé qué propensión tiene la humanidad a alegrarse del mal ajeno; pero he observado que el público sale más alegre y decidor, más risueño y locuaz de una representación silbada: el autor, entretanto, sale confuso y renegando de un público tan atrasado: no están todavía los españoles—dice—para esta clase de comedias: se agarra otro poco a las intrigas, otro poco a la mala representación, y de esta suerte ya puede presentarse al día siguiente en cualquier parte con la conciencia limpia.
Sus amigos convienen con él, y en su ausencia se les oye decir:
—Yo lo dije; esa comedia no podía gustar; pero, ¿quién se lo dice al autor? ¿Quién pone cascabel al gato?
—Yo le dije que cortara lo del padre en el segundo acto: aquello es demasiado largo; pero se empeñó en dejarlo.
He observado, sin embargo, que los amigos literatos suelen portarse con gran generosidad; si la comedia gusta, ellos son los que como inteligentes hacen notar los defectillos de la composición, y entonces pasan por imparciales y rectos; si la comedia es silbada, ellos son los que la disculpan y la elogian; saben que sus elogios no la han de levantar, y entonces pasan por buenos amigos. En el primer caso, dicen:
—Es cosa buena, ¿cómo se había de negar? No tiene más sino aquello, y lo otro, y lo de más allá... ya se ve; las cosas no pueden ser perfectas.
En el segundo, dicen:
—Señor, no es mala; pero no es para todo el mundo: hay cosas demasiado profundas: tiene bellezas: sobre todo hay versos muy lindos.
Pero la parte indudablemente más divertida es la de oír, acercándose a los corrillos, los votos particulares de cada cual: éste la juzga mala porque dura tres horas; aquél porque mueren muchos; el otro porque hay gente de iglesia en ella; el de más allá porque se muda de decoraciones: esotro porque infringe las reglas: los contrarios dicen que sólo por estas circunstancias es buena. ¡Qué Babilonia, santo Dios! ¡Qué confusión!
Al día siguiente los periódicos... Pero, ¿quién es el autor? ¿Es un principiante, un desconocido? ¡Qué nube! ¿Es algo más? ¡Qué reticencias! ¡Qué medias palabras! ¡Qué exacto justo medio!
¡Después de todo eso haga usted comedias!
Anch'io son pittore.
No fuera yo Fígaro, ni tuviera esa travesura y maliciosa índole que malas lenguas me atribuyen, si no sacara a luz pública cierta visita que no ha muchos días tuve en mi propia casa.
Columpiábame en mi mullido sillón, de estos que dan vuelta sobre su eje, los cuales son especialmente de mi gusto por asemejarse en cierto modo a muchas gentes que conozco, y me hallaba en la mayor perplejidad sin saber cuál de mis numerosas apuntaciones elegiría para un artículo que me correspondía ingerir aquel día en la Revista. Quería yo que fuese interesante sin ser mordaz, y conocía toda la dificultad de mi empeño, y sobre todo que fuese serio, porque no está siempre un hombre de buen humor, o de buen talante para comunicar el suyo a los demás. No dejaba de atormentarme la idea de que fuese histórico, y por consiguiente verídico, porque mientras yo no haga más que cumplir con las obligaciones de fiel cronista de los usos y costumbres de mi siglo, no se me podrá culpar de mal intencionado, ni de amigo de buscar pendencias por una sátira más o menos.
Hallábame, como he dicho, sin saber cuál de mis notas escogería por más inocente, y no encontraba por cierto mucho que escoger, cuando me deparó felizmente la casualidad, materia sobrada para un artículo, al anunciarme mi criado a un joven que me quería hablar indispensablemente.
Pasó adelante el joven haciéndome una cortesía bastante zurda, como de hombre que necesita y estudia en la fisonomía del que le ha de favorecer sus gustos e inclinaciones, o su humor del momento para conformarse prudentemente con él; y dando tormento a los tirantes y rudos músculos de su fisonomía para adoptar una especie de careta que desplegase a mi vista sentimientos mezclados de efecto y de deferencia, me dijo con voz forzadamente sumisa y cariñosa:
—¿Es usted el redactor llamado Fígaro?...
—¿Qué tiene usted que mandarme?
—Vengo a pedirle un favor... ¡Cómo me gustan sus artículos de usted!
—Es claro... Si usted me necesita...
—Un favor de que depende mi vida acaso... ¡Soy un apasionado, un amigo de usted!
—Por supuesto... siendo el favor de tanto interés para usted...
—Yo soy un joven...
—Lo presumo.
—Que quiero ser cómico, y dedicarme al teatro...
—¿Al teatro?
—Sí, señor... como el teatro está cerrado ahora...
—Es la mejor ocasión.
—Como estamos en cuaresma, y es la época de ajustar para la próxima temporada cómica, desearía que usted me recomendase...
—¡Bravo empeño! ¿A quién?
—Al Ayuntamiento.
—¡Hola! ¿Ajusta el Ayuntamiento?
—Es decir, a la empresa.
—¡Ah! ¿Ajusta la Empresa?
—Le diré a usted... según algunos, esto no se sabe... pero... para cuando se sepa.
—En ese caso no tiene usted prisa, porque nadie la tiene...
—Sin embargo, como yo quiero ser cómico...
—Cierto. ¿Y qué sabe usted? ¿Qué ha estudiado usted?
—¿Cómo? ¿se necesita saber algo?
—No; para ser actor, ciertamente, no necesita usted saber cosa mayor...
—Por eso; yo no quisiera singularizarme; siempre es malo entrar con pie en una corporación.
—Ya le entiendo a usted: usted quisiera ser cómico aquí, y así será preciso examinarle por la pauta del país. ¿Sabe usted el castellano?
—Lo que usted ve... para hablar, las gentes me entienden...
—Pero la gramática, y la propiedad, y...
—No, señor, no.
—Bien, ¡eso es muy bueno! Pero sabrá usted desgraciadamente el latín, y habrá estudiado humanidades, bellas letras...
—Perdone usted.
—Sabrá de memoria los poetas clásicos, y los comprenderá, y podrá verter sus ideas en las tablas.
—Perdone usted, señor. Nada, nada. ¡Tan poco favor me hace usted! Que me caiga muerto aquí si he leído una sola línea de eso, ni he oído hablar tampoco... mire usted...
—No jure usted. ¿Sabe usted pronunciar con afectación todas las letras de una palabra; y decir unas voces por otras, actitud por aptitud, y aptitud por actitud, diferiencia por diferencia, háyamos por hayamos, dracmático por dramático, y otras semejantes?
—Sí, señor, sí; todo eso digo yo.
—Perfectamente; me parece que sirve usted para el caso. ¿Aprendió usted historia?
—No, señor; no sé lo que es.
—Por consiguiente, no sabrá usted lo que son trajes, ni épocas, ni caracteres históricos...
—Nada, nada; no señor.
—Perfectamente.
—Le diré a usted... en cuanto a trajes, ya sé que en siendo muy antiguo siempre a la romana.
—Esto es: aunque sea griego el asunto.
—Sí, señor: si no es tan antiguo, a la antigua francesa o la antigua española; según... ropilla, trusas, capacete, acuchillados, etc. Si es más moderna o del día, levita a la Utrilla en los calaveras, y polvos, casacón, y media en los padres.
—¡Ah, ah! Muy bien.
—Además, eso en el ensayo general se le pregunta al galán o a la dama, según el sexo de cada uno que lo pregunta, y conforme a lo que ellos tienen en sus arcas, así...
—¡Bravo!
—Porque ellos suelen saberlo.
—¿Y cómo presentará usted un carácter histórico?
—Mire usted: el papel lo dirá, y luego como el muerto no se ha de tomar el trabajo de resucitar sólo para desmentirle a uno... además, que gran parte del público suele estar tan enterado como nosotros...
—¡Ah! ya... usted sirve para el ejercicio. La figura es la que no...
—No es gran cosa; pero eso no es esencial.
—¿Y de educación, de modales y usos de sociedad? ¿a qué altura se halla usted?
—Mal; porque si se va a decir verdad, yo soy pobrecillo: yo era escribiente en una mala administración; me echaron por holgazán, y me quiero meter cómico, porque se me figura a mi que es oficio en que no hay nada que hacer...
—Y tiene usted razón.
—Todo lo hace el apunte, y... por consiguiente, no conozco esos señores usos de sociedad que usted dice, ni nunca traté ninguno de ellos.
—Ni conocerá usted el mundo, ni el corazón humano.
—Escasamente.
—¿Y cómo representará usted tantos caracteres distintos?
—Le diré a usted: si hago de rey, de príncipe o de magnate, ahuecaré la voz, miraré por encima del hombro a mis compañeros, mandaré con mucho imperio...
—Sin embargo, en el mundo esos personajes suelen ser muy afables y corteses, y como están acostumbrados, desde que nacen, a ser obedecidos a la menor indicación, mandan poco y sin dar gritos...
—Sí, pero ¡ya ve usted! en el teatro es otra cosa.
—Ya me hago cargo.
—Por ejemplo, si hago un papel de juez, aunque esté delante de señoras o en casa ajena, no me quitaré el sombrero, porque en el teatro la justicia está dispensada de tener crianza; daré fuertes golpes en el tablado con mi bastón de borlas, pondré cara de caballo, como si los jueces no tuviesen entrañas...
—No se puede hacer más.
—Si hago de delincuente, me haré el perseguido, porque en el teatro todos los reos son inocentes.
—Muy bien.
—Si hago un papel de pícaro, que ahora están en boga, cejas arqueadas, cara pálida, voz ronca, ojos atravesados, aire misterioso, apartes melodramáticos... Si hago un calavera, muchos brincos y zapatetas, carreritas de pies y lengua, vueltas rápidas y habla ligera... Si hago un barba, andaré a compás, como un juego de escarpias, me temblarán siempre las manos como perlático o descoyuntado; y aunque el papel no apunte más de cincuenta años, haré del tarato y decrépito, y apoyaré mucho la voz con intención marcada en la moraleja, como quien dice a los espectadores: «allá va esto para ustedes».
—¿Tiene usted grandes calvas para los barbas?
—¡Oh! disformes; tengo una que me coge desde las narices hasta el colodrillo; bien que ésta la reservo para las grandes solemnidades. Pero aun para diario tengo otras, tales que no se me ve la cara con ellas.
—¿Y los graciosos?
—Esto es lo más fácil: estiraré mucho la pata, daré grandes voces, haré con la cara y el cuerpo todos los raros visajes y estupendas contorsiones que alcance, y saldré vestido de arlequín.
—Usted hará furor.
—¡Vaya si haré! Se morirá el público de risa, y se hundirá la casa a aplausos. Y especialmente, en toda clase de papeles, diré directamente al público todos los apartes, monólogos, gracias y parlamentos de intención o lucimiento que en mi parte se presenten.
—¿Y memoria?
—No es cosa la que tengo; y aun esa no la aprovecho, porque no me gusta el estudio. Además que eso es cuenta del apuntador. Si se descuida se le lanza de vez en cuando un par de miradas terribles, como diciendo al público: ¡Ven ustedes qué hombre!
—Esto es; de modo que el apuntador vaya tirando del papel como de una carreta, y sacándole a usted la relación del cuerpo como una cinta. De esa manera, y hablando él altito, tiene el público, el placer de oír a un mismo tiempo dos ejemplares de un mismo papel.
—Sí, señor; y, en fin, cuando uno no sabe su relación se dice cualquier tontería, y el público se la ríe. ¡Es tan guapo el público! ¡si usted viera!
—Ya sé ¡ya!
—Vez hay que en una comedia en verso se añade un párrafo en prosa: pues ni se enfada, ni menos lo nota. Así es que no hay nada más común que añadir...
—¡Ya se ve, que hacen muy bien! Pues, señor, usted es cómico, y bueno. ¿Usted ha representado anteriormente?
—¡Vaya! En comedias caseras. He alborotado con el García y el Delincuente honrado.
—No más, no más; le digo a usted que usted será cómico. Dígame usted, ¿sabrá usted hablar mal de los poetas y despreciarlos, aunque no los entienda; alabar las comedias por el lenguaje, aunque no sepa lo que es, o por el verso mas que no entienda siquiera lo que es prosa?
—¿Pues no tengo de saber, señor? eso lo hace cualquiera.
—¿Sabrá usted quejarse amargamente, y entablar una querella criminal contra el primero que se atreva a decir en letras de molde que usted no lo hace todas las noches sobresalientemente? ¿sabrá usted decir de los periodistas que quién son ellos para?...
—Vaya si sabré; precisamente ese es el tema nuestro de todos los días. Mande usted otra cosa.
Al llegar aquí no pude ya contener mi gozo por más tiempo, y arrojándome en los brazos de mi recomendado:
—Venga usted acá, mancebo generoso—exclamé todo alborozado;—venga usted acá, flor y nata de la andante comiquería: usted ha nacido en este siglo de hierro de nuestra gloria dramática para renovar aquel siglo de oro, en que sólo comían los hombres bellotas y pacían a su libertad por los bosques, sin la distinción del tuyo y del mío. Usted será cómico en fin, o se han de olvidar las reglas que hoy rigen en el ejercicio.
Diciendo estas y otras razones, despedí a mi candidato, prometiéndole las más eficaces recomendaciones.
Ya en mi edad pocas veces gusto de alterar el orden que en mi manera de vivir tengo hace tiempo establecido, y fundo esta repugnancia en que no he abandonado mis lares ni un solo día para quebrantar mi sistema, sin que haya sucedido el arrepentimiento más sincero al desvanecimiento de mis engañadas esperanzas. Un resto, con todo eso, del antiguo ceremonial que en su trato tenían adoptado nuestros padres, me obliga a aceptar a veces ciertos convites, a que parecería el negarse grosería, o por lo menos ridícula afectación de delicadeza.
Andábame días pasados por esas calles, a buscar materiales para mis artículos. Embebido en mis pensamientos me sorprendí varias veces a mí mismo riendo como un pobre de mis propias ideas y moviendo maquinalmente los labios; algún tropezón me recordaba de cuando en cuando que para andar por el empedrado de Madrid no es la mejor circunstancia la de ser poeta ni filósofo; más de una sonrisa maligna, más de un gesto de admiración de los que a mi lado pasaban, me hacía reflexionar que los soliloquios no se deben hacer en público; y no pocos encontrones que, al volver las esquinas, di con quien tan distraída y rápidamente como yo las doblaba, me hicieron conocer que los distraídos no entran en el número de los cuerpos elásticos, y mucho menos de los seres gloriosos e impasibles. En semejante situación de espíritu, ¿qué sensación no debería de producirme una horrible palmada que una grande mano, pegada (a lo que por entonces entendí) a un grandísimo brazo, vino a descargar sobre uno de mis hombros que, por desgracia, no tienen punto alguno de semejanza con los de Atlante?
No queriendo dar a entender que desconocía este enérgico modo de anunciarse, ni desairar el agasajo de quien sin duda había querido hacérmele más que mediano, dejándome torcido para todo el día, traté sólo de volverme por conocer quién fuese tan mi amigo para tratarme tan mal; pero mi castellano viejo es hombre que, cuando está de gracia, no se ha de dejar ninguna en el tintero. ¿Cómo dirá el lector que siguió dándome pruebas de confianza y cariño? Echome las manos a los ojos, y sujetándome por detrás:
—¿Quién soy?—gritaba alborozado con el buen éxito de su delicada travesura.—¿Quién soy?
—Un animal—iba a responderle; pero me acordé de repente de quien podría ser, y sustituyendo cantidades iguales:
—¡Braulio eres!—le dije.
Al oírme suelta sus manos, ríe, se aprieta los ijares, alborota la calle, y pónenos a entrambos en escena.
—¡Bien, mi amigo! Pues ¿en qué me has conocido?
—¿Quién pudiera ser sino tú?...
—¿Has venido ya de tu Vizcaya?
—No, Braulio, no he venido.
—¡Siempre el mismo genio! ¿Qué quieres? es la pregunta del español. ¡Cuánto me alegro de que estés aquí! ¿Sabes que mañana son mis días?
—Te los deseo muy felices.
—Déjate de cumplimientos entre nosotros; ya sabes que yo soy franco y castellano viejo: el pan, pan, el vino, vino; por consiguiente, exijo de ti que no vayas a dármelos, pero estás convidado.
—¿A qué?
—A comer conmigo.
—No es posible.
—No hay remedio.
—No puedo—insisto temblando.
—¿No puedes?
—¡Gracias!
—¿Gracias? ¡Vete a paseo! Amigo, como no soy el duque de F... ni el conde de P...
—¿Quién se resiste a una sorpresa de esa especie? ¿Quién quiere parecer vano?
—No es eso, sino que...
—Pues si no es eso—me interrumpe,—te espero a las dos; en casa se come a la española, temprano. Irá mucha gente; tendremos al famoso X., que nos improvisará de lo lindo; T. nos cantará de sobremesa una rondeña con su gracia habitual; y por la noche, J. cantará y tocará alguna cosilla.
Esto me consoló algún tanto, y fue preciso ceder; un día malo—dije para mi—cualquiera lo pasa; en este mundo, para conservar amigos, es preciso tener el valor de aguantar sus obsequios.
—No faltarás si no quieres que riñamos.
—No faltaré—dije con voz exánime y ánimo decaído, como el zorro que se revuelve inútilmente dentro de la trampa donde se ha dejado tomar.
—¡Pues hasta mañana!—y me dio un torniscón por despedida.
Vile marchar como el labrador ve alejarse la nube de su sembrado, y quedeme discurriendo cómo podían entenderse estas amistades tan hostiles y tan funestas.
Ya habrá conocido el lector, siendo tan perspicaz como yo le imagino, que mi amigo Braulio está muy lejos de pertenecer a lo que se llama gran mundo y sociedad de buen tono; pero no es tampoco un hombre de la clase inferior, puesto que es un empleado de los de segundo orden, que reúne entre su sueldo y su hacienda cuarenta mil reales de renta; que tiene una cintita atada al ojal, y una crucecita a la sombra de la solapa; que es persona, en fin, cuya clase, familia y comodidades de ninguna manera se oponen a que tuviese una educación más escogida y modales más suaves e insinuantes. Mas la vanidad le ha sorprendido por donde ha sorprendido casi siempre a toda o a la mayor parte de nuestra clase media, y a toda nuestra clase baja.
Es tal su patriotismo, que dará todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le hace adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño; de paso que defiende que no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón, defiende que no hay educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla; a trueque de defender que el cielo de Madrid es purísimo, defenderá que nuestras manolas son las más encantadoras de todas las mujeres; es un hombre, en fin, que vive de exclusivas, a quien sucede poco más o menos lo que a una parienta mía, que se muere por las jorobas, sólo porque tuvo un querido que llevaba una excrecencia bastante visible sobre entrambos omoplatos.
No hay que hablarle, pues, de estos usos sociales, de estos respetos mutuos, de estas reticencias urbanas, de esta delicadeza de trato que establece entre los hombres una preciosa armonía, diciendo sólo lo que debe agradar, y callande siempre lo que puede ofender. El se muere por «plantarle una fresca al lucero del alba», como suele decir, y cuando tiene un resentimiento, se «lo espeta a uno cara a cara». Como tiene trocados todos los frenos, dice de los cumplimientos que ya sabe lo que quiere decir «cumplo y miento»; llama a la urbanidad hipocresía, y a la decencia monadas; a toda cosa buena le aplica un mal apodo; el lenguaje de la finura es para él poco más que griego; cree que toda la crianza está reducida a decir «Dios guarde a ustedes» al entrar en una sala, y añadir «con permiso de usted» cada vez que se mueve; a preguntar a cada uno por toda su familia, y a despedirse de todo el mundo; cosas todas que así se guardará él de olvidarlas como de tener pacto con los franceses. En conclusión, hombres de éstos que no saben levantarse para despedirse, sino en corporación con alguno o algunos otros; que han de dejar humildemente debajo de una mesa su sombrero, que llaman «su cabeza», y que, cuando se hallan en sociedad, por desgracia sin un socorrido bastón, darían cualquier cosa por no tener manos ni brazos, porque, en realidad, no saben donde ponerlos ni qué cosa se puede hacer con los brazos en una sociedad.
Llegaron las dos, y como ya conocía yo a mi Braulio, no me pareció conveniente acicalarme demasiado para ir a comer; estoy seguro de que se hubiera picado; no quise, sin embargo, excusar un frac de color y un pañuelo blanco, cosa indispensable en un día de días en semejantes casas: vestíme, sobre todo, lo más despacio que me fue posible, como se reconcilia al pie del suplicio el infeliz reo, que quisiera tener cien pecados más cometidos que contar para ganar tiempo; estaba citado para las dos, y entré en la sala a las dos y media.
No quiero hablar de las infinitas visitas ceremoniosas que antes de la hora de comer entraron y salieron en aquella casa, entre las cuales no eran de despreciar todos los empleados de su oficina con sus señoras y sus niños y sus capas y sus paraguas y sus chanclos y sus perritos; déjome en blanco los necios cumplimientos que dijeron al señor de los días; no hablo del inmenso círculo con que guarnecía la sala el concurso de tantas personas heterogéneas, que hablaron de que el tiempo iba a mudar, y de que en invierno suele hacer más frío que en verano. Vengamos al caso: dieron las cuatro y nos hallamos solos los convidados. Desgraciadamente para mí, el señor de X., que debía divertirnos tanto, gran conocedor de convites, había tenido la habilidad de ponerse malo aquella mañana; el famoso T. se hallaba oportunamente comprometido para otro convite; y la señorita que tan bien había de cantar y tocar, estaba ronca, en tal disposición, que se asombraba ella misma de que se le entendiera una sola palabra, y tenía un panadizo en un dedo. ¡Cuántas esperanzas desvanecidas!
—Supuesto que estamos los que hemos de comer—exclamó don Braulio,—vamos a la mesa, querida mía.
—Espera un momento—le contestó su esposa casi al oído;—con tanta visita yo he faltado unos momentos de allá dentro, y...
—Bien, pero mira que son las cuatro...
—Al instante comeremos.
Las cinco eran cuando nos sentábamos a la mesa.
—Señores—dijo el anfitrión, al vernos vacilar acerca de nuestras respectivas colocaciones;—exijo la mayor franqueza: en mi casa no se usan cumplimientos. ¡Ah, Fígaro! quiero que estés con toda comodidad; eres poeta, y además, estos señores, que saben nuestras íntimas relaciones, no se ofenderán si te prefiero; quítate el frac, no sea que le manches.
—¿Qué tengo de manchar?—le respondí, mordiéndome los labios.
—No importa; te daré una chaqueta mía; siento que no haya para todos.
—No hay necesidad.
—¡Oh, sí, sí! ¡mi chaqueta! Toma, mírala; un poco ancha te vendrá.
—Pero, Braulio,..
—¡No hay remedio, no te andes con etiquetas!
Y en esto me quita él mismo el frac, velis, nolis, y quedo sepultado en una cumplida chaqueta rayada, por la cual sólo asomaba los pies y la cabeza, y cuyas mangas no me permitirían comer probablemente. Dile las gracias: al fin el hombre creía hacerme un obsequio.
Los días en que mi amigo no tiene convidados se contenta con una mesa baja, poco más que banqueta de zapatero, porque él y su mujer, como dice, ¿para qué quieren más? Desde la tal mesita, y como se sube el agua del pozo, hace subir la comida hasta la boca, adonde llega goteando después de una larga travesía; porque pensar que estas gentes han de tener una mesa regular y estar cómodos todos los días del año es pensar en lo excusado. Ya se concibe, pues, que la instalación de una gran mesa de convite era un acontecimiento en aquella casa; así que se había creído capaz de contener catorce personas que éramos, una mesa donde apenas podrían comer ocho cómodamente. Hubimos de sentarnos de medio lado, como quien va a arrimar el hombro a la comida, y entablaron los codos de los convidados íntimas relaciones entre sí, con la más fraternal inteligencia del mundo.
Colocáronme, por mucha distinción, entre un niño de cinco años encaramado en unas almohadas que era preciso enderezar a cada momento, porque las ladeaba la natural turbulencia de mi joven ad látere, y uno de esos hombres que ocupan en el mundo el espacio y sitio de tres, cuya corpulencia por todos lados se salía de madre de la única silla en que se hallaba sentado, digámoslo así, como en la punta de una aguja.
Desdobláronse silenciosamente las servilletas, nuevas a la verdad, porque tampoco eran muebles en uso para todos los días, y fueron izadas por todos aquellos buenos señores a los ojales de sus fraques, como cuerpos intermedios entre las salsas y las solapas.
—Ustedes harán penitencia, señores—exclamó el anfitrión, una vez sentado;—pero hay que hacerse cargo de que no estamos en Genieys—frase que creyó preciso decir.
—Necia afectación es ésta, si es mentira—dije yo para mi;—y si es verdad, gran torpeza convidar a los amigos a hacer penitencia.
Desgraciadamente no tardé mucho en conocer que había en aquella expresión más verdad de la que mi buen Braulio se figuraba.
Interminables y de mal gusto fueron los cumplimientos con que para dar y recibir cada plato nos aburrimos unos a otros.
—Sírvase usted.
—Hágame usted el favor.
—De ninguna manera.
—No lo recibiré.
—Páselo usted a la señora.
—Está bien ahí.
—Perdone usted.
—Gracias.
—¡Sin etiqueta, señores!—exclamó Braulio, y se echó el primero con su propia cuchara.
Sucedió a la sopa un cocido surtido de todas las sabrosas impertinencias de este engorrosísimo, aunque buen plato; cruza por aquí la carne; por allá la verdura; acá los garbanzos; allá el jamón; la gallina por la derecha; por medio el tocino; por la izquierda los embuchados de Extremadura. Siguiole un plato de ternera mechada, que Dios maldiga, y a éste otros, y otros y otros; mitad traídos de la fonda, que esto basta para que excusemos hacer su elogio; mitad hechos en casa por la criada de todos los días, por una vizcaína auxiliar tomada al intento para la festividad, y por el ama de la casa, que en semejantes ocasiones debe estar en todo, y por consiguiente suele no estar en nada.
—Este plato hay que disimularle—decía ésta de unos pichones;—están un poco quemados...
—Pero mujer...
—Hombre, me aparté un momento, ¡y ya sabes lo que son las criadas!
—¡Qué lástima que este pavo no haya estado media hora más al fuego!
—¿No les parece a ustedes que está algo ahumado este estofado?
—¡Qué quieres! una no puede estar en todo.
—¡Oh, está excelente, excelente!—exclamábamos todos, dejándonoslo en el plato;—¡excelente!...
—Este pescado está pasado.
—Pues en el despacho de la diligencia del fresco dijeron que acababa de llegar, ¡el criado es tan bruto!
—¿De dónde se ha traído este vino?
—En eso no tienes razón, porque es...
—¡Es malísimo!
Estos diálogos cortos iban exornados con una infinidad de miradas furtivas del marido para advertir continuamente a su mujer alguna negligencia, queriendo darnos a entender entrambos a dos, que estaban muy al corriente de las fórmulas que en semejantes casos se reputan en finura, y que todas las torpezas eran hijas de los criados, que nunca han de aprender a servir. Pero estas negligencias se repetían tan a menudo, servían tan poco ya las miradas, que le fue preciso al marido recurrir a los pellizcos y a los pisotones; y ya la señora, que a duras penas había podido hacerse superior hasta entonces a las persecuciones de su esposo, tenía la faz encendida y los ojos llorosos.
—Señora, no se incomode usted por eso—le dijo el que a su lado tenía.
—¡Ah! les aseguro a ustedes que no vuelvo a hacer estas cosas en casa; ustedes no saben lo que es esto; otra vez, Braulio, iremos a la fonda, y no tendrás...
—Usted, señora mía, hará lo que...
—¡Braulio! ¡Braulio!...
Una tormenta espantosa estaba a punto de estallar; empero, todos los convidados a porfía probamos a aplacar aquellas disputas, hijas del deseo de dar a entender la mayor delicadeza, para lo cual no fue poca parte la manía de Braulio y la expresión concluyente que dirigió de nuevo a la concurrencia, acerca de la inutilidad de los cumplimientos, que así llama él a estar bien servido y al saber comer. ¿Hay nada más ridículo que estas gentes que quieren pasar por finas en medio de la más crasa ignorancia de los usos sociales? ¿Que para obsequiarle le obligan a usted a comer y beber por fuerza, y no le dejan medio de hacer su gusto? ¿Por qué habrá gentes que sólo quieren comer con alguna más limpieza los días de días?
A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía, hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate, y una vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo el día; y el señor gordo de mi derecha había tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas, y los de las aves que había roído; el convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de un capón, o sea gallo, que esto nunca se supo; fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos conocimientos anatómicos del victimario, jamás parecieron las coyunturas.
—¡Este capón no tiene coyunturas!—exclamaba el infeliz, sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha.
¡Cosa más rara! En una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal, como si tuviera escama, y el capón, violentamente despedido, pareció querer tomar el vuelo como en sus tiempos más felices, y se posó en el mantel tranquilamente, como pudiera hacerlo en un palo de gallinero.
El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa; levántase rápidamente, a este punto, el trinchador, con ánimo de cazar el ave prófuga, y al precipitarse sobre ella, una botella que tiene a la derecha, con la que tropieza su brazo, abandonando la posición perpendicular, derrama un abundante caño de Valdepeñas sobre el capón y el mantel; corre el vino, auméntase la algazara, llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel; para salvar la mesa se ingiere por debajo de él una servilleta, y una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas.
Una criada, toda azorada, retira el capón en el plato de su salsa; al pasar sobre mí hace una pequeña inclinación, y una lluvia maléfica de grasa desciende, como el rocío sobre los prados, a dejar eternas huellas en mi pantalón color de perla; la angustia y el aturdimiento de la criada no conocen término; retírase atolondrada, sin acertar con las excusas; al volverse tropieza con el criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas para los vinos generosos, y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión.
—¡Por San Pedro!—exclama, dando una voz, Braulio, difundida ya sobre sus facciones una palidez mortal, al paso que brota fuego el rostro de su esposa.—Pero sigamos, señores, no ha sido nada—añade, volviendo en sí.
¡Oh honradas casas donde un modesto cocido y un principio final constituyen la felicidad diaria de una familia! ¡Huid del tumulto de un convite de días! ¡Sólo la costumbre de comer y servirse bien diariamente, puede evitar semejantes destrozos!
¿Hay más desgracias? ¡Santo cielo! ¡Sí, las hay para mí, infeliz! Doña Juana, la de los dientes negros y amarillos, me alarga de su plato y con su propio tenedor una fineza, que es indispensable aceptar y tragar; el niño se divierte en despedir a los ojos de los concurrentes los huesos descarnados de las cerezas; don Leandro me hace probar el manzanilla exquisito, que he rehusado, en su misma copa, que conserva las indelebles señales de sus labios grasientos; mi gordo fuma ya sin cesar y me hace cañón de su chimenea; por fin, ¡oh última de las desgracias! Crece el alboroto y la conversación; roncas ya las voces piden versos y décimas, y no hay más poeta que Fígaro...
—¡Es preciso! ¡Tiene usted que decir algo!—exclaman todos.
—Désele pie forzado; que diga una copla a cada uno.
—Yo le daré el pie: a don Braulio en este día.
—¡Señores, por Dios!
—No hay remedio.
—En mi vida he improvisado.
—No se haga usted el chiquito.
—¡Me marcharé!
—¡Cerrar la puerta! No se sale de aquí sin decir algo.
Y digo versos, por fin, y vomito disparates, y los celebran, y crece la bulla y el humo y el infierno.
A Dios gracias, logro escaparme de aquel nuevo Pandemonio. Por fin, ya respiro el aire fresco y desembarazado de la calle; ya no hay necios, ya no hay castellanos viejos a mi alrededor.
—¡Santo Dios, yo te doy gracias—exclamo respirando como el ciervo que acaba de escaparse de una docena de perros y que oye ya apenas sus ladridos;—pero de aquí en adelante no te pido riquezas, no te pido empleos, ni honores; líbrame de los convites caseros y de días de días; líbrame de estas casas en que es un convite un acontecimiento; en que sólo se pone la mesa decente para los convidados; en que creen hacer obsequios cuando dan mortificaciones; en que se hacen finezas, en que se dicen versos, en que hay niños, en que hay gordos, en que reina, en fin, la brutal franqueza de los castellanos viejos! ¡Quiero que, si caigo de nuevo en tentaciones semejantes, me falte un roastbeef, desaparezca del mundo el beefsteak, se anonaden los timbales de macarrones, no haya pavos en Perigueux, ni pasteles en Périgord, se sequen los viñedos de Burdeos, y beban, en fin, todos menos yo, la deliciosa espuma del champaña!
Concluida mi deprecación mental, corro a mi habitación a despojarme de mi camisa y de mi pantalón, reflexionando en mi interior que no son unos todos los hombres, puesto que los de un mismo país, acaso de un mismo entendimiento, no tienen unas mismas costumbres, ni una misma delicadeza, cuando ven las cosas de tan distinta manera. Vístome, y vuelvo a olvidar tan funesto día entre el corto número de gentes que piensan, que viven sujetas al provechoso yugo de una buena educación, libre y desembarazada, y que fingen acaso estimarse y respetarse mutuamente, para no incomodarse, al paso que las otras hacen ostentación de incomodarse, y se ofenden y se maltratan, queriéndose y estimándose tal vez verdaderamente.
Henos aquí refugiándonos en las costumbres; no todo ha de ser siempre política; no todos facciosos. Por otra parte, no son las costumbres el último ni el menos importante objeto de las reformas. Sirva, pues, sólo este pequeño preámbulo para evitar un chasco al que forme grandes esperanzas sobre el título que llevan al frente estos renglones, y vamos al caso.
No hace muchos días que la llegada inesperada a Madrid de un extranjero, antiguo amigo mío de colegio, me puso en la obligación de cumplir con los deberes de la hospitalidad. Acaso sin esta circunstancia, nunca hubiese yo solo realizado la observación sobre que gira este artículo. La costumbre de ver y oír diariamente los dichos y modales que son la moneda de nuestro trato social, es culpa de que no salte su extrañeza tan fácilmente a nuestros sentidos; mi amigo no pudo menos de abrirme el camino que el hábito tenía cerrado a mi observación.
Necesitábamos hacer varias visitas: «¡Un carruaje!» dijimos; pero un coche es pesado; un cabriolé será más ligero: no bien lo habíamos dicho, ya estaba mi criado en casa de uno de los mejores alquiladores de esta corte, sobre todo, de esos que llevan dinero por los que llaman bombés decentes, donde encontró, efectivamente, uno sobrante y desocupado, que, para calcular cómo sería el maldecido, no se necesitaba saber más. Dejó mi criado la señal que le pidieron, y dos horas después ya estaba en la puerta de mi casa un birlocho pardo con varias capas de polvo de todos los días y calidades, el cual no le quitaban nunca porque no se viese el estado en que estaba, y aun yo tuve para mí que lo debían de sacar en los días de aire a tomar polvo para que le encubriese las macas que tendría. Que las ruedas habían rodado hasta entonces, no se podía dudar; que rodarían siempre y que no harían rodar por el suelo al que dentro fuese de aquel inseguro mueble, eso era ya otra cuestión: que el caballo había vivido hasta aquel punto no era dudoso; que viviría dos minutos más, eso era precisamente lo que no se podía menos de dudar cada vez que tropezaba con su cuerpo, no perecedero, sino ya perecido, la curiosa visual del espectador. Cierto ruido desapacible de los muelles y del eje le hacía sonar a hierro como si dentro llevara medio Rastro. Peor vestido que el birlocho estaba el criado que le servía, y entre la vida del caballo y la suya no se podía atravesar concienzudamente la apuesta de un solo real de vellón: por lo mal comidos, por lo estropeados, por la vida, en fin, del caballo y el lacayo, por la completa semejanza y armonía que en ambos entes irracionales se notaba, hubiera creído cualquiera que eran gemelos, y que no sólo habían nacido a un mismo tiempo, sino que a un mismo tiempo iban a morir. Si andaba el birlocho, era un milagro; si estaba parado, un capricho de Goya. Fue preciso conformarnos con este elegante mueble: subí, pues, a él y tomé las riendas, después de haberse sentado en él mi amigo el extranjero. Retirose el lacayo cuando nos vio en tren de marchar, y fue a subir a la trasera; sacudí mi fusta sobre el animal, con mucho tiento por no acabarle de derrengar: mas, ¿cuál fue mi admiración, cuando siento bajar el asiento y veo alzarse las varas levantando casi del suelo al infeliz animal, que parecía un espíritu desprendiéndose de la tierra? ¿Y qué dirán ustedes que era? que el birlocho venía sin barriguera, y lo mismo fue poner el lacayo la planta sobre la zaga, que, a manera de balanza, vino a tierra el mayor peso, y subió al cielo la ligera resistencia del que tantum pellis et ossa fuit.
—Esto no es conmigo—exclamé;—bajamos del birlocho, y a pie nos fuimos a quejar y reclamar nuestra señal a casa del alquilador. Preguntamos y volvimos a preguntar, y nadie respondía, que aquí es costumbre muy recibida: pareció por fin un hombre, digámoslo así, y un hombre tan mal encarado como el birlocho: expúsele el caso, y pedíle mi señal en vista de que yo no alquilaba el birlocho para tirar de él, sino para que tirase él de mí.
—¿Qué tiene usted que pedirle a ese birlocho y a esa jaca sobre todo?—me dijo echándome a la cara una interjección expresiva y una bocanada de humo de un maldito cigarro de dos cuartos.
Después de semejante entrada nada quedaba que hablar.
—Veale usted despacio—le contesté, sin embargo.
—Pues no hay otro—siguió diciendo;—y volviéndome la espalda:—¡A París por gangas!—añadió.
—Diga usted, señor grosero—le repuse,—ya en el colmo de la cólera, ¿no se contentan ustedes con servir de esta manera, sino que también se han de aguantar sus malos modos? ¿Usted se pone aquí para servir, o para mandar al público? Pudiera usted tener más respeto y crianza para los que son más que él.
Aquí me echó el hombre una ojeada de arriba abajo, de estas que arrebañan a la persona mirada; de éstas que van acompañadas de un gesto particular de los labios; de éstas que no se ven sino entre los majos del país.
—Nadie es más que yo, don caballero o don lechuga; si no acomoda, dejarlo. ¡Mire usted con lo que se viene el seor levosa! A ver, chico, saca un bombé nuevo; ¡ahí en el bolsillo de mi chaqueta debo tener uno!
Y al decir esto, salió una mujer y dos o tres mozos de cuadra; y llegáronse a oír cuatro o seis vecinos y catorce o quince curiosos transeúntes; y como el calesero hablaba en majo y respondía en desvergonzado, y fumaba y escupía por el colmillo, e insultaba a la gente decente, el auditorio daba la razón al calesero, y le aplaudía y soltaba la carcajada, y le animaba a seguir: en fin, sólo una retirada a tiempo pudo salvarnos de alguna cosa peor, por la cual se preparaba a hacernos pasar el concurso que allí se había reunido.
—¿Entre qué gentes estamos?—me dijo el extranjero asombrado.—¡Qué modos tan raros se usan en este país!
—¡Oh! es casual—le respondí algo avergonzado de la inculpación,—y seguimos nuestro camino.
El día había empezado mal, y yo soy supersticioso con estos días que empiezan mal: acaban peor.
Tenía mi amigo que arreglar sus papeles, y fue preciso acompañarle a una oficina de policía.
—¡Aquí verá usted—le dije—otra amabilidad y otra finura!
La puerta estaba abierta y naturalmente nos entrábamos; pero no habíamos andado cuatro pasos, cuando una especie de portero vino a nosotros, gritándonos:
—¡Eh, hombre! ¿a dónde va usted? ¡fuera!
—Este es pariente del calesero—dije yo para mí.
Salimos fuera, y sin embargo, esperamos el turno. Vamos, adentro.
—¿Qué hacen ustedes ahí parados?—dijo de allí a un rato para darnos a entender que ya podíamos entrar.
Entramos, saludamos, nos miraron dos oficinistas de arriba abajo, no creyeron que debían contestar al saludo, se pidieron mutuamente papel y tabaco, echaron un cigarro, nos volvieron la espalda, y a una indicación mía para que nos despachasen, en atención a que el Estado no les pagaba para fumar sino para despachar los negocios:
—Tenga usted paciencia—respondió uno,—que aquí no estamos para servir a usted. A ver—añadió dentro de un rato,—venga eso—y cogió el pasaporte y lo miró.—¿Y usted quién es?
—Un amigo del señor.
—¿Y el señor? algún francés de esos que vienen a sacarnos los cuartos.
—Tenga usted la bondad de prescindir de insultos, y ver si está ese papel en regla.
—Ya le he dicho a usted que no sea insolente si no quiere usted ir a la cárcel.
Brincaba mi extranjero, y yo le veía dispuesto a hacer un disparate.
—Amigo, aquí no hay más remedio que tener paciencia.
—¿Y qué nos han de hacer?
—Mucho y malo.
—Será injusto.
—¡Buena cuenta!
Logré, por fin, contenerle.
—Pues ahora no se le despacha a usted; vuelva usted mañana.
—¿Volver?
—Vuelva usted, y calle usted. Vaya usted con Dios.
Yo no me atrevía a mirar a la cara a mi amigo.
—¿Quién es ese señor tan altanero—me dijo al bajar la escalera—y tan fino, y tan?... ¿Es algún príncipe?
—Es un escribiente que se cree la justicia y el primer personaje de la Nación: como está empleado, se cree dispensado de tener crianza.
—Aquí tiene todo el mundo esos mismos modales, según voy viendo.
—¡Oh! no; es casualidad.
—C'est drôle—iba diciendo mi amigo, y yo:
—¿Entre qué gentes estamos?
Mi amigo quería hacerse un pantalón, y le llevé a casa de mi sastre. Esta era más negra: mi sastre es hombre que me recibe con sombrero puesto, que me alarga la mano y me la aprieta; me suele dar dos palmaditas o tres, más bien más que menos, cada vez que me ve; me llama simplemente por mi apellido, a veces por mi nombre como un antiguo amigo; otro tanto hace con todos sus parroquianos, y no me tutea, no sé por qué: eso tengo que agradecerle todavía. Mi francés nos miraba a los dos alternativamente, mi sastre se reía; yo mudaba de colores, pero estoy seguro que mi amigo salió creyendo que en España todos los caballeros son sastres o todos los sastres son caballeros. Por supuesto que el maestro no se descubrió, no se movió de su asiento, no hizo gran caso de nosotros, nos hizo esperar todo lo que pudo, se empeñó en regalarnos un cigarro y en dárnoslo encendido él mismo de su boca; ¡cuántas groserías, en fin, suelen llamarse franquezas entre ciertas gentes! Era por la mañana: la fatiga y el calor nos habían dado sed: entramos en un café y pedimos sorbetes.
—¡Sorbetes por la mañana!—dijo un mozo con voz brutal y gesto de burla. ¡Que si quieres!
—¡Bravo!—dije para mí.—¿No presumía yo que el día había empezado bien? Pues traiga usted dos vasos pequeños de limón...
—¡Vaya, hombre! anímese usted; tómelos usted grandes—nos dijo entonces el mozo con singular franqueza,—si tiene usted cara de sed.
—Y usted tiene cara de morir de un silletazo—repuse yo ya incomodado;—sirva usted con respeto, calle, y no se chancee con las personas que no conoce, y que están muy lejos de ser sus iguales.
Entretanto que esto pasaba con nosotros, en un billar contiguo, diez o doce señoritos de muy buenas familias, jugaban al billar con el mozo de éste, que estaba en mangas de camisa, que tuteaba a uno, que sobaba a otro, insultaba al de más allá, y se hombreaba con todos: todos eran unos.
—¿Entre qué gentes estamos?—repetía yo con admiración.
—C'est drôle!—repetía el francés.
—¿Es posible que nadie sepa aquí ocupar su puesto? ¿Hay tal confusión de clases y personas? ¿Para qué cansarme en enumerar los demás casos de este género que en aquel bendito día nos sucedieron? Recapitule el lector cuántos de éstos le suceden al día y le están sucediendo siempre, y esos mismos nos sucedieron a nosotros. Hable usted con tres amigos en una mesa de café: no tardará mucho en arrimarse alguno que nadie del corro conozca, y con toda franqueza meterá su baza en la conversación. Vaya usted a comer a una fonda, y cuente usted con el mozo que ha de servirle como pudiera usted contar con un comensal. El le bordará a usted la comida con chanzas groseras; él le hará a usted preguntas fraternales y amistosas... él... Vaya usted a una tienda a pedir algo.
—¿Tiene usted tal cosa?
—No, señor; aquí no hay.
—¿Y sabe usted dónde la encontraría?
—¡Toma! ¡qué sé yo! Búsquela usted. Aquí no hay.
—¿Se puede ver al señor de tal?—dice usted en una oficina.
Y aquí es peor, pues ni siquiera contestan no: ¿ha entrado usted? como si hubiera entrado un perro. ¿Va usted a ver un establecimiento público? Vea usted qué caras, qué voz, qué expresiones, qué respuestas, qué grosería. Sea usted Grande de España; lleve usted un cigarro encendido. No habrá aguador ni carbonero que no le pida la lumbre, y le detenga en la calle, y le manosee y empuerque su tabaco, y se le vuelva apagado. ¿Tiene usted criados? Haga usted cuenta que mantiene unos cuantos amigos; ellos llaman por su apellido seco y desnudo a todos los que lo sean de usted, hablan cuando habla usted, y hablan ellos... ¡Señor, señor! ¿entre qué gentes estamos? ¿Qué orgullo es el que impide a las clases ínfimas de nuestra sociedad acabar de reconocer el puesto que en el trato han de ocupar? ¿Qué trueque es éste de ideas y de costumbres?
Mi francés había hecho todas estas observaciones, pero no había hecho la principal; faltábale observar que nuestro país es el país de las anomalías; así que, al concluirse el día:—Amigo—me dijo,—yo he viajado mucho; ni en Europa, ni en América, ni en parte alguna del mundo, he visto menos aristocracia en el trato de los hombres; este es el país adonde yo me vendría a vivir; aquí todos los hombres son unos; se cree estar en la antigua Roma. En llegando a París voy a publicar un opúsculo en que pruebe que la España es el país más dispuesto a recibir...
—Alto ahí, señor observador de un día—dije a mi extranjero interrumpiéndole;—adivino la idea de usted. Las observaciones que ha hecho usted hoy son ciertas; la observación general, empero, que de ellas deduce usted, es falsa; esa es una anomalía como otras muchas que nos rodean y que sólo se podrían explicar entrando en pormenores que no son del momento; éste es, desgraciadamente, el país menos dispuesto a lo que usted cree, por más que le parezcan a usted todos unos. No confunda usted la debilidad de la senectud con la de la niñez: ambas son debilidad; las causas son, no obstante, diferentes; esa franqueza, esa aparente confusión y nivelamiento extraordinario, no es el de una sociedad que acaba, es el de una sociedad que empieza, porque yo llamo empezar...
—¡Oh! sí, sí, entiendo. ¡C'est drôle! ¡C'est drôle!—repetía mi francés.
—Ahí verá usted—repetía yo—entre qué gentes estamos.
«La constancia es el recurso de los feos—dice la célebre Ninón de Lenclos en sus lindas cartas al marqués de Sevigné;—las personas de mérito, que saben que por donde quiera han de encontrar ojos que se prenden de ellas, no se curan de conservar la prenda conquistada; los feos, los necios, los que viven seguros de que difícilmente podrán encontrar quien llene el vacío de su corazón, se adhieren al amor que una vez por acaso encontraron, como las ostras a las peñas que en el mar las sostienen y alimentan.
»Estos son generalmente los que, temerosos de perder el bien, que conocen no merecer, preconizan la constancia, la erigen en virtud y hacen con ella el tormento de una vida que deben llenar la variedad y la sucesión de sensaciones tan vivas como diferentes.»
Aquella máxima de coqueta, al parecer ligera, si no es siempre cierta, porque no a todos les es dado el poder ser inconstantes, es sin embargo profunda y filosófica, y aun puede, fuera del amor, encontrar más de una exacta aplicación. Pero mi propósito no es hundirme en consideraciones metafísicas acerca del amor; tengamos lástima al que le ha dejado tomar incremento en su corazón, y pasemos como sobre ascuas sobre tan quisquilloso argumento. El hecho es que no tenía yo la edad todavía de querer ni de ser querido, cuando entre otras varias obras francesas que en mis manos cayeron, hacía ya un papel muy principal la de la famosa cortesana citada. Chocome aquella máxima, y fuese pueril vanidad, fuese temor de que por apocado me tuviesen, adoptela por regla general de mis aficiones. Tuve que luchar en un principio con la costumbre, que es en el hombre hija de la pereza y madre de la constancia. El hombre, efectivamente, se contenta muchas veces con las cosas tales cuales las encuentra, por no darse a buscar otras, como se figura acaso difícil encontrarlas; una vez resignado por pereza, se aficiona por costumbre a lo que tiene y le rodea; y una vez acostumbrado, tiene la bondad de llamar constancia a lo que es en él casi naturaleza. Pero yo luché y al cabo de poco tiempo de ese empeño de cerrar mi corazón a las aficiones que pudieran llegar a dominarle, agregado esto a la necesidad de viajar y variar de objetos, en que las revoluciones del principio del siglo habían puesto a mi familia, lograron hacer de mí el ser más veleidoso que ha nacido. Pesándome de ver a las mismas gentes todos los días, no hay amigo que me dure una semana; no hay tertulia adonde pueda concurrir un mes entero; no hay hermosa que me lo parezca todos los días, ni fea que no me encante una vez siquiera al mes; esto me hace disfrutar de inmensas ventajas, porque sólo se puede soportar a las gentes los quince primeros días que se las conoce. ¡Qué de atenciones en ellas! ¡Qué de sinceros ofrecimientos! ¿Pasaron aquéllos? ¿Se intimó la amistad? ¡Adiós! como ya de cualquier modo tienen cumplido con usted, todos son desaires, todas crudas y ácidas respuestas. Pesándome comer siempre los mismos alimentos, hoy como a la francesa, mañana a la inglesa, un día ceno y otro meriendo; ni tengo horas fijas ni hago comida con concierto. Y esto tiene la ventaja de predisponerme para el cólera. Pesándome hablar siempre en español, tengo amigos franceses sólo para hablar en francés una hora al día; me trato con los operistas para hablar una vez a la semana en italiano; aprendí griego por conocer una lengua que no habla nadie; y sufro las impertinencias de un inglés a quien trato, por darme a entender en el idioma en que decía Carlos V que hablaría a los pájaros. Pesándome de que me llamen todos los días, desde el año 9 en que nací, por el mismo apellido, cien veces dejé aquél con que vine al mundo, y ora fui el Duende satírico, ora el Pobrecito hablador, ora el Bachiller Munguía, ora Andrés Nipresas, ora Fígaro, ora... y qué sé yo los muchos nombres que me quedarán aún que tomar en los muchos años que, Dios mediante, tengo hecho propósito de vivir en este bajo suelo; porque si alguna cosa hay que no me canse es el vivir; y si he de decir la verdad, consiste esto en que a fuerza de meditar he venido a conocer que sólo viviendo podré seguir variando. Por último, y vengamos al asunto, pesándome de vivir todos los días en una misma casa, la vista de un cuarto desalquilado hace en mi ánimo el mismo efecto que produce la picadura del pez en el corazón del anhelante pescador que le tiende el cebo. Corro a mi casa, pongo en movimiento a mi familia, hágome la ilusión de que emprendo un viaje, y de cuartel en cuartel, de calle en calle, de manzana y hasta de piso en piso, recorro alegremente y reconozco los más recónditos escondrijos y rincones de esta populosa ciudad. Si la casa es grande: «¡Qué hermosura!—exclamo;—esto es vivir con desahogo, esto es lujo y magnificencia.» Si es chica: «Gracias a Dios—me digo,—que salí de esos eternos caserones que nunca bastan muebles para ellos; ésta es a lo menos recogida, reducida, propia, en fin, del hombre tan reducido también y limitado.» Si es cuarto bajo: «No tiene escalera, digo y el hombre no ha nacido para vivir en las estrellas.» Si es alto el piso: «¡Bendito sea Dios, qué claridad, qué ventilación y qué pureza de aires!» Si es caro: «¿Qué importa? lo primero es tener buena habitación.» Si es barato: «Mejor; con eso emplearé en galas lo que había de invertir en mi vivienda.»
Nadie, pues, más feliz que yo, porque en cuanto a las habladurías y murmuraciones del mundo perecedero, así me cuido de ellas como de ir a la Meca. Pero es el caso que tengo un amigo que es de esos hombres que se dejan impresionar fácilmente por la última persona que oyen, de esos caracteres débiles, flojos, apáticos, irresolutos, de reata, en fin, que componen el mayor número en este mundo, que nacieron, por consiguiente, para obedecer, callar y ser constantemente víctimas, y cuya debilidad es la más firme columna de los fuertes.
Oyome este amigo las reflexiones que anteceden, y vean ustedes a mi hombre descontento ya con cuanto le rodea; ya que no lo puede mudar todo, quiere cuando menos mudar de casa, y hétele buscando conmigo papeles en los balcones de barrio en barrio, porque ésta es muy de antiguo la señal que distingue las habitaciones alquilables de esta capital, sin que yo haya podido dar hasta ahora con el origen de esta conocida costumbre, ni menos con la de poner los papeles en las esquinas de los balcones cuando la casa es sólo alquilable para huéspedes.
Las casas antiguas, dijimos, que van desapareciendo de Madrid rapidísimamente, están reducidas a una o dos enormes piezas y muchos callejones interminables; son demasiado grandes; son obscuras por lo general a causa de su mala repartición y combinación de entradas, salidas, puertas y ventanas.
Dirigímonos, pues, a ver las casas nuevas; esas que surgen de la noche a la mañana por todas las calles de Madrid; esas que tienen más balcones que ladrillos y más pisos que balcones; esas por medio de las cuales se agrupa la población de esta coronada villa, se apiña, se sobrepone y se aleja de Madrid, no por las puertas, sino por arriba, como se marcha el chocolate de una chocolatera olvidada sobre las brasas. La población que se va colocando sobre los límites que encerraron a nuestros abuelos, me hace el efecto del helado que se eleva fuera de la copa de los sorbetes. El caso es el mismo: la copa es pequeña y el contenido mucho.
Muchas casas muy lindas vimos. Mi amigo observó, con razón, que se sigue en todas el método antiguo de construcción: sala, gabinete y alcoba pegada a cualquiera de estas dos piezas; y siempre en la misma cocina, donde se preparan los manjares, colocado inoportuna y puercamente el sitio más desaseado de la casa. ¿No pudiera darse otra forma de construcción a las casas, de suerte que este sitio quedase separado de la vivienda, como en otros países lo hemos visto constantemente observado? ¿No pudieran llegarse a desusar esos vidrios horribles, desiguales, pequeños, unidos por plomos, generalmente invertidos en las vidrieras? ¿No se les podrían substituir vidrios de mejor calidad, de más tamaño, y unidos entre sí con sutiles listones de madera, que harían siempre mejor efecto a la vista y darían más entrada a la luz? ¿No convendría desterrar esas pesadas maderas que cierran los balcones, llenas de inútiles rebajos y costosas labores, sustituyéndoles puertas-ventanas de hojas más delgadas y lisas? ¿No pudiera introducirse el uso de las comodísimas chimeneas para las casas, sobre todo más espaciosas, como se hallan adoptadas en toda Europa? ¿Tanto perderíamos en olvidar los mezquinos y miserables braseros que nos abrasan las piernas, dejándonos frío el cuerpo y atufándonos con el pestífero carbón, y que son restos de los zahumadores orientales introducidos en nuestro país por los moros? ¿Qué mal haríamos en desterrar los canalones salientes, cuyo objeto parece ser el de reunir sobre el pobre transeúnte, además del agua que debía naturalmente caerle del cielo, toda la que no debía caerle, y en substituirles los conductos vertederos semejantes a los de correos, pegados a la pared?
Los caseros, más que al interés público, consultan el suyo propio: aprovechemos terreno; ése es su principio: apiñemos gente en estas diligencias paradas, y vivan todos como de viaje; cada habitación es en el día un baúl en que están las personas empaquetadas de pie, y las cosas en la posición que requiere su naturaleza; tan apretado está todo, que en caso de apuro todo podría viajar junto sin romperse. Las escaleras son cerbatanas, por donde pasa la persona como la culebra que se roza entre dos piedras para soltar su piel. Un poco más de hombre o un poco menos de escalera, y serán una sola cosa hombre y escalera.
Pero sigamos la historia de mi amigo. No bien hubo visto la blancura de una de las casas nuevas, la monería de las acomodadas piececitas, el estado de novedad de las habitaciones del piso tercero, alborózase, y:
—¡Este cuarto es mío!—exclama.
—Pero acabemos de ver.
—Nada, inútil, quiero casa nueva, casa nueva; no hay remedio.
De allá a media hora estábamos ya en casa del casero. Inútil es decir que el casero tenía mala cara; todos la tienen; es la primera cosa que hacen en comprando casa; a lo menos tal nos parece siempre a los inquilinos, sin que esto sea decir que no pueda ser ilusión de óptica.
—¿Qué tiene usted que mandarme?...
—¿Usted es el dueño de la casa que se está haciendo?...
—Sí, señor.
—Hay varios cuartos en la casa.
—Están dados.
—¡Cómo! si no están hechos.
—Ahi verá usted.
—Pero, ¿no habría?...
—Un tercero queda.
—Bueno; he dicho que quiero casa nueva.
—No es tampoco de los más altos, caballero; no tiene más que noventa y tres escalones y un tramito.
—Ya se ve que no es mucho; se baja uno a Madrid en un momento; quiero casa nueva.
—¿Pagará usted adelantado?
—Hombre, ¿adelantado? A mí nadie me paga adelantado.
—Pues, déjelo usted.
—¡Ah! no, eso no; bien; pagaré, ¿un mes?
—Tres meses o seis.
—Pero, hombre...
—Dejarlo.
—No, bien, bien, ¿cuánto renta? Es tercero y tiene pocas piezas y estrechas, y...
—Diez reales diarios; dé usted gracias que no se le pone en doce.
—¡Diez reales!
—Si no acomoda...
—Sí, señor, sí. ¡Cómo ha de ser! ¡Casa nueva!
—¿Fiador?
—Y abonado.
—Bueno, ¡paciencia! Tengo amigos, el marqués de...
—¿Marqués? no, no, señor.
—El coronel de...
—¿Militar? menos.
—Un mayordomo de semana.
—¿Tiene fuero? no, señor.
—Pero, hombre, ¿adónde he de ir a buscar?
—Ha de tener casa abierta.
—Pero si yo no me trato con taberneros, ni...
—Pues dejarlo.
—¡Voto va!
No hubo más remedio que buscar el fiador; ya daba mi amigo la mudanza a todos los diablos. Venciéronse por fin las dificultades; ya cogió las llaves, y cogió al celador, y cogió el padrón, y cogió... ¿qué había de coger por último? el cielo con las manos, lectores míos. Comenzó la mudanza; el sofá no cupo por la escalera; fue preciso izarle por el balcón, y en el camino rompió los cristales del cuarto principal, los tiestos del segundo, y al llegar al tercero, una de sus propias patas, que era precisamente la que le había estorbado; si se hubiese roto al principio, pleito por menos; fue preciso pagar los daños; el bufete entró como taco en escopeta, haciendo más allá la pared a fuerza de rascarle el yeso con las esquinas; la cama del matrimonio tuvo que quedarse en la sala, porque fue imposible meterla en la alcoba; el hermano de mi amigo, que es tan alto como toda la casa, se levantó un chichón, en vez de levantar la cabeza, con el techo que estaba hombre en medio con el piso. En fin, mal que bien, estuvo ya la casa adornada, pero ¡oh desgracia! mi amigo tiene un suegro sumamente gordo; verdad que es monstruoso; y es hombre que ha menester dos billetes en la diligencia para viajar; como a éste no se le podía romper la pata como al sofá, no hubo forma de meterlo en casa. ¿Qué medio en este conflicto? ¿Reñir con él y separarse porque no cabe en casa? no es decente. ¿Meterlo por el balcón? no es para todos los días. ¡Santo Dios! ¡que no se hagan las casas en el día para los hombres gordos! En una palabra, desde ayer están los trastos dentro; mi amigo en la escalera mesándose los cabellos, luchando entre la casa nueva y el amor filial; y el viejo en la calle esperando, o a perder carnes o a ganar casa.
Muy incrédulo sería preciso ser para negar que estamos en el siglo de las luces y de la más extremada civilización: el hombre ha dado ya con la verdad, y la razón más severa preside a todas las acciones y costumbres de la generación del año 1835.
Dejaremos a un lado, por no ser hoy de nuestro asunto, la perfección en que se ha llegado en punto a religión y a política, dos cosas esencialísimas en nuestra manera actual de existir, y a que los pueblos dan toda la importancia que indudablemente se merecen. En el primero no tenemos preocupación ninguna, no abrigamos el más pequeño error; cuando decimos con orgullo que el hombre es el ser más perfecto, la hechura más acabada de la creación, sólo añadimos a las verdades reconocidas otra verdad más innegable todavía. Hacemos muy bien en tener vanidad. Si hemos adelantado en política, dígalo la estabilidad que alcanzamos, la fijación de nuestras ideas y principios: no sólo sabemos ya cuál es el buen gobierno, el único bueno, el verdadero secreto para constituir y conservar una sociedad bien organizada, sino que lo sabemos establecer y lo gozamos con toda paz y tranquilidad. Acerca de sus bases estamos todos acordes, y es tal nuestra ilustración, que una vez reconocida la verdad y el interés político de la sociedad, toda guerra civil, toda discordia, viene a ser imposible entre nosotros; así es que no las hay. Que hubiese guerra en los tiempos bárbaros y de atraso, en los cuales era preciso valerse hasta de la fuerza para hacer conocer al hombre cuál era el Dios a quien había de adorar o el rey a quien había de servir... nada más natural. Ignorantes entonces los más, y poco ilustrados, no fijadas sus ideas sobre ninguna cosa, forzoso era que fuesen presa de multitud de ambiciosos, cuyos intereses estaban encontrados. Empero ahora, en el siglo de la ilustración, es cosa bien difícil que haya una guerra en el mundo. Así es que no las hay. Y si las hubiera sería en defensa de derechos positivos, de intereses materiales, no de un apellido, no del nombre de un ídolo. La prueba de esto mismo es bien fácil de encontrar. Esa poca de guerra, que empieza ahora, en nuestras provincias, es indudablemente por derechos claros y bien entendidos: sobre todo, si alguno de los partidos contendientes pudiese ir a ciegas en la lid, e ignorar lo que defiende, no sería ciertamente el partido más ilustrado, es decir, el liberal. Este bien sabe por lo que pelea; pelea por lo que tiene, por lo que le han concedido, por lo que él ha conquistado.
En un siglo en que ya se ven las cosas tan claras, y en que ya no es fácil abusar de nadie, en el siglo de las luces, una de las cosas sobre que está más fijada la pública opinión, es el honor, quisicosa que, en el sentido que en el día le damos, no se encuentra nombrada en ninguna lengua antigua. Hijo este honor de la Edad Media y de la confluencia de los Godos y los Arabes, se ha ido comprendiendo y perfeccionando a tal grado, a la par de la civilización, que en el día no hay una sola persona que no tenga su honor a su manera: todo el mundo tiene honor.
En los tiempos antiguos, tiempos de confusión y de barbarie, el que ha faltado a otro, abusaba de cualquier superioridad que le daban las circunstancias o su atrevimiento, se infamaba a sí mismo, y sin hablar tanto de honor, quedaba deshonrado. Ahora es enteramente al revés. Si una persona baja o mal intencionada le falta a usted, usted es el infamado. ¿Le dan a usted un bofetón? Todo el mundo lo desprecia a usted, no al que le dio. ¿Le faltan a usted su mujer, su hija, su querida? Ya no tiene usted honor. ¿Le roban a usted? Usted, robado, queda pobre, y, por consiguiente, deshonrado. El que le robó que quedó rico, es un hombre de honor. Va en el coche de usted y es un hombre decente, caballero. Usted se quedó a pie, es usted gente ordinaria, canalla. ¡Milagros todos de la ilustración!
En la historia antigua no se ve un solo ejemplo de un duelo. Agamenón injuria a Aquiles, y Aquiles se encierra en su tienda, pero no le pide satisfacción. Alcibíades alza el palo sobre Temístocles, y el gran Temístocles, según una expresión de nuestra moderna civilización, queda como un cobarde.
El duelo, en medio de la duración del mundo, es una invención de ayer: cerca de seis mil años se ha tardado en comprender que cuando uno se porta mal con otro, le queda siempre un medio de enmendar el daño que le ha hecho, y este medio es matarlo. El hombre es lento en todos sus adelantos, y si bien camina indudablemente hacia la verdad, suele tardar en encontrarla.
Pero una vez hallado el desafío, se apresuraron los reyes y los pueblos, visto que era cosa buena, a erigirlo en ley, y por espacio de muchos siglos no hubo entre caballeros otra forma de enjuiciar y sentenciar el combate. El muerto, el caído, era el culpable siempre en aquellos tiempos; la cosa no ha cambiado por cierto. Siguiendo, empero, el curso de nuestros adelantos, se fueron haciendo cabida los jueces en la sociedad, se levantó el edificio de los tribunales con su séquito de escribanos, notarios, autos, fiscales y abogados, que dura todavía y parece tener larga vida, y se convino en que los juicios de Dios (así se había llamado a los desafíos jurídicos, merced al empeño de mezclar constantemente a Dios en nuestras pequeñeces) eran cosa mala. Los reyes entonces alzaron la voz en nombre del Altísimo, y dijeron a los pueblos: «No más juicios de Dios; en lo sucesivo, nosotros juzgaremos».
Prohibidos los juicios de Dios, no tardaron en prohibirse los duelos; pero si las leyes dijeron: «No os batiréis», los hombres dijeron: «No os obedeceremos»; y un autor de muy buen criterio asegura que las épocas de rigurosa prohibición han sido las más señaladas por el abuso del desafío. Cuando los delitos llegan a ser de cierto bulto, no hay pena que los reprima. Efectivamente, decir a un hombre: «No te harás matar, pena de muerte», es provocarlo a que se ría del legislador cara a cara; es casi tan ridículo como la pena de muerte establecida en algunos países contra el suicidio; sabia ley que determina que se quite la vida a todo el que se mate, sin duda para su escarmiento.
Se podría hacer a propósito de esto la observación general de que sólo se han obedecido en todos tiempos las leyes que han mandado hacer a los hombres su gusto; las demás se han infringido y han acabado por caducar. El lector podrá sacar de esto alguna consecuencia importante.
Efectivamente, al prohibir los duelos en distintas épocas, no se ha hecho más que lo que haría un jardinero que tirase la fruta queriendo acabarla; el árbol en pie todos los años volvería a darle nueva tarea.
Mientras el honor siga entronizado donde se le ha puesto; mientras la opinión pública valga algo, y mientras la ley no esté de acuerdo con la opinión pública, el duelo será una consecuencia forzosa de esta contradicción social. Mientras todo el mundo se ría del que se deje injuriar impunemente, o del que acuda a un tribunal para decir: «Me han injuriado», será forzoso que todo agraviado elija entre la muerte y una posición ridícula en sociedad. Para todo corazón bien puesto, la duda no puede ser de larga duración: y el mismo juez que con la ley en la mano sentencia a pena capital al desafiado indistintamente o al agresor, deja acaso la pluma para tomar la espada en desagravio de una ofensa personal.
Por otra parte, si se prescinde de la porción de preocupación más o menos visible o sublime del pundonor, y si se considera en el duelo el mero hecho de satisfacer una cuenta personal, diré francamente que comprendo que el asesino no tenga derecho a quitar la vida a otro, por dos razones: primera, porque se la quita contra su gusto, siendo suya; segunda, porque él no da nada en cambio.
Los duelos han tenido sus épocas y sus fases enteramente distintas: en un principio se batían los duelistas a muerte, a todas armas, y tras ellos sus segundos: cada injuria producía entonces una escaramuza. Posteriormente se introdujo el duelo a primera sangre; el primero lo comprendo sin disculparlo; el segundo ni lo comprendo ni lo disculpo; es de todas las ridiculeces la mayor: los padrinos o testigos han sucedido a los segundos, y su incumbencia en el día se reduce a impedir que su mala fe abuse del valor o del miedo. Al arma blanca se substituye muchas veces la pistola, arma de cobarde, con que nada le queda que hacer al valor sino morir; en que la destreza es infame si hay superioridad, e inútil si hay igualdad.
La libertad, empero, si no es la licencia de mi imaginación, me ha llevado más lejos de lo que yo pretendía ir: al comenzar este artículo no era mi objeto explorar si las sociedades modernas entienden bien el honor, ni si esta palabra es algo; individuo de ellas y amamantado con sus preocupaciones, no seré yo quien me ponga de parte de unas leyes que la opinión pública repugna, ni menos de parte de una costumbre que la razón reprueba. Confieso que pensaré siempre en este particular como Rousseau, y los más rígidos moralistas y legisladores, y obraré como el primer calavera de Madrid. ¡Triste lote del hombre el de la inconsecuencia!
Mi objeto era referir simplemente un hecho de que no ha muchos meses fui testigo ocular; pero como yo no presencié, digámoslo así, más que el desenlace, mis lectores me perdonarán si tomo mi relación ab ovo.
Mi amigo Carlos, hijo del marqués de ***, era heredero de bienes cuantiosos, que eran en él, al revés que en el mundo, la menos apreciable de sus circunstancias. Adorado de sus padres, que habían empleado en su educación cuanto esmero es imaginable, Carlos se presentó en el mundo con talento, con instrucción, con todas esas superfluidades de primera necesidad, con una herencia capaz de asegurar la fortuna de varias familias, con una figura a propósito para hacer la de muchas mujeres, y con un carácter destinado a constituir la de todo el que de él dependiese.
Pero desgraciadamente, la diferencia que existe entre los necios y los hombres de talento, suele ser sólo que los primeros dicen necedades, y los segundos las hacen: mi amigo entró en sociedad, y a poco tiempo hubo de enamorarse; los hombres de imaginación necesitan mujeres muy picantes o muy sensibles, y esta especie de mujeres deben de ser mejores para ajenas que para propias. La joven Adela era, sin duda alguna, de las picantes: hermosa a sabiendas suyas, y con una conciencia de su belleza, acaso harto pronunciada, sus padres habían tratado de adornarla de todas las buenas cualidades de sociedad; la sociedad llama buenas cualidades en una mujer, lo que se llama alcance en una escopeta y tino en un cazador; es decir, que se había formado a Adela como una arma ofensiva con todas las reglas de la destrucción: en punto a la coquetería era una obra acabada, y capaz de acabar con cualquiera muy poco sensible; en realidad, podía fingir admirablemente todo ese sentimentalismo, sin el cual no se alcanza en el día una sola victoria; contaba con una languidez mortal; le miraba a usted con ojos de víctima expirante, siendo ella el verdugo; bailaba como una sílfide desmayada; hablaba con el acento del candor y de la conmoción; y de cuando en cuando un destello de talento o de gracia venía a iluminar su tétrica conversación, como un relámpago derrama una ráfaga de luz sobre una noche obscura.
¿Cómo no adorar a Adela? Era la verdad entre la mentira, el candor entre la malicia, decía mi amigo al verla en el gran mundo; era el cielo en la tierra.
Los padres no deseaban otra cosa: era un partido brillante, la boda era para entrambos una especulación; de suerte que lo que sin razón de estado no hubiera pasado de ser un amor, una calamidad, pasó a ser un matrimonio. Pero cuando el mundo exige sacrificios los exige completos, y el de Carlos lo fue; la víctima debía ir adornada al altar. Negocio hecho: de allí a poco Carlos y Adela eran uno.
He oído decir muchas veces que suele salir de una coqueta una buena madre de familia: también suele salir de una tormenta una cosecha: yo soy de opinión que la mujer que empieza mal acaba peor. Adela fue un ejemplo de esta verdad: medio año hacía que se había unido con santos vínculos a Carlos; la moda exigía cierta separación, cierto abandono. ¿Cuánto no se hubiera reído el mundo de un marido atento con su mujer? Adela, por otra parte, estaba demasiado bien educada para hacer caso de su marido. ¡La sociedad es tan divertida y los jóvenes tan amables! ¿Qué hace usted en un rigodón si le oprimen la mano? ¿Qué contesta usted si le repiten cien veces que es interesante? Si tiene usted visita todos los días, ¿cómo cierra usted sus puertas? Es forzoso abrirlas, y por lo regular de par en par.
Un joven del mejor tono fue más asiduo y mañoso, y Adela abrazó por fin las reglas del gran mundo: el joven era orgulloso, y entre el cúmulo de adoradores de camino trillado parece despreciar a Adela; con mujeres coquetas y acostumbradas a vencer, rara vez se deja de llegar a la meta por ese camino. ¡Adela no quería faltar a su virtud!... ¡pero Eduardo era tan orgulloso! Era preciso humillarlo: esto no era malo; era un juego; siempre se empieza jugando. Cómo se acaba no lo diré; pero así acabó Adela, como se acaba siempre.
La mala suerte de mi amigo quiso que entre tanto marido como llega a una edad avanzada diariamente con la venda de himeneo sobre los ojos, él sólo entreviese primero su destino, y lo supiese después positivamente. La cosa, desgraciadamente fue escandalosa, y el mundo exigía una satisfacción. Carlos hubo de dársela. Eduardo fue retado, y llamado yo como padrino no pude menos de asistir a la satisfacción.
A las cinco de la mañana estábamos los contendientes y los padrinos en la puerta de... de donde nos dirigimos al teatro frecuente de esta especie de luchas. Esta no era de aquellas que debían acabar con un almuerzo. Una mujer había faltado, y el honor exigía en reparación la muerte de dos hombres. Es incomprensible, pero es cierto.
Se eligió el terreno, se dio la señal, y los dos tiros salieron a un tiempo: de allí a poco había expirado un hombre útil a la sociedad. Carlos había caído, pero habían quedado en pie su mujer y su honor.
Un año hizo ayer de la muerte de Carlos: su familia, sus amigos lo lloran todavía.
¡He aquí el mundo, he aquí el honor, he aquí el duelo!
El escritor de costumbres no escribe exclusivamente para esta o aquella clase de la sociedad, y si le puede suceder el trabajo de no ser de ninguna de ellas leído, debe de figurarse al menos, mientras que su modestia o su desgracia no sean suficientes a hacerle dejar la pluma, que escribe imparcialmente para todos. Ni los colores que han de dar vida al cuadro de las costumbres de un pueblo o de una época pudieran por otra parte tomarse en un cálculo determinado y reducido; la mezcla atinada de todas las gradaciones diversas es la que puede únicamente formar el todo, y es forzoso ir a buscar en distintos puntos las tintas fuertes y las medias tintas, el claro obscuro, sin los cuales no habría cuadro.
La cuna, la riqueza, el talento, la educación, a veces obrando separadamente, obrando otras de consuno, han subdividido siempre a los hombres hasta lo infinito, y lo que se llama en general la sociedad, es una amalgama de mil sociedades colocadas en escalón, que sólo se rozan en sus fronteras respectivas unas con otras, y las cuales no reúne en un todo compacto en cada país sino el vínculo de una lengua común, y de lo que se llama entre los hombres patriotismo o nacionalismo. Hay más puntos de contacto entre una reunión de buen tono de Madrid y otra de Londres o de París, que entre un habitante de un cuarto principal de la calle del Príncipe y otro de un cuarto bajo de Avapiés, sin embargo de ser estos dos, españoles y madrileños.
Sabiendo esto el escritor de costumbres, no desdeña muchas veces salir de un brillante rout, o del más elegante sarao y previa la conveniente transformación de traje, pasar en seguida a contemplar una escena animada de un mercado público, o entrar en una simple horchatería a ser testigo del modesto refresco de la capa inferior del pueblo, cuyo carácter trata de escudriñar y bosquejar.
¡Qué de costumbres diversas establecidas en una atmósfera, que en otra inferior, ni aun sabiéndolas se comprenderían! El título de este artículo, sin ir más lejos, es verdadero griego para la inmensa mayoría que compone este pueblo. No harán, pues, un gesto de desagrado nuestras elegantes lectoras cuando nos vean explicar la significación de nuestro título: esta explicación no es ciertamente para ellas; pero nosotros no tenemos la culpa si su extraordinaria delicadeza y si su civilización llevada al extremo, que forma de ellas un pueblo aparte, y pueblo escogido, nos pone en el caso de empezar por traducir hasta las palabras de su elegante vocabulario, cuando queremos dar cuenta al público entero de los usos de su impagable sociedad.
El que la voz álbum no sea castellana, es para nosotros, que ni somos ni queremos ser puristas, objeción de poquísima importancia; en ninguna parte hemos encontrado todavía el pacto que ha hecho el hombre con la divinidad ni con la Naturaleza de usar tal o cual combinación de sílabas para explicarse: desde el momento en que por mutuo acuerdo una palabra se entiende, ya es buena: desde el punto en que una lengua es buena para hacerse entender en ella, cumple con su objeto, y mejor será indudablemente aquella cuya elasticidad le permite dar entrada a mayor número de palabras exóticas, porque estará segura de no carecer jamás de las voces que necesite: cuando no las tenga por sí, las traerá de fuera. En esta parte diremos de buena fe, lo que ponía Iriarte irónicamente en boca de uno que estropeaba la lengua de Garcilaso:
«Que si él habla la lengua castellana,
Yo hablo la lengua que me da la gana.»
Pasando por alto este inconveniente, el álbum es un enorme libro, en cuya forma es esencial condición que se observe la del papel de música. Debe de estar, como la mayor parte de los hombres, por de fuera, encuadernado con un lujo asiático, y por dentro en blanco: su carpeta, que será más elegante si puede cerrarse a guisa de cartera, debe ser de la materia más rica que se encuentre, adornada con relieves del mayor gusto, y la cifra o las armas del dueño: lo más caro, lo más inglés, eso es lo mejor: razón por la cual sería muy difícil lograr en España uno capaz de competir con los extranjeros. Sólo el conocido y el hábil Alegría podría hacer una cosa que se aproximase a un álbum decente. Pero en cambio es bueno advertir que una de las circunstancias que debe tener, es que se pueda decir de él:
—Ya me han traído el álbum que encargué a Londres.
También se puede decir en lugar de Londres, París; pero es más vulgar, más trivial. Por lo tanto, nosotros aconsejamos a nuestras lectoras que digan Londres: lo mismo cuesta una palabra que otra; y por supuesto, que digan de todas suertes que se lo han enviado de fuera, o que lo han traído ellas mismas cuando estuvieron allá la primera, la segunda, o cualquiera vez, y aunque sea obra de Alegría.
¿Y para qué sirve, me dirá otra especie de lectores, ese gran librote, esa especie de misal, tan rico y tan enorme, tan extranjero y tan raro? ¿De qué trata?
Vamos allá. Ese librote es, como el abanico, como la sombrilla, como la tarjeta, un mueble enteramente de uso de señora, y una elegante sin álbum sería ya en el día un cuerpo sin alma, un río sin agua, en una palabra, una especie de Manzanares. El álbum, claro está, no se lleva en la mano, pero se transporta en el coche; el álbum y el coche se necesitan mutuamente: lo uno no puede ir sin lo otro; es el agua con el chocolate; el álbum se envía además con el lacayo de una parte a otra. Y como siempre está yendo y viniendo, hay un lacayo destinado a sacarlo; el lacayo y el álbum es el ayo y el niño.
¿De qué trata? No trata de nada; es un libro en blanco. Como una bella conoce de rigor a los hombres de talento en todos ramos, es un libro el álbum que la bella envía al hombre distinguido para que éste estampe en una de sus inmensas hojas, si es poeta, unos versos, si es pintor, un dibujo, si es músico, una composición, etc. En su verdadero objeto es un repertorio de la vanidad: cuando una hermosa, por otra parte, le ha dispensado a usted la lisonjera distinción de suplicarle que incluya algo en su álbum, es muy natural pagarle en la misma moneda; de aquí el que la mayor parte de los versos contenidos en él, suelen ser variaciones de distintos autores sobre el mismo tema de la hermosura y de la amabilidad de su dueño. Son distintas fuentes donde se mira y se refleja un solo Narciso. El álbum tiene una virtud singular, por la cual deben apresurarse a hacerse con él todas las elegantes que no lo tengan, si hay alguna a la sazón en Madrid: hemos reparado que todas las dueñas de álbum son hermosas, graciosas, de gran virtud y talento, y amabilísimas: así consta a lo menos de todos estos libros en blanco, conforme van tomando color.
Como el caso es tener un recuerdo, propio, intrínsecamente de la persona misma, es indispensable que lo que se estampe vaya de puño y letra del autor; un álbum, pues, viene a ser un panteón donde vienen a enterrarse en calidad de préstamos adelantados hechos a la posteridad una porción de notabilidades; a pesar de que no todos los hombres de mérito de un álbum lo son igualmente en las edades futuras. Y como por una distinción de exquisito precio, la amistad participa del privilegio del mérito, de poner algo en el álbum, y como se puede ser muy buen amigo y no tener ninguna especie de mérito, un álbum viene a ser frecuentemente, más bien que un panteón, un cementerio, donde están enterrados, tabique por medio, los tontos al lado de los discretos, con la única diferencia de que los segundos honran al álbum, y éste honra a los primeros.
Sabido el objeto del álbum, cualquiera puede conocer la causa a que debe su origen: el orgullo del hombre se empeña en dejar huellas por todas partes; en rigor, las pirámides famosas, ¿qué son sino la firma de los Faraones en el gran álbum de Egipto? Todo monumento es el facsímile del pueblo que lo erigió, estampado en el gran álbum del triunfo. ¿Qué es la historia sino el álbum donde cada pueblo viene a depositar sus obras?
La Alhambra está llena de los nombres de viajeros ilustres que no han querido pasar adelante sin enlazar con aquellos grandes recuerdos sus grandes nombres; esto, que es lícito en un hombre de mérito, confesado por todos, es risible en un desconocido, y conocemos un sujeto que se ha puesto en ridículo en sociedad por haber estampado en las paredes de la venerable antigüedad de que acabamos de hablar, debajo del letrero puesto por Chateaubriand: «Aquí estuvo también Pedro Fernández, el día tantos de tal año.» Sin embargo, la acción es la misma, por parte del que la hace.
He aquí cómo motiva el origen de la moda del álbum un autor francés, que escribía, como nosotros, un artículo de costumbres acerca de él el año 11, época en que comenzó a hacer furor esta moda en París:
«El origen del álbum es noble, santo, majestuoso. San Bruno había fundado en el corazón de los Alpes la cuna de su orden; dábase allí hospitalidad por espacio de tres días a todo viajero. En el momento de su partida se le presentaba un registro, invitándolo a escribir en él su nombre, el cual iba acompañado, por lo regular, de algunas frases de agradecimiento, frases verdaderamente inspiradas. El aspecto de las montañas, el ruido de los torrentes, el silencio del monasterio, la religión grande y majestuosa, los religiosos humildes y penitentes, el tiempo despreciado, y la eternidad siempre presente, debían de hacer nacer bajo la pluma de los huéspedes que se sucedían en la augusta morada, altos pensamientos y delicadas expresiones. Hombres de gran mérito depositaron en este repertorio cantidad de versos y pensamientos justamente célebres. El álbum de la Gran Cartuja es incontestablemente el padre y modelo de los álbums.»
Esta afición, recién nacida, cundió extraordinariamente; los ingleses asieron de ella; los franceses no la despreciaron, y todo hombre de alguna celebridad fue puesto a contribución: el valor, por consiguiente, de un álbum, puede ser considerable; una pincelada de Goya, un capricho de David, o de Vernet, un trozo de Chateaubriand, o de lord Byron, la firma de Napoleón, todo esto puede llegar a hacer de un álbum un mayorazgo para una familia.
Nuestras señoras han sido las últimas en esta moda como en otras, pero no las que han sabido apreciar menos el valor de un álbum: ni es de extrañar: el libro en blanco en un templo colgado todo de sus trofeos, es una lista civil, su presupuesto, o por lo menos el de su amor propio. Y en rigor, ¿qué es una bella sino un álbum, a cuyos pies todo el que pasa deposita su tributo de admiración? ¿Qué es su corazón muchas veces sino un álbum? Perdónesenos la atrevida comparación; ¡pero dichoso el que encuentra en esta especie de álbum todas las hojas en blanco! ¡Dichoso el que no pudiendo ser el primero (no pende siempre de uno el madrugar) puede ser siquiera el último!
El álbum no se llama nunca el álbum, sino mi álbum; esto es esencial. En rigor las señoras no han tomado de él más que la parte agradable: todos los inconvenientes están de parte de los que han de quitarle hoja a hoja la calidad de blanco. ¡Qué admirable fecundidad no se necesita para grabar un cumplimiento, por lo regular el mismo, y siempre de distinto modo, en todos los álbums que vienen a parar a manos de uno! Luego ¡hay tantas mujeres a quienes es más fácil profesar amor que decírselo! ¡Cuánta habilidad no es menester para que, comparados después estos diversos depósitos, no pueda picarse ningún amor propio! ¡Qué delicadeza para decir galanterías, que no sean más que galanterías, a una hermosa de la cual sólo se conoce el álbum!
Si éste es el mueble indispensable de una mujer de moda, también es la desesperación del poeta, del hombre de mérito, del amigo. Siempre se espera mucho del talento, y nunca es más difícil lucirlo que en semejantes ocasiones.
Nosotros, para tales casos, si en ellos nos encontrásemos, reclamaríamos siempre toda indulgencia, y no concluiremos este artículo sin recordar a las hermosas que cada una de ellas no tiene más que un álbum que dar a llenar, y que cada poeta suele tener a la vez varios a que contribuir.
I
Es cosa que daría que hacer a los etimologistas y a los anatómicos de lenguas, el averiguar el origen de la voz calavera en su acepción figurada, puesto que la propia no puede tener otro sentido que la designación del cráneo de un muerto, ya vacío y descarnado. Yo no recuerdo haber visto empleada esta voz, como substantivo masculino, en ninguno de nuestros autores antiguos, y esto prueba que esta acepción picaresca es de uso moderno. La especie, sin embargo, de seres a que se aplica, ha sido de todos los tiempos. El famoso Alcibíades era el calavera más perfecto de Atenas: el célebre filósofo que arrojó sus tesoros al mar, no hizo en eso más que una calaverada, a mi entender de muy mal gusto: César, marido de todas las mujeres de Roma, hubiera pasado en el día por un excelente calavera: Marco Antonio echando a Cleopatra por contrapeso en la balanza del destino del Imperio, no podía ser más que un calavera; en una palabra, la suerte de más de un pueblo se ha decidido a veces por una simple calaverada. Si la historia, en vez de escribirse como un índice de los crímenes de los reyes y una crónica de unas cuantas familias, se escribiera con esta especie de filosofía, como un cuadro de costumbres privadas, se vería probada aquella verdad; y muchos de los importantes trastornos que han cambiado la faz del mundo, a los cuales han solido achacar grandes causas los políticos, encontrarían una clave de muy verosímil y sencilla explicación en las calaveradas.
Dejando aparte la antigüedad (por más mérito que les añada, puesto que hay muchas gentes que no tienen otro), y volviendo a la etimología de la voz, confieso que no encuentro qué relación puede existir entre un calavera y una calaverada. ¡Cuánto exceso de vida no supone el primero! ¡Cuánta ausencia de ella no supone la segunda! Si se quiere decir que haya un punto de similitud entre el vacío del uno y de la otra, no tardaremos en demostrar que es un error. Aun concediendo que las cabezas se dividan en vacías y en llenas, y que la ausencia del talento y del juicio se refiera a la primera clase, espero que por mi artículo se convencerá cualquiera de que para pocas cosas se necesita más talento y buen juicio que para ser calavera.
Por tanto, el haber querido dar un aire de apodo y de vilipendio a los calaveras, es una injusticia de la lengua y los hombres que acertaron a darle los primeros ese giro malicioso: yo por mí rehúso esa voz; confieso que quisiera darle una nobleza, un sentido favorable, un carácter de dignidad que desgraciadamente no tiene, y así sólo la usaré, porque no teniendo otra a mano, y encontrando esa establecida, aquellos mismos cuya causa defiendo se harán cargo de lo difícil que me sería darme a entender valiéndome para designarlos de una palabra nueva; ellos mismos no se reconocerían, y no reconociéndolos seguramente el público tampoco, vendría a ser inútil la descripción que de ellos voy a hacer.
Todos tenemos algo de calaveras, más o menos. ¿Quién no hace locuras y disparates alguna vez en su vida? ¿Quién no ha hecho versos, quién no ha creído en alguna mujer, quién no se ha dado malos ratos algún día por ella, quién no ha prestado dinero, quién no ha debido, quién no ha abandonado alguna cosa que le importase, por otra que le gustase, quién no se casa en fin?... Todos lo somos; pero así como no se llama locos sino a aquellos cuya locura no está en armonía con la de los más, así sólo se llama calaveras a aquellos cuya serie de acciones continuadas son diferentes de las que los otros tuvieran en iguales casos.
El calavera se divide y subdivide hasta lo infinito, y es difícil encontrar en la naturaleza una especie que presente al observador mayor número de castas distintas: tienen todas, empero, un tipo común de donde parten, y en rigor sólo dos son las calidades esenciales que determinan su ser, y que las reúnen en una sola especie: en ellas se reconoce al calavera, de cualquier casta que sea.
1.º El calavera debe tener por base de su ser lo que se llama talento natural por unos; despejo por otros; viveza por los más: entiéndase esto bien; talento natural: es decir, no cultivado. Esto se explica: toda clase de estudio profundo, o de extensa instrucción, sería lastre demasiado pesado que se opondría a esa ligereza, que es una de sus más amables calidades.
2.º El calavera debe tener lo que se llama en el mundo poca aprensión. No se interprete esto tampoco en mal sentido. Todo lo contrario. Esta poca aprensión es aquella indiferencia filosófica con que considera el qué dirán el que no hace más que cosas naturales, el que no hace cosas vergonzosas. Se reduce a arrostrar en todas nuestras acciones la publicidad, a vivir ante los otros, más para ellos que para uno mismo. El calavera es un hombre público cuyos actos todos pasan por el tamiz de la opinión, saliendo de él más depurados. Es un espectáculo cuyo telón está siempre descorrido; quítensele los espectadores, y adiós teatro. Sabido es que con mucha aprensión no hay teatro.
El talento natural, pues, y la poca aprensión, son las dos cualidades distintas de la especie: sin ellas no será calavera. Un tonto, un timorato del qué dirán, no lo serán jamás. Sería tiempo perdido.
El calavera se divide en silvestre y doméstico.
El calavera silvestre es un hombre de la plebe, sin educación ninguna y sin modales; es el capataz del barrio, tiene honores de jaque, habla andaluz; su conversación va salpicada de chistes; enciende un cigarro en otro, escupe por el colmillo; convida siempre, y nadie paga donde está él; es chulo nato; dos cosas son indispensables a su existencia: la querida, que es manola, condición sine qua non, y la navaja que es grande; por un quítame allá esas pajas le da honrosa sepultura en un cuerpo humano. Sus manos siempre están ocupadas: o empaqueta el cigarro, o saca la navaja, o tercia la capa, o se cala el chapeo, o se aprieta la faja, o vibra el garrote: siempre está haciendo algo. Se le conoce a larga distancia, y es bueno dejarle pasar como al jabalí. ¡Ay del que mire a su Dulcinea! ¡Ay del que la tropiece! Si es hombre de levita, sobre todo, si es señorito delicado, más le valiera no haber nacido. Con esa especie está a matar, y la mayor parte de sus calaveradas recaen sobre ella; se perece por asustar a uno, por desplumar a otro. El calavera silvestre es el gato del lechuguino: así es que éste le ve con terror; de quimera en quimera, de qué se me da a mí en qué se me da a mí, para en la cárcel; a veces en presidio, pero esto último es raro: se diferencia esencialmente del ladrón en su condición generosa: da y no recibe; puede ser homicida, nunca asesino. Este calavera es esencialmente español.
El calavera doméstico admite diferentes grados de civilización, y su cuna, su edad, su profesión, su dinero le subdividen después en diversas castas. Las principales son las siguientes:
El calavera lampiño tiene catorce o quince años, lo más diez y ocho. Sus padres no pudieron nunca hacer carrera con él: le metieron en el colegio para quitársele de encima, y hubieron de sacarle porque no dejaba allí cosa con cosa. Mientras que sus compañeros más laboriosos devoraban los libros para entenderlos, él los despedazaba para hacer balitas de papel, las cuales arrojaba disimuladamente y con singular tino a las narices del maestro. A pesar de eso, el día de examen el talento profundo y tímido se cortaba, y nuestro audaz muchacho repetía con osadía las cuatro voces tercas que había recogido aquí y allí, y se llevaba el premio. Su carácter resuelto ejercía predominio sobre la multitud, y capitaneaba por lo regular las pandillas y los partidos. Despreciador de los bienes mundanos, su sombrero, que le servía de blanco o de pelota, se distinguía de los demás sombreros como él de los demás jóvenes.
En carnaval era el que ponía las mazas a todo el mundo, y aun las manos encima si tenían la torpeza de enfadarse; si era descubierto hacía pasar a otro por el culpable, o sufría en el último caso la pena con valor, y riéndose todavía del feliz éxito de su travesura. Es decir que el calavera, como todo el que ha de ser algo en el mundo, comienza a descubrir desde su más tierna edad el germen que encierra. El número de sus hazañas era infinito. Un maestro había perdido unos anteojos que se habían encontrado en su faltriquera: el rapé de otro había pasado al chocolate de sus compañeros, o a las narices de los gatos, que recorrían bufando los corredores con gran risa de los más juiciosos; la peluca del maestro de matemáticas había quedado un día enganchada en un sillón, al levantarse el pobre Euclides, con notable perturbación de un problema que estaba por resolver. Aquel día no se despejó más incógnita que la calva del buen señor.
Fuera ya del colegio, se trató de sujetarle en casa y se le puso bajo llave, pero a la mañana siguiente se encontraron colgadas las sábanas de las ventanas; el pájaro había volado; y como sus padres se convencieron de que no había forma de contenerle, convinieron en que era preciso dejarle. De aquí fecha la libertad del lampiño. Es el más pesado, el más incómodo: careciendo todavía de barba y de reputación, necesita hacer dobles esfuerzos para llamar la atención pública; privado él de medios, le es forzoso afectarlos. Es risa oírle hablar de las mujeres como un hombre ya maduro; sacar el reloj como si tuviera que hacer; contar todas sus acciones del día como si pudieran importarle a alguien, pero con despejo, con soltura, con aire cansado y corrido.
Por la mañana madrugó porque tenía una cita: a las diez se vino a encargar el billete para la Opera, porque hoy daría cien onzas por un billete; no puede faltar. ¡Estas mujeres le hacen a uno hacer tantos disparates! A media mañana se fue al billar; aunque hijo de familia no come nunca en casa; entra en el café metiendo mucho ruido, su duro es el que más suena; sus bienes se reducen a algunas monedas que debe de vez en cuando a la generosidad de su mamá, o de su hermana, pero las luce sobremanera. El billar es su elemento: los intervalos que le deja libre el juego suéleselos ocupar cierta clase de mujeres, únicas que pueden hacerle cara todavía, y en cuyo trato toma sus peregrinos conocimientos acerca del corazón femenino. A veces el calavera lampiño se finge malo para darse importancia; y si puede estarlo de veras, mejor; entonces está de enhorabuena. Empieza asimismo a fumar, es más cigarro que hombre, jura y perjura y habla detestablemente; su boca es una sentina, si bien tal vez con chiste. Va por la calle deseando que alguien le tropiece; y cuando no lo hace nadie, tropieza él a alguno; su honor entonces está comprometido, y hay de fijo un desafío; si éste acaba mal, y si mete ruido, en aquel mismo punto empieza a tomar importancia; y entrando en otra casta, como la oruga que se torna mariposa, deja de ser calavera lampiño. Sus padres, que ven por fin decididamente que no hay forma de hacerle abogado, le hacen meritorio; pero como no asiste a la oficina, como bosqueja en ellas las caricaturas de sus jefes, porque tiene el instinto del dibujo, se muda de bisiesto y se trata de hacerlo militar: en cuanto está declarado irremisiblemente mala cabeza se le busca una charretera, y si se encuentra ya es un hombre hecho.
Aquí empieza el calavera temerón, que es el gran calavera. Pero nuestro artículo ha crecido debajo de la pluma más de lo que hubiéramos querido, y de aquello que para un periódico convendría: ¡tan fecunda es la materia! Por tanto, nuestros lectores nos concederán algún ligero descanso, y remitirán al número siguiente su curiosidad si alguna tienen.
II
Quedábamos al fin de nuestro artículo anterior en el calavera temerón. Este se divide en paisano y militar; si el influjo no fue bastante para lograr su charretera (porque alguna vez ocurre que las charreteras se dan por influjo), entonces es paisano; pero no existe entre uno y otro más que la diferencia del uniforme. Verdad es que es muy esencial, y más importante de lo que parece: el uniforme ya es la mitad. Es decir, que el paisano necesita hacer dobles esfuerzos para darse a conocer; es una casa pública sin muestra; es preciso saber que existe para entrar en ella. Pero por un contraste singular, el calavera temerón, una vez militar, afecta no llevar el uniforme, viste de paisano, salvo el bigote; sin embargo, si se examina el modo suelto que tiene de llevar el frac o la levita, se puede decir que hasta este traje es uniforme en él. Falta la plata y el oro, pero queda el despejo y la marcialidad, y eso se trasluce siempre; no hay paño bastante negro ni tupido que le ahogue.
El calavera temerón tiene indispensablemente, o ha tenido alguna temporada una cerbatana, en la cual adquiere singular tino. Colocado en alguna tienda de la calle de la Montera, se parapeta detrás de dos o tres amigos, que fingen discurrir seriamente.
—Aquel viejo que viene allí: ¡mírale qué serio viene!
—Sí; el de la casaca verde, ¡va bueno!
—Dejad, dejad. ¡Pum! en el sombrero. Seguid hablando y no miréis.
Efectivamente, el sombrero del buen hombre produce un sonido seco: el acometido se para, se quita el sombrero, lo examina.
—¡Ahora!—dice la turba.—¡Pum! otra a la calva.
El viejo da un salto y echa una mano en la calva; mira a todas partes... nada.
—¡Está bueno!—dice por fin, poniéndose el sombrero;—algún pillastre... bien podría irse a divertir...
—¡Pobre señor!—dice entonces el calavera, acercándosele;—¿le han dado a usted? es una desvergüenza... ¿pero le han hecho a usted mal?...
—No, señor, felizmente.
—¿Quiere usted algo?
—Tantas gracias.
Después de haber dado gracias, el hombre se va alejando, volviendo poco a poco la cabeza a ver si descubría... pero entonces el calavera le asesta su último tiro, que acierta a darle en medio de las narices, y el hombre derrotado aprieta el paso, sin tratar de averiguar de dónde procede el fuego; ya no piensa más que en alejarse. Suéltase entonces la carcajada en el corrillo, y empiezan los comentarios sobre el viejo, sobre el sombrero, sobre la calva, sobre el frac verde. Nada causa más risa que la extrañeza y el enfado del pobre; sin embargo, nada más natural.
El calavera temerón escoge a veces para su centro de operaciones la parte interior de una persiana; este medio permite más abandono en la risa de los amigos, y es el más oculto; el calavera fino le desdeña por poco expuesto.
A veces se dispara la cerbatana en guerrilla; entonces se escoge por blanco el farolillo de un escarolero, el fanal de un confitero, las botellas de una tienda; objetos todos en que produce el barro cocido un sonido sonoro y argentino. ¡Pim! las ansias mortales, las agonías, y los votos del gallego y del fabricante de merengues, son el alimento del calavera.
Otras veces, el calavera se coloca en el confín de la acera, y fingiendo buscar el número de una casa, ve venir a uno, y andando con la cabeza alta, arriba, abajo, a un lado, a otro, sortea todos los movimientos del transeúnte, cerrándole por todas partes el paso a su camino. Cuando quiere poner un término a la escena, finge tropezar con él, y le da un pisotón; el otro entonces le dice: perdone usted; y el calavera se incorpora con su gente.
A los pocos pasos se va con los brazos abiertos a un hombre muy formal, y ahogándole entre ellos:
—Pepe—exclama,—¿cuándo has vuelto? ¡Sí, tú eres!
Y lo mira: el hombre, todo aturdido, duda si es un conocimiento antiguo... y tartamudea..... Fingiendo entonces la mayor sorpresa.
—¡Ah! usted perdone—dice retirándose el calavera:—creí que era usted un amigo mío...
—No hay de qué.
—Usted perdone. ¡Qué diantre! No he visto cosa más parecida.
Si se retira a la una o a las dos de su tertulia, y pasa por una botica, llama: el mancebo, medio dormido, se asoma a la ventanilla.
—¿Quién es?
—Dígame usted—pregunta el calavera,—¿tendría usted espolines?
Cualquiera puede figurarse la respuesta: feliz el mancebo, si en vez de hacerle esa sencilla pregunta no le ocurre al calavera asirle de las narices a través de la rejilla, diciéndole:
—Retírese usted; la noche está muy fresca, y puede usted atrapar un constipado.
Otra noche llama a deshoras a una puerta.
—¿Quién?—pregunta de allí a un rato un hombre que sale al balcón medio desnudo.
—Nada—contesta:—soy yo, a quien no conoce; no quería irme a mi casa sin darle a usted las buenas noches.
—¡Bribón! ¡insolente! Si bajo...
—A ver cómo baja usted, baje usted: usted perdería más: figúrese usted dónde estaré yo cuando usted llegue a la calle. Conque buenas noches: sosiéguese usted, y que usted descanse.
Claro está que el calavera necesita espectadores para todas estas escenas: sólo lo son en cuanto pueden comunicarse; por tanto el calavera cría a su alrededor constantemente una pequeña corte de aprendices, o de meros curiosos, que no teniendo valor o gracia bastante para serlo ellos mismos, se contentan con el papel de cómplices y partícipes: éstos le miran con envidia, y son las trompetas de su fama.
El calavera-langosta se forma del anterior, y tiene el aire más decidido, el sombrero más ladeado, la corbata más négligé: sus hazañas son más serias; éste es aquel que se reúne en pandillas: semejante a la langosta, de que toma nombre, tala el campo donde cae; pero como ella no es de todos los años, tiene temporadas, y como en el día no es de lo más en boga, pasaremos muy rápidamente sobre él. Concurre a los bailes llamados de candil, donde entra sin que nadie le presente, y donde su sola presencia difunde el terror: arma camorra, apaga las luces, se escurre antes de la llegada de la policía, y después de haber dado unos cuantos palos a derecha e izquierda: en las máscaras suele mover también su zipizape: en viendo una figura antipática, dice: aquel hombre me carga; se va para él, y le aplica un bofetón; de diez hombres que reciban bofetón, los nueve se quedan tranquilamente con él, pero si alguno quiere devolverle, hay desafío; la suerte decide entonces, porque el calavera es valiente: éste es el difícil de mirar: tiene un duelo hoy con uno que le miró de frente, mañana con uno que le miró de soslayo, y al día siguiente lo tendrá con otro que no le mire: éste es el que suele ir a las casas públicas con ánimo de no pagar: éste es el que talla y apunta con furor; es jugador, griego nato, y gran billarista además. En una palabra, éste es el venenoso, el calavera plaga: los demás divierten; éste mata.
Dos líneas más allá de éste está otra casta, que nosotros rehusaremos desde luego: el calavera-tramposo, o trapalón, el que hace deudas, el parásito, el que comete a veces picardías, el que empresta para no devolver, el que vive a costa de todo el mundo, etc.; pero éstos no son verdaderamente calaveras; son indignos de este nombre: esos son los que desacreditan el oficio, y por ellos pierden los demás. No los reconocemos.
Sólo tres clases hemos conocido más detestables que ésta: la primera es común en el día, y como al describirla habríamos de rozarnos con materias muy delicadas, y para nosotros respetables, no haremos más que indicarla. Queremos hablar del calavera-cura. Vuelvo a pedir perdón; pero ¿quién no conoce en el día algún sacerdote de esos que queriendo pasar por hombres despreocupados, y limpiarse de la fama de carlistas, dan en el extremo opuesto; de esos que para exagerar su liberalismo y su ilustración, empiezan por llorar su ministerio; a quienes se ve siempre alrededor del tapete y de las bellas en bailes y en teatros, y en todo paraje profano, vestidos siempre y hablando mundanamente; que hacen alarde de...? pero nuestros lectores nos comprenden. Este calavera es detestable, porque el cura liberal y despreocupado debe ser el más timorato de Dios, y el mejor morigerado. No creer en Dios y decirse su ministro, o creer en él y faltarle descaradamente, son la hipocresía o el crimen más hediondos. Vale más ser cura carlista de buena fe.
La segunda de estas aborrecibles castas es el viejo-calavera, planta como la caña, hueca y árida con hojas verdes. No necesitamos describirla ni dar las razones de nuestro fallo. Recuerde el lector esos viejos que conocerá, un decrépito que persigue a las bellas, y se roza entre ellas como se arrastra un caracol entre las flores, llenándolas de baba; un viejo sin orden, sin casa, sin método... el joven, al fin, tiene delante de sí tiempo para la enmienda y disculpa en la sangre ardiente que corre por sus venas; el viejo-calavera es la torre antigua y cuarteada que amenaza sepultar en su ruina la planta inocente que nace a sus pies; sin embargo, éste es el único a quien cuadraría el nombre de calavera.
La tercera, en fin, es la mujer-calavera. La mujer con poca aprensión, y que prescinde del primer mérito de su sexo, de ese miedo a todo, que tanto la hermosea, cesa de ser mujer para ser hombre; es la confusión de los sexos, el único hermafrodita de la naturaleza; ¿qué deja para nosotros? La mujer, reprimiendo sus pasiones, puede ser desgraciada, pero no le es lícito ser calavera. Cuanto es interesante la primera, tanto es despreciable la segunda.
Después del calavera-temerón hablaremos del seudo-calavera. Este es aquél que sin gracia, sin ingenio, sin viveza y sin valor verdadero, se esfuerza para pasar por calavera: es género bastardo, y pudiérasele llamar, por lo pesado y lo enfadoso, el calavera-mosca. Rien n'est beau que le vrai, ha dicho Boileau, y en esta sentencia se encierra toda la crítica de esa apócrifa casta.
Dejando, por fin, a un lado otras varias, cuyas diferencias estriban principalmente en matices y en medias tintas, pero que, en realidad, se refieren a las castas madres de que hemos hablado, concluiremos nuestro cuadro en un ligero bosquejo de la más delicada y exquisita, es decir, del calavera de buen tono.
El calavera de buen tono, es el tipo de la civilización, el emblema del siglo XIX. Perteneciendo a la primera clase de la sociedad, o debiendo a su mérito y a su carácter la introducción en ella, ha recibido una educación esmerada; dibuja con primor y toca un instrumento: filarmónico nato, dirige el aplauso en la Opera, y le dirige siempre a la más graciosa, a la más sentimental: más de una mala cantatriz le es deudora de su boga: se ríe de los actores españoles, y acaudilla las silbas contra el verso: sus carcajadas se oyen en el teatro a larga distancia; por el sonido se le encuentra; reside en la luneta al principio del espectáculo, donde entra tarde en el paso más crítico, y del cual se va temprano; recorre los palcos, donde habla muy alto, y rara noche se olvida de aparecer un momento por la tertulia a asestar su doble anteojo a la banda opuesta. Maneja bien las armas y se bate a menudo, semejante en eso al temerón, pero siempre con fortuna y a primera sangre; sus duelos rematan en almuerzo, y son siempre por poca cosa. Monta a caballo y atropella con gracia a la gente de a pie; habla el francés, el inglés y el italiano; saluda en una lengua, contesta en otra, cita en las tres; sabe casi de memoria a Paúl de Kock, ha leído a Walter Scott, a D'Arlincourt, a Cooper, no ignora a Voltaire, cita a Pigault-Lebrun, mienta a Ariosto, habla con desenfado de los poetas y del teatro. Baila bien y baila siempre. Cuenta anécdotas picantes, le suceden cosas raras, habla de prisa y tiene salidas. Todo el mundo sabe lo que es tener salidas. Las suyas se cuentan por todas partes; siempre son originales: en los casos en que él se ha visto, sólo él hubiera hecho, hubiera respondido aquello. Cuando ha dicho una gracia, tiene el singular tino de marcharse inmediatamente: esto prueba gran conocimiento; la última impresión es la mejor de esta suerte, y todos pueden quedar riendo y diciendo además de él: ¡Qué cabeza! ¡Es mucho fulano!
No tiene formalidad, ni devuelve visitas, ni cumple palabras; pero de él es de quien se dice: ¡Cosas de fulano! y el hombre que llega a tener cosas es libre, es independiente. Niéguesenos, pues, ahora que se necesita talento y buen juicio para ser calavera. Cuando otro falta a una mujer, cuando otro es insolente, él es sólo atrevido, amable; las bellas que se enfadarían con otros, se contentan con decirle a él: «¡No sea usted loco; ¡Qué calavera! ¿Cuándo ha de sentar usted la cabeza?»
Cuando se concede que un hombre está loco, ¿cómo es posible enfadarse con él? Sería preciso ser más loca todavía.
Dichoso aquel a quien llaman las mujeres calavera, porque el bello sexo gusta sobremanera de toda especie de fama; es preciso conocerle, fijarle, probar a sentarle, es una obra de caridad. El calavera de buen tono es, pues, el adorno primero del siglo, el que anima un círculo, el cupido de las damas, l'enfant gâté de la sociedad y de las hermosas.
Es el único que ve el mundo y sus cosas en su verdadero punto de vista: desprecia el dinero, le juega, le pierde, le debe; pero siempre noblemente y en gran cantidad; trata, frecuenta, quiere a alguna bailarina o alguna operista; pero amores voladeros; mariposa ligera, vuela de flor en flor. Tiene algún amor sentimental, y no está nunca sin intrigas, pero intrigas de peligro y consecuencia: es el terror de los padres y de los maridos. Sabe que, semejante a la moneda, sólo toma su valor de su curso y circulación y, por consiguiente, no se adhiere a una mujer sino el tiempo necesario para que se sepa. Una vez satisfecha la vanidad, ¿qué podría hacer de ella? El estancarse sería perecer; se creería falta de recursos o de mérito su constancia. Cuando su boga decae, la reanima con algún escándalo ligero; un escándalo es para la fama y la fortuna del calavera un leño seco en la lumbre; una hermosa ligeramente comprometida, un marido batido en duelo, son sus despachos y su pasaporte: todas le obsequian, le pretenden, se le disputan. Una mujer arruinada por él, es un mérito contraído para con las demás. El hombre no calavera, el hombre de talento y juicio se enamora y, por consiguiente es víctima de las mujeres: por el contrario: las mujeres son las víctimas del calavera. Dígasenos ahora si el hombre de talento y juicio no es un necio a su lado.
El fin de éste es la edad misma; una posición social nueva, un empleo distinguido, una boda ventajosa, ponen término honroso a sus inocentes travesuras. Semejante entonces al sol en su ocaso, se retira majestuosamente, dejando, si se casa, su puesto a otros, que vengan en él a la sociedad ofendida y cobran en el nuevo marido, a veces con crecidos intereses, las letras que él contra sus antecesores girara.
Sólo una observación general haremos antes de concluir nuestro artículo acerca de lo que se llama en el mundo vulgarmente calaveradas. Nos parece que éstas se juzgan siempre por los resultados; por consiguiente, a veces una línea imperceptible divide únicamente al calavera del genio y la suerte caprichosa los separa o los confunde en uno para siempre. Supóngase que Cristóbal Colón perece víctima del furor de su gente antes de encontrar el Nuevo Mundo, y que Napoleón es fusilado de vuelta de Egipto, como acaso merecía: la intentona de aquél y la insubordinación de éste hubieran pasado por dos calaveradas y ellos no hubieran sido más que dos calaveras. Por el contrario, en el día están sentados como dos grandes hombres, dos genios.
Tal es el modo de juzgar de los hombres; sin embargo, eso se aprecia, eso sirve muchas veces de regla. ¿Y por qué?... Porque tal es la opinión pública.
OFICIOS MENUDOS
Considerando detenidamente la construcción moral de un gran pueblo, se puede observar que lo que se llama profesiones conocidas o carreras no es lo que sostiene la gran muchedumbre: descártense los abogados y los médicos, cuyo oficio es vivir de los disparates y excesos de los demás; los curas, que fundan su vida temporal sobre la espiritual de los fieles; los militares, que venden la suya con la expresa condición de matar a los otros; los comerciantes, que reducen hasta los sentimientos y pasiones a valores de bolsa; los nacidos propietarios, que viven de heredar; los artistas, únicos que dan trabajo por dinero, etc., y todavía quedará una multitud inmensa que no existirá de ninguna de esas cosas y que sin embargo existirá: su número en los pueblos grandes es crecido, y esta clase de gentes no pudieran sentar sus reales en ninguna otra parte; necesitan el ruido y el movimiento, y viven, como el pobre del Evangelio, de las migajas que caen de la mesa del rico. Para ellos hay una rara superabundancia de pequeños oficios, los cuales, no pudiendo sufragar por sus cortas ganancias a la manutención de una familia, son más bien pretextos de existencia que verdaderos oficios; en una palabra, modos de vivir que no dan de vivir, los que los profesan son no obstante como las últimas ruedas de una máquina que sin tener a primera vista gran importancia, rotas o separadas del conjunto paralizan el movimiento.
Estos seres marchan siempre a la cola de las pequeñas necesidades de una gran población y suelen desempeñar diferentes cargos, según el año, la estación, la hora del día. Esos mismos que en noviembre venden ruedos o zapatillas de orillo, en julio venden horchata, en verano son bañeros del Manzanares, en invierno cafeteros ambulantes; los que venden agua en agosto, vendían en carnaval cartas y garbanzos de pega y en navidades motes nuevos para damas y galanes.
Uno de estos menudos oficios ha recibido últimamente un golpe mortal con la sabia y filantrópica institución de San Bernardino, y es gran dolor, por cierto, pues que era la introducción a los demás, es decir, el oficio de examen y el más fácil; quiero hablar de la candela; una numerosa turba de muchachos, que podría en todo tiempo tranquilizar a cualquiera sobre el fin del mundo (cuyos padres es de suponer existiesen, en atención a lo difícil que es obtener hijos sin previos padres, pero no porque hubiese datos más positivos), se esparcían por las calles y paseos. Todas las primeras materias, todo el capital necesario para empezar su oficio se reducían a una mecha de trapos, de que llevaban siempre sobre sí mismos abundante provisión; a la luz de la filosofía debían tener cierto valor; cuando el mundo es todo vanidad, cuando todos los hombres dan dinero por humo, ellos solos dan humo por dinero. Desgraciadamente, un nuevo Prometeo les ha robado el fuego para comunicárselo a sus hechuras, y este menudo oficio ha salido del gremio para entrar en el número de las profesiones conocidas, de las instituciones sentadas y reglamentadas.
Pero con respecto a los demás, dígasenos francamente si pueden subsistir con sus ganancias; aquel hombre negro y mal carado, que con la balanza rota y la alforja vieja parece, según lo maltratado, la imagen de la justicia, y cuya profesión es dar higos y pasas por hierro viejo; el otro que, siempre detrás de su acémila y tan inseparable de ella como alma y cuerpo, no vende nada, antes compra... palomina; capitalista verdadero, coloca sus fondos y tiene que revender después y ganar en su preciosa mercancía; ha de mantenerse él y su caballería, que al fin son dos aunque parecen uno, y eso suponiendo que no tenga más familia; el que vende alpiste para canarios, el que pregona pajuelas, etc.
Pero entre todos los modos de vivir, ¿qué me dice el lector de la trapera que con un cesto en el brazo y un instrumento en la mano recorre a la madrugada, y aún más comúnmente de noche, las calles de la capital? Es preciso observarla atentamente. La trapera marcha sola y silenciosa; su paso es incierto como el vuelo de la mariposa: semejante también a la abeja, vuela de flor en flor (permítaseme llamar así a los portales de Madrid, siquiera por figura retórica y en atención a que otros hacen peores figuras que las debieran hacer mejores). Vuela de flor en flor, como decía, sacando de cada parte sólo el jugo que necesita: repáresela de noche; indudablemente ve como las aves nocturnas: registra los más recónditos rincones, y donde pone el ojo pone el gancho, parecida en esto a muchas personas de más decente categoría que ella, su gancho es parte integrante de su persona; es en realidad su sexto dedo, y le sirve como la trompa al elefante; dotado de una sensibilidad y de un tacto exquisitos, palpa, desenvuelve, encuentra; y entonces, por un sentimiento simultáneo, por una relación simpática que existe entre la trapera y su gancho, el objeto útil, no bien es encontrado ya está en el cesto. La trapera, por tanto, con otra educación sería un excelente periodista y un buen traductor de Scribe; su clase de talento es la misma: buscar, husmear, hacer propio lo hallado; solamente mal aplicado: he ahí la diferencia.
En una noche de luna el aspecto de la trapera es imponente: alargar el gancho, hacerlo guadaña, y al verla entrar y salir en los portales alternativamente, parece que viene a llamar a todas las puertas, precursora de la parca. Bajo este aspecto hace en las calles de Madrid los oficios mismos que la calavera en la celda del religioso: invita a la meditación, a la contemplación de la muerte, de que es viva imagen.
Bajo otros puntos de vista se puede comparar a la trapera con la muerte: en ella vienen a nivelarse todas las jerarquías: en su cesto vienen a ser iguales como en el sepulcro Cervantes y Avellaneda; allí, como en un cementerio, vienen a colocarse al lado los unos de los otros: los decretos de los reyes, los quejidos del desgraciado, los engaños del amor, los caprichos de la moda; allí se reúnen por única vez las poesías, releídas, de Quintana, y las ilegibles de A***; allí se codean Calderón y C***; allí van juntos Moratín y B***. La trapera, como la muerte, equo pulsat pede páuperum tabernas regumque turres. Ambas echan tierra sobre el hombre obscuro y nada pueden sobre el ilustre: ¡de cuántos bandos ha hecho justicia la primera! de cuántos banderos la segunda!
El cesto de la trapera, en fin, es la realización única posible, de la fusión, que tales nos ha puesto. El Boletín de Comercio, y La Estrella, La Revista y La Abeja las metáforas de Martínez de la Rosa y las interpelaciones del conde de las Navas, todo se funde en uno dentro del cesto de la trapera.
Así como el portador de la candela era siempre muchacho y nunca envejecía, así la trapera no es nunca joven: nace vieja: estos son los dos oficios extremos de la vida, y como la Providencia, justa, destinó a la mortificación de todo bicho otro bicho en la naturaleza, como crió el sacre para daño de la paloma, la araña para tormento de la mosca, la mosca para el caballo, la mujer para el hombre, y el escribano para todo el mundo, así crió en sus altos juicios a la trapera para el perro. Estas dos especies se aborrecen, se persiguen, se ladran, se enganchan y se venden.
Ese ser, con todo, ha de vivir, y tiene grandes necesidades, si se considera la carrera ordinaria de su existencia anterior; la trapera por lo regular (antes por supuesto de serlo) ha sido joven, y aun bonita; muchacha, freía buñuelos, y su hermosura la perdió. Fea, hubiera recorrido una carrera obscura, pero acaso holgada; hubiera recurrido al trabajo; y éste la hubiera sostenido. Por desdicha, era bien parecida, y un chulo de la calle de Toledo se encargó en sus verdores de hacérselo creer; perdido el tino con la lisonja, abandonó la casa paterna (taberna muy bien acomodada), y pasó a naranjera. El chulo no era eterno, pero una naranjera siempre es vista; un caballerete fue de parecer de que no eran naranjas lo que debía vender, y le compró una vez por todas todo el cesto; de allí a algún tiempo, queriendo desasirse de ella, la aconsejó que se ayudase, y reformada ya de trajes y costumbres, la recomendó eficazmente a una modista; nuestra heroína tuvo diez años felices de modistilla; el pañuelo de labor en la mano, el fichú en la cabeza, y el galán detrás, recorrió las calles y un tercio de su vida; pero cansada del trabajo, pasó a ser prima de un procurador (de la curia), que como pariente le alhajó un cuarto: poco después el procurador se cansó del parentesco, y le procuró una plaza de corista en el teatro: ésta fue la época de su apogeo y de su gloria; de señorito en señorito, de marqués en marqués, no se hablaba sino de la hermosa corista. Pero la voz pasa, y la hermosura con ella, y con la hermosura los galanes ricos; entonces empezó a bajar de nuevo la escalera hasta el último piso, hasta el piso bajo; luego mudó de barrios hasta el hospital; la vejez, por fin vino a sorprenderla entre las privaciones y las enfermedades; el hambre le puso el gancho en la mano, y el cesto fue la barquilla de su naufragio. Bien dice Quintana:
¡Ay! ¡infeliz de la que nace hermosa!
Llena por consiguiente de recuerdos de grandeza, la trapera necesita ahogarlos en algo, y por lo regular los ahoga en aguardiente. Esto complica extraordinariamente sus gastos. Desgraciadamente, aunque el mundo da tanto valor a los trapos, no es a los de la trapera. Sin embargo, ¡qué de veces lleva tesoros su cesto! ¡Pero tesoros impagables!
Ved aquel amante, que cuenta diez veces al día y otras tantas a la noche las piedras de la calle de su querida. Amelia es cruel con él: ni un favor, ni una distinción, alguna mirada de cuando en cuando... algún... nada. Pero ni una contestación de su letra a sus repetidas cartas, ni un rizo de su cabello que besar, ni un blanco cendal de batista que humedecer con sus lágrimas. El desdichado daría la vida por un harapo de su señora.
¡Ah, mundo de dolor y de trastrueques! La trapera es más feliz. ¡Mírala entrar en el portal, mírala mover el polvo! El amante la maldice: durante su estancia no puede subir la escalera; por fin, sale y el imbécil entra, despreciándola al pasar. ¡Insensato! esa que desprecia lleva en su canasta, cogidos a su misma vista, el pelo que le sobró a Amelia del peinado aquella mañana, una apuntación antigua de la ropa dada a la lavandera, toda de su letra (la cosa más tierna del mundo), y una gola de linón hecha pedazos... ¡Una gola! Y acaso el borrador de algún billete escrito a otro amante.
Alcánzala, busca; el corazón te dirá cuáles son los afectos de tu amada. Nada. El amante sigue pidiendo a suspiros y gemidos las tiernas prendas, y la trapera sigue pobre su camino. Todo por no entenderse. ¡Cuántas veces pasa así nuestra felicidad a nuestro lado, sin que nosotros la veamos!
Me he detenido distinguiendo en mi descripción a la trapera entre todos los demás menudos oficios, porque realmente tiene una importancia que nadie le negará. Enlazada con el lujo y las apariencias mundanas por la parte del trapo, e íntimamente unida con las letras y la imprenta por la del papel, era difícil no destinarle algunos párrafos más.
El oficio que rivaliza en importancia con el de la trapera, es indudablemente el del zapatero de viejo.
El zapatero de viejo hace su nido en los rincones de los portales; allí tiene una especie de gruta, una socavación subterránea, las más de las veces sin luz ni pavimento. Al rayar del alba fabrica en un abrir y cerrar de ojos su taller en un ángulo (si no es lunes): dos tablas unidas componen su recinto: una mala banqueta, una vasija de barro para la lumbre, indispensablemente rota, y otra más pequeña para el agua en que ablanda la suela, son todo su menaje; cajón de las leznas a un lado, su delantal de cuero, un calzón de pana y medias azules, son sus signos distintivos. Antes de extender la tienda de campaña, bebe un trago de aguardiente, y cuelga con cuidado a la parte de afuera una tabla, y de ella pendiente una bota inutilizada; cualquiera al verla creería que quiere decir: aquí se estropean botas.
No puede establecerse en un portal sin previo permiso de los inquilinos; pero como regularmente es un infeliz, cuya existencia depende de las gentes que conoce ya en el barrio, ¿quién ha de tener el corazón tan duro para negarse a sus importunidades? La señora del cuarto principal, compadecida, lo consiente: la del segundo, en vista de esa primera protección, no quiere chocar con la señora condesa: los demás inquilinos no son siquiera consultados. Así es que empiezan por aborrecer al zapatero, y desahogan su amor propio resentido en quejas contra las aristocráticas vecinas. Pero al cabo el encono pasa, sobre todo considerando que desde que se ha establecido allí el zapatero, a lo menos está el portal limpio.
Una vez admitido, se agarra a la casa como una alga a las rocas; es tan inherente a ella como un balcón a una puerta; pero se parece a la hiedra y a la mujer; abraza para destruir. Es la víbora abrigada en el pecho: es el ratón dentro del queso. Por ejemplo, canta y martillea, y parece no hacer otra cosa. ¡Error! Observa la hora a que sale el amo, qué gente viene en su ausencia, si la señora sale periódicamente, si va sola o acompañada, si la niña balconea, si se abre casualmente alguna ventanilla o alguna puerta con tiento, cuando sube tal o cual caballero; ve quién ronda la calle, y desde su puesto conoce al primer golpe de vista, por la inclinación del cuello y la distancia del cuyo, el piso en que está la intriga. Aunque viejo, dice chicoleos a toda criada que sale y entra, y se granjea por tanto su buena voluntad; la criada es al zapatero lo que el anteojo al corto de vista: por ella ve lo que no puede ver por sí, y reunido lo interior y lo exterior, suma y lo sabe todo. ¿Se quiere saber la causa de la tardanza de todo criado o criada que va a un recado? ¿Hay zapatero de viejo? No hay que preguntar. ¿Tarda? Es que le está contando sus rarezas de usted, tirano de la casa, y lo que con usted sufre la señora, que es una malva la infeliz.
El zapatero sabe lo que se come en cada cuarto, y a qué hora. Ve salir al empleado en rentas por la mañana, disfrazado con la capa vieja, que va al mercado en persona, no porque no tenga criada, sino porque el sueldo da para estar servido, pero no para estar sisado. En fin, no se mueve una mosca en la manzana sin que el buen hombre la vea; es una red la que tiende sobre todo el vecindario, de la cual nadie escapa. Para darle más extensión es siempre casado, y la mujer se encarga de otro menudo oficio: como casada, no puede servir, es decir, de criada, pero sirve de lo que se llama asistenta; es conocida por tal en el barrio: ¿se despidió a una criada demasiado bruscamente y sin dar lugar al reemplazo? Se llama a la mujer del zapatero. ¿Hay un convite que necesita aumento de brazos en otra parte? ¿Hay que dar de prisa y corriendo ropa a lavar, a coser, a planchar, mil recados, en fin, extraordinarios? La mujer del zapatero, el zapatero.
Por la noche el marido y la mujer se reúnen y hacen fondo común de hablillas; ella da cuenta de lo que ha recogido su policía, y él sobre cualquier friolera le pega una paliza, y hasta el día siguiente. Esto necesita explicación: los artesanos en general no se embriagan más que el domingo y el lunes, algún día entre semana, las pascuas, los días de santificar, y por este estilo: el zapatero de viejo es el único que se embriaga todos los días: ésta es la clave de la paliza diaria; el vino, que en otros se sube a la cabeza, en el zapatero de viejo se sube a las espaldas de la mujer: es decir, que se trasiega.
Este hermoso matrimonio tiene numerosos hijos que enredan en el portal, o sirven de pequeños nudos a la gran red pescadora.
Si tiene usted hija, mujer, hermana o acreedores, no viva usted en casa de zapatero de viejo. Usted al salir le dirá: Observe usted quién entra y quién sale de mi casa. A la vuelta ya sabe quién debe sólo decir que ha estado, o habrá salido un momento fuera, y como no haya sido en aquel momento... Usted le da un par de reales por la fidelidad. Par de reales que, sumados con la peseta que le ha dado el que no quiere que se diga que entró, forma la cantidad de seis reales. El zapatero es hombre de revolución, despreocupado, superior a las preocupaciones vulgares, y come tranquilamente a dos carrillos.
En otro cuarto es la niña la que produce: el galán no puede entrar en la casa, y es preciso que alguien entregue las cartas: el zapatero es hombre de bien, y por tanto no hay inconveniente: el zapatero puede además franquear su cuarto, puede... ¡qué sé yo qué puede el zapatero!
Por otra parte los acreedores, y los que persiguen a su mujer de usted, saben por su conducto si usted ha salido, si ha vuelto, si se niega, o si está realmente en casa. ¡Qué multitud de atenciones no tiene sobre sí el zapatero! ¡Qué tino no es necesario en sus diálogos y respuestas! ¡Qué corazón tan firme para no aficionarse sino a los que más le pagan!
Sin embargo, siempre que usted llega al puesto del zapatero, está ausente; pero de allí a poco sale de la taberna de enfrente, adonde ha ido un momento a echar un trago: semejante a la araña, tiende la tela en el portal y se retira a observar la presa al agujero.
Hay otro zapatero de viejo, ambulante, que hace su oficio de comprar desechos... pero éste regularmente es un ladrón encubierto que se informa de ese modo de las entradas y salidas de las casas, de... en una palabra, no tiene comparación con nuestro zapatero.
Otra multitud de oficios menudos merecen aún una historia particular, que les haríamos si no temiésemos fastidiar a nuestros lectores. Ese enjambre de mozos y sirvientes que viven de las propinas, y en quienes consiste que ninguna cosa cueste realmente lo que cuesta, sino mucho más: la abaniquera de abanicos de novia en el verano, a cuarto la pieza; la mercadera de torrados de la Ronda; el de los tirantes y navajas; el cartelero que vive de estampar mi nombre y el de mis amigos en la esquina; los comparsas del teatro, condenados eternamente a representar por dos reales, barbas, un pueblo numeroso entre seis o siete; el infinito corbatines y almohadillas, que está en todos los cafés a un mismo tiempo; siempre en aquel en que usted está, y vaya usted al que quiera; el barbero de la plazuela de la Cebada, que abre su asiento de tijera, y del aire libre hace tienda; esa multitud de corredores de usura que viven de llevar a empeñar y desempeñar; esos músicos del anochecer, que el calendario en una mano y los reales nombramientos en otra, se van dando días y enhorabuenas a gentes que no conocen; esa muchedumbre de maestros de lenguas a treinta reales y retratistas a setenta reales; todos los habitantes y revendedores del rastro, las prenderas, los... ¿no son todos menudos oficios? Esas casamenteras de voluntades, como las llama Quevedo... pero no todo es del dominio del escritor, y desgraciadamente en punto a costumbres y menudos oficios acaso son los más picantes los que es forzoso callar: los hay odiosos, los hay despreciables, los hay asquerosos, los hay que ni adivinar se quisieran; pero en España ningún oficio reconozco más a menudo, y sirva esto de conclusión, ningún modo de vivir que dé menos de vivir, que el de escribir para el público, y hacer versos para la gloria: más menudo todavía el público que el oficio, es todo lo más si para leerlo a usted le componen cien personas, y con respecto a la gloria, bueno es no contar con ella por si ella no contase con nosotros.
Preciso es confesar que no es nuestra patria el país donde viven los hombres para comer: gracias, por el contrario, si se come para vivir: verdad que no es este el único punto en que manifestamos lo mal que nos queremos: no hay género de diversión que no nos falte: no hay especie de comodidad de que no carezcamos.
—¿Qué país es éste?—me decía no hace un mes un extranjero que vino a estudiar nuestras costumbres.
Es de advertir, en obsequio de la verdad, que era francés el extranjero, y que el francés es el hombre del mundo que menos concibe el monótono y sepulcral silencio de nuestra existencia española.
—Grandes carreras de caballos habrá aquí—me decía desde el amanecer:—no faltaremos.
—Perdone usted—le respondía yo;—aquí no hay carreras.
—¿No gustan de correr los jóvenes de las primeras casas? ¿No corren aquí siquiera los caballos?...
—Ni siquiera los caballos.
—Iremos a caza.
—Aquí no se caza: no hay dónde, ni qué.
—Iremos al paseo de coches.
—No hay coches.
—Bien: a una casa de campo a pasar el día.
—No hay casas de campo, no se pasa el día.
—Pero habrá juegos de mil suertes diferentes, como en toda Europa... habrá jardines públicos donde se baile; más en pequeño, pero habrá sus Tivolis, sus Ranelagh, sus Campos Elíseos... habrá algún juego para el público.
—No hay nada para el público: el público no juega.
Es de ver la cara de los extranjeros cuando se les dice francamente que el público español, o no siente la necesidad interior de divertirse, o se divierte como los sabios (que en eso todos lo parecen) con sus propios pensamientos: creía mi extranjero que yo quería abusar de su credulidad, y con rostro entre desconfiado y resignado:
—Paciencia—me decía por fin;—nos contentaremos con ir a los bailes que den las casas de buen tono, y las suarés...
—Paso, señor mío—le interrumpí yo:—¿conque es bueno, que le dije que no había gallinas y se me viene pidiendo?... En Madrid no hay bailes, no hay suarés. Cada uno habla o reza o hace lo que quiere en su casa con cuatro amigos muy de confianza, y basta.
Nada más cierto, sin embargo, que este tristísimo cuadro de nuestras costumbres. Un día sólo en la semana, y eso no todo el año, se divierten mis compatriotas: el lunes, y no necesito decir en qué: los demás días examinemos cuál es el público recreo. Para el pueblo bajo el día más alegre del año redúcese su diversión a calzarse las castañuelas (digo calzarse, porque en ciertas gentes las manos parecen pies), y agitarse violentamente en medio de la calle, en corro al desapacible son de la agria voz del desigual pandero. Para los elegantes todas las corridas de caballos, las partidas de caza, las casas de campo, todo se encierra en dos o tres tiendas de la calle de la Montera. Allí se pasa alegremente la mañana en contar las horas que faltan para irse a comer, si no hay sobre todo gordas noticias de Lisboa, o si no pasan muchos lindos talles de quien murmurar, y cuya opinión se puede comprometer, en cuyos casos varía mucho la cuestión y nunca falta que hacer.
—¿Qué se hace por la tarde en Madrid?
—Dormir la siesta.
—¿Y el que no duerme, qué hace?
—Estar despierto; nada más.
Por la noche, es verdad, hay un poco de teatro, y tiene un elegante el desahogo inocente de venir a silbar un rato la mala voz del bufo caricato, o a aplaudir la linda cara de la altra prima donna; pero ni se proporciona tampoco todos los días, ni se divierte en esto sino un muy reducido número de personas, las cuales, entre paréntesis, son siempre las mismas, y forman un pueblo chico de costumbres extranjeras, embutido dentro de otro grande de costumbres patrias, como un cucurucho menor metido en un cucurucho mayor.
En cuanto a la pobre clase media, cuyos límites van perdiéndose y desvaneciéndose cada vez más, por arriba en la alta sociedad, en que hay de ella no pocos intrusos, y por abajo en la capa inferior del pueblo, que va conquistando sus usos, ésa sólo de una manera se divierte. ¿Llegó un día de días? ¿Hubo boda? ¿Nació un niño? ¿Diéronle un empleo al amo de la casa? que en España ese es el gran alegrón que hay que recibir. Sólo de un modo se solemniza. Gran coche de alquiler, decentemente regateado, pero más gran familia: seis personas coge el coche a lo más. Pues entra papá, entra mamá, las dos hijas, dos amigos íntimos convidados, una prima que se apareció allí casualmente, el cuñado, la doncella, un niño de dos años y el abuelo, la abuela no entra porque murió el mes anterior. Ciérrase la portezuela entonces con la misma dificultad que la tapa de un cofre apretado para un largo viaje, y a la fonda. La esperanza de la gran comida, a que se va aproximando el coche mal que bien, aquello de andar en alto, el rubor de las jóvenes que van sentadas sobre los convidados, y la ausencia sobre todo del diurno puchero, alborotan a nuestra gente en tal disposición, que desde media legua se conoce el coche que lleva a la fonda a una familia de enhorabuena.
Tres años seguidos he tenido la desgracia de comer de fonda en Madrid, y en el día sólo el deseo de observar las variaciones que en nuestras costumbres se verifican con más rapidez de lo que algunos piensan, o el deseo de pasar un rato con amigos, pueden obligarme a semejante despropósito. No hace mucho, sin embargo, que un conocido mío me quiso arrastrar fuera de mi casa a la hora de comer.
—Vamos a comer a la fonda.
—Gracias; mejor quiero no comer.
—Comeremos bien, iremos a Genyeis: es la mejor fonda.
—Linda fonda: es preciso comer de seis o siete duros para no comer mal. ¿Qué aliciente hay allí para ese precio? Las salas son bien feas: el adorno ninguno: ni una alfombra, ni un mueble elegante, ni un criado decente, ni un servicio de lujo, ni un espejo, ni una chimenea, ni una estufa en invierno, ni agua de nieve en verano, ni... ni burdeos, ni champaña... Porque no es burdeos el valdepeñas, por más raíz de lirio que se le eche.
—Iremos a los Dos Amigos.
—Tendremos que salirnos a la calle a comer, o a la escalera, o llevar una cerilla en el bolsillo para vernos las caras en la sala larga.
—A cualquiera otra parte. Crea usted que hoy nos van a dar bien de comer.
—¿Quiere usted que le diga yo lo que nos darán en cualquier fonda a donde vayamos? Mire usted: nos darán en primer lugar mantel y servilletas puercos, vasos puercos, platos puercos y mozos puercos; sacarán las cucharas del bolsillo, donde están con las puntas de los cigarros; nos darán luego una sopa que llaman de hierbas, y que no podría acertar a tener nombre más alusivo; estofado de vaca a la italiana, que es cosa nueva; ternera mechada, que es cosa de todos los días; vino de la fuente; aceitunas magulladas; frito de sesos y manos de carnero, hechos aquéllos y éstas a fuerza de pan; una polla que se dejaron otros ayer, y unos postres que nos dejaremos nosotros para mañana.
—Y también nos llevarán poco dinero, que aquí se come barato.
—Pero mucha paciencia, amigo mío, que aquí se aguanta mucho.
No hubo sin embargo remedio: mi amigo no daba cuartel, y estaba visto que tenía capricho de comer mal un día. Fue preciso, pues, acompañarle, e íbamos a entrar en los Dos Amigos, cuando llamó nuestra atención un gran letrero nuevo que en la misma calle de Alcalá y sobre las ruinas del antiguo figón de Perona, dice: Fonda del Comercio.
—¿Fonda nueva? Vamos a ver.
En cuanto al local, no les da el naipe a los fondistas para escoger local; en cuanto al adorno, nos cogen acostumbrados a no pagarnos de apariencias; nosotros decimos: ¡como haya qué comer, aunque sea en el suelo! Por consiguiente, nada nuevo en este punto en la fonda nueva.
Choconos, sin embargo, la diferencia de las caras de ahora, y que hace medio año se veían en aquella casa. Vimos elegantes, y dionos esto excelente idea. Realmente hubimos de confesar que la fonda nueva es la mejor; pero es preciso acordarnos de que la Fontana era también la mejor cuando se instaló; ésta será, pues, otra Fontana dentro de un par de meses. La variedad que hoy en platos se encuentra, cederá a la fuerza de las circunstancias; lo que nunca podrá perder será el servicio: la fonda nueva no reducirá nunca el número de sus mozos, porque es difícil reducir lo poco; se ha adoptado en ella el principio admitido en todas: un mozo para cada sala, y una sala para cada veinte mesas.
Por lo demás, no deja de ofrecer un cuadro divertido para el observador obscuro el aspecto de una fonda. Si a su entrada hay ya una familia en los postres, ¿qué efecto le hace al que entra frío y sereno el ruido y la algazara de aquella gente toda alborotada porque ha comido? ¡qué miserable es el hombre! ¿De qué se ríen tanto? ¿Han dicho alguna gracia? No, señor; se ríen de que han comido, y la parte física del hombre triunfa de la moral, de lo sublime; que no debiera estar tan alegre sólo por haber comido. Allí está la familia que trajo el coche... ¡Apartemos la vista y tapemos los oídos por no ver, por no oír!
Aquel joven que entra venía a comer de medio duro; pero se encontró con veinte conocidos en una mesa inmediata: dejose coger también por la negra honrilla, y sólo por los testigos pide de a duro. Si como son conocidos, fuera una mujer a quien quisiera conquistar, la que en otra mesa comiera, hubiera pedido de a doblón: a pocos amigos que encuentre el infeliz se arruina. ¡Necio rubor de no ser rico! ¡Mal entendida vergüenza de no ser calavera!
¿Y aquel otro? Aquel recorre todos los días a una misma hora todas las fondas: aparenta buscar a alguien: en efecto, algo busca; ya lo encontró; allí hay conocidos suyos: a ellos derecho: primera frase suya:
—¡Hombre! ¿Ustedes por aquí?
—Coma usted con nosotros—le responden.
Excúsase al principio; pero si había de comer solo... un amigo a quien esperaba no viene.
—Vaya comeré con ustedes—dice por fin y se sienta.
¡Cuán ajenos estaban sus convidadores de creer que habían de comer con él! El sin embargo, sabía desde la víspera que había de comer con ellos: los oyó convenir en la hora, y es hombre que come los más días de oídas, y algunos por haber oído.
¿Qué pareja es la que sin mirar a un lado ni a otro pide un cuarto al mozo y...? Pero es preciso marcharnos, mi amigo y yo hemos concluido de comer: cierta curiosidad nos lleva a pasar por delante de la puerta entornada donde ha entrado a comer sin testigos aquel obscuro matrimonio... sin duda... Una pequeña parada que hacemos alarma a los que no quieren ser oídos, y un portazo dado con todo el amor propio de un misántropo nos advierte nuestra indiscreción y nuestra impertinencia.
—Paciencia—salgo diciendo;—todo no se puede observar en este mundo; algo ha de quedar obscuro en un cuadro: sea esto lo que quede en negro en este artículo de costumbres de la Revista Española.
Muchas cosas me admiran en este mundo: esto prueba que mi alma debe pertenecer a la clase vulgar, al justo medio de las almas; sólo a las muy superiores o a las muy estúpidas, les es dado no admirarse de nada. Para aquéllas no hay cosa que valga algo, para éstas no hay cosa que valga nada. Colocada la mía a igual distancia de las unas y de las otras, confieso que vivo todo de admiración, y estoy tanto más distante de ellas, cuanto menos concibo que se pueda vivir sin admirar.
En un día de esos en que un insomnio prolongado, o un contratiempo de la víspera preparan al hombre a la meditación, me paro a considerar el destino del mundo; cuando me veo rodando dentro de él con mis semejantes por los espacios imaginarios, sin que sepa nadie para qué, ni a dónde; cuando veo nacer a todos para morir, y morir sólo por haber nacido; cuando veo la verdad igualmente distante de todos los puntos del orbe donde se la anda buscando, y la felicidad siempre en casa del vecino a juicio de cada uno; cuando reflexiono que no se le ve el fin a este cuadro halagüeño, que según todas las probabilidades tampoco tuvo principio; cuando pregunto a todos y me responde cada cual quejándose de su suerte; cuando contemplo que la vida es un amasijo de contradicciones, de llanto, de enfermedades, de errores, de culpas y de arrepentimientos, me admiro de varias cosas.
Primera, del gran poder del Ser Supremo, que haciendo marchar el mundo de un modo dado, ha podido hacer que todos tengan deseos diferentes y encontrados, que no suceda más que una sola cosa a la vez, y que todos queden descontentos. Segunda, de su gran sabiduría en hacer corta la vida. Y tercera, en fin, y de ésta me asombro más que de las otras todavía, de ese apego que todos tienen sin embargo a esta vida tan mala. Esto último bastaría a confundir a un ateo, si un ateo, al serlo, no diese ya claras muestras de no tener su cerebro organizado para el convencimiento; porque sólo un Dios, y un Dios Todopoderoso, podía hacer amar una cosa como la vida.
Esto, considerada la vida en general, donde quiera que la tomemos por tipo; en las naciones civilizadas, en los países incultos, en todas partes, en fin. Porque en este punto, me inclino a creer que el hombre variará de necesidades, y se colocará en una escala más alta o más baja; pero en cuanto a su felicidad nada habrá adelantado. Toda la diferencia entre el hombre ilustrado y el salvaje estará en los términos de su conversación. Lord Wéllington hablará de los whigs, el indio nómada hablará de las panteras; pero iguales penas le acarreará a aquél el concluir con los primeros, que a éste el dar caza a las segundas. La civilización le hará variar al hombre de ocupaciones y de palabras; de suerte, es imposible. Nació víctima, y su verdugo le persigue enseñándole el dogal, así debajo del dorado artesón, como debajo de la rústica techumbre de ramas. Pero si se considera luego la vida de Madrid, es preciso cerrar el entendimiento a toda reflexión para desearla.
El joven que voy a tomar por tipo general es un muchacho de regular entendimiento, pero que posee sin embargo más doblones que ideas, lo cual no parecerá inverosímil si se atiende al modo que tiene la sabia naturaleza de distribuir sus dones. En una palabra, es rico sin ser enteramente tonto. Paseábame días pasados con él, no precisamente porque nos estreche una gran amistad, sino porque no hay más que dos modos de pasear, o solo o acompañado. La conversación de los jóvenes más suele pecar de indiscreta que de reservada: así fue, que a pocas preguntas y respuestas nos hallamos a la altura de lo que se llama en el mundo franqueza, sinónimo casi siempre de imprudencia. Preguntome qué especie de vida hacía yo, y si estaba contento con ella. Por mi parte pronto hube despachado: a lo primero le contesté:
—Soy periodista; paso la mayor parte del tiempo, como todo escritor público, en escribir lo que no pienso y en hacer creer a los demás lo que no creo. ¡Cómo sólo se puede escribir alabando! Esto es, que mi vida está reducida a querer decir lo que otros no quieren oír.
A lo segundo, de si estaba contento con esta vida, le contesté que estaba por lo menos tan resignado como lo está con irse a la gloria el que se muere.
—¿Y usted?—le dije.—¿Cuál es su vida en Madrid?
—Yo—me repuso—soy muchacho de muy regular fortuna; por consiguiente no escribo. Es decir... escribo... ayer escribí una esquela a Borrell para que me enviase cuanto antes un pantalón de patincour que me tiene hace meses por allá. Siempre escribe uno algo. Por lo demás, le contaré a usted. Yo no soy amigo de levantarme tarde; a veces hasta madrugo; días hay que a las diez ya estoy en pie. Tomo té, y alguna vez chocolate; es preciso vivir con el país. Si a esas horas ha parecido ya algún periódico, me lo entra mi criado, después de haberlo hojeado él: tiendo la vista por encima; leo los partes, que se me figura siempre haberlos leído ya; todos me suenan a lo mismo, entra otro, lo cojo, y es la segunda edición del primero. Los periódicos son como los jóvenes de Madrid, no se diferencian sino en el nombre. Cansado estoy ya de que me digan todas las mañanas en artículos muy graves todo lo felices que seríamos si fuésemos libres, y lo que es preciso hacer para serlo. Tanto valdría decirle a un ciego que no hay cosa como ver. Como a aquellas horas no tengo ganas de volverme a dormir, dejo los periódicos: me rodeo al cuello un echarpe, me introduzco en un surtú, y a la calle. Doy una vuelta a la Carrera de San Jerónimo, a la calle de Carretas, del Príncipe, y de la Montera, encuentro en un palmo de terreno a todos mis amigos que hacen otro tanto, me paro con todos ellos, compro cigarros en un café, saludo a alguna asomada, y me vuelvo a casa a vestir.
¿Está malo el día? el capote de barragán: a casa de la marquesa hasta las dos; a casa de la condesa hasta las tres; a tal otra casa hasta las cuatro: en todas partes voy dejando la misma conversación; en donde entro oigo hablar mal de la casa de donde vengo, y de la otra a donde voy: esta es toda la conversación de Madrid.
¿Está el día regular? A la calle de la Montera. A ver a la Gallarde o a Tomás. Dos horas, tres horas, según. Mina, los facciosos, la que pasa, el sufrimiento y las esperanzas.
¿Está muy bueno el día? A caballo. De la puerta de Atocha a la de Recoletos, de la de Recoletos a la de Atocha. Andado y desandado este camino muchas veces, una vuelta a pie. A comer a Genieys, o al Comercio: alguna vez en mi casa; las más fuera de ella.
¿Acabé de comer? A Solito. Allí horas, dos cigarros, y dos amigos. Se hace una segunda edición de la conversación de la calle de la Montera. ¡Oh! y felizmente esta semana no ha faltado materia. Un poco se ha ponderado, otro poco se ha... Pero en fin, en un país donde no se hace nada, sea lícito al menos hablar.
—¿Qué se da en el teatro?—dice uno.
—Aquí: 1.º sinfonía; 2.º pieza del célebre Scribe; 3.º sinfonía; 4.º pieza nueva del fecundo Scribe; 5.º sinfonía; 6.º baile nacional; 7.º la comedia nueva en dos actos, traducida también del ingenioso Scribe; 8.º sinfonía; 9.º...
—Basta, basta; ¡santo Dios!
—Pero, chico, ¿qué lees ahí? si ese es el diario de ayer.
—Hombre, parece el de todos los días.
—Sí, aquí es Guillermo hoy.
—¿Guillermo? ¡Oh, si fuera ayer! ¿Y allá?
—Allá es el teatro de la Cruz. Cualquier cosa.
—A mí me toca el turno aquí. ¿Sabe usted lo que es tocar el turno?
—Sí, sí—respondo a mi compañero de paseo;—a mí también me suele tocar el turno.
Pues bien, subo al palco un rato. Acabado el teatro, si no es noche de sociedad, al café otra vez a disputar un poco de tiempo al sueño. Luego a ninguna parte. Si es noche de sociedad, a vestirme; gran «tualeta». A casa de E... Bonita sociedad; muy bonita. Ello sí, las mismas de la sociedad de la víspera, y del lunes, y de... y las mismas de las visitas de la mañana, del Prado y del teatro, y... pero lo bueno, nunca se cansa uno de verlo.
—¿Y qué hace usted en la sociedad?
—Nada; entro en la sala; paso al gabinete; vuelvo a la sala; entro al ecarté; vuelvo a entrar en la sala; vuelvo a salir al gabinete; vuelvo a entrar en el ecarté...
—¿Y luego?
—Luego a casa, y ¡buenas noches!
Esta es la vida que de sí me contó mi amigo. Después de leerla y de releerla, figurándome que no he ofendido a nadie, y que a nadie retrato en ella, e inclinándome casi a creer que por ésta no tendré ningún desafío, aunque necios conozco yo para todo, trasládola a la consideración de los que tienen apego a la vida.
Cuando nos quejamos de que esto no marcha, y de que la España no progresa, no hacemos más que enunciar una idea relativa: generalizada la proposición de esa suerte, es evidentemente falsa; reducida a sus límites verdaderos, hay un gran fondo de verdad en ella.
Así como no notamos el movimiento de la tierra, porque todos vamos envueltos en él, así no echamos de ver tampoco nuestros progresos. Sin embargo, ciñéndonos al objeto de este artículo, recordaremos a nuestros lectores que no hace tantos años carecíamos de multitud de ventajas, que han ido naciendo por sí solas y colocándose en su respectivo lugar; hijas de la época, secuelas indispensables del adelanto general del mundo. Entre ellas, es acaso la más importante la facilitación de las comunicaciones entre los pueblos apartados: los tiranos, generalmente cortos de vista, no han considerado en las diligencias más que un medio de transportar paquetes y personas de un pueblo a otro: seguros de alcanzar con su brazo de hierro a todas partes, se han sonreído imbécilmente al ver mudar de sitio a sus esclavos: no han considerado que las ideas se agarran como el polvo a los paquetes y viajan también en diligencia. Sin diligencias, sin navíos, la libertad estaría todavía probablemente encerrada en los Estados Unidos. La navegación la trajo a Europa; las diligencias han coronado la obra: la rapidez de comunicaciones ha sido el vínculo que ha reunido a los hombres de todos los países: verdad es que ese lazo de los liberales lo es también de sus contrarios; pero ¿qué importa? La lucha es así general y simultánea; sólo así puede ser decisiva.
Hace pocos años, si le ocurría a usted hacer el viaje, empresa que se acometía entonces sólo por motivos muy poderosos, era forzoso recorrer todo Madrid, preguntando de posada en posada por medios de transportes. Estos se dividían entonces en coches de colleras, en galeras, en carromatos, tal cual tartana y acémilas. En la celeridad no había diferencia ninguna: no se concebía cómo podía un hombre apartarse de un punto en un solo día más de seis o siete leguas; aún así era preciso contar con el tiempo y con la colocación de las ventas: esto, más que viajar, era irse asomando al país, como quien teme que se le acabe el mundo al dar un paso más de lo absolutamente indispensable. En los coches viajan sólo los poderosos: las galeras eran el carruaje de la clase acomodada; viajaban en ellas los empleados que iban a tomar posesión de su destino, los corregidores que mudaban de vara: los carromatos y las acémilas estaban reservadas a las mujeres de militares, a los estudiantes, a los predicadores cuyo convento no les proporcionaba mula propia. Las demás gentes no viajaban; y semejantes los hombres a los troncos, allí donde nacían, allí morían. Cada cual sabía que había otros pueblos que el suyo en el mundo, a fuerza de fe; pero viajar por instrucción y curiosidad, ir a París sobre todo, eso ya suponía un hombre superior, extraordinario, osado, capaz de todo: la marcha era una hazaña, la vuelta una solemnidad: y el viajero, al divisar la venta del Espíritu Santo, exclamaba estupefacto:
—¡Qué grande es el mundo!
Al llegar a París después de dos meses de medir la tierra con los pies, hubiera podido exclamar con más razón:
—¡Qué corto es el año!
A su vuelta, ¡qué de gentes lo esperaban, y se apiñaban a su alrededor para cerciorarse de si había efectivamente París, de si se iba y se venía, de si era, en fin, aquel mismo el que había ido, y no su ánima que volvía sola! Se miraba con admiración el sombrero, los anteojos, el baúl, los guantes, la cosa más diminuta que venía de París. Se tocaba, se manoseaba, y todavía parecía imposible. ¡Ha ido a París, ha vuelto de París! ¡Jesús!
Los tiempos han cambiado extraordinariamente: dos emigraciones numerosas han enseñado a todo el mundo el camino de París y Londres. Como quien hace lo más, hace lo menos, ya el viajar por el interior es una bagatela, y hemos dado en el extremo opuesto: en el día se mira con asombro al que no ha estado en París; es un punto menos que ridículo. ¿Quién será él, se dice, cuando no ha estado en ninguna parte? Y efectivamente, por poco liberal que uno sea, o está uno en la emigración, o de vuelta de ella, o disponiéndose para otra: el liberal es el símbolo del movimiento perpetuo, es el mar con su eterno flujo y reflujo. Y no sé cómo se las componen los absolutistas; pero para ellos no se han establecido las diligencias; ellos esperan siempre a pie firme la vuelta de su Mesías; en una palabra, siempre son de casa; este partido no tiene más movimiento que el del caracol; toda la diferencia está en tener la cabeza fuera o dentro de la concha. A propósito, ¿la tiene ahora dentro o fuera?
Volviendo empero a nuestras diligencias, no entraré en la explicación minuciosa y poco importante para el público de las causas que me hicieron estar no hace muchos días en el patio de la casa de postas, donde se efectúa la salida de las diligencias llamadas reales, sin duda por lo que tienen de efectivas. No sé qué tienen las diligencias de común con Su Majestad; una empresa particular las dirige, el público las llena y las sostiene. La misma duda tengo con respecto a los billares; pero como si hubiera yo de extender ahora en el papel todas mis dudas, no haría gran diligencia en el artículo de hoy, prescindiré de digresiones, y diré en último resultado, que, ora fuese a despedir a un amigo, ora fuese a recibirlo, ora en fin con cualquier otro objeto, yo me hallaba en el patio de las diligencias.
No es fácil imaginar qué multitud de ideas sugiere el patio de las diligencias: yo por mi parte me he convencido que es uno de los teatros más vastos que puede presentar la sociedad moderna al escritor de costumbres.
Todo es allí materiales, pero hechos ya y elaborados: no hay sino ver y coger. A la entrada le llama a usted ya la atención un pequeño aviso que advierte, pegado en un poste, que nadie puede entrar en el establecimiento público sino los viajeros, los mozos que traen sus fardos, los dependientes y las personas que vienen a despedir o recibir a los viajeros: es decir, que allí sólo puede entrar todo el mundo. Al lado, numerosas y largas tarifas indican las líneas, los itinerarios, los precios: aconsejaremos sin embargo a cualquiera que reproduzca, al ver las listas impresas, la pregunta de aquel palurdo que iba a entrar en años pasados en el botánico con chaqueta y palo, y a quien un dependiente decía:
—No se puede pasar en ese traje: ¿no ve el cartel puesto de ayer?
—Sí, señor—contestó el palurdo,—pero... ¿eso rige todavía?
Lea, pues, el curioso las tarifas y pregunte luego: verá como no hay carruajes para muchas de las líneas indicadas: pero no se desconsuele, le dirán la razón.
—¡Como los facciosos están por ahí, por allí, y por más allá!
Eso siempre satisface: verá además como los precios no son los mismos que cita el aviso; en una palabra, si el curioso quiere proceder por orden, pregunte y lea después, y si quiere atajar, pregunte y no lea. La mejor tarifa es un dependiente; podrá suceder que no haya quien dé razón; pero en ese caso puede volver a otra hora, o no volver si no quiere.
El patio comienza a llenarse de viajeros y de sus familias y amigos: los unos se distinguen fácilmente de los otros. Los viajeros entran despacio: como muy enterados de la hora, están ya como en su casa: los que vienen a despedirlos, si no han venido con ellos, entran de prisa y preguntando:
—¿Ha marchado ya la diligencia? Ah, no; está aquí todavía.
Los primeros tienen capa o capote, aunque haga calor; echarpe al cuello y gorro griego o gorra si son hombres: si son mujeres gorro o papalina, y un enorme ridículo; allí va el pañuelo, el abanico, el dinero, el pasaporte, el vaso de camino, las llaves, ¡qué más sé yo!
Los acompañantes, portadores de menos aparato, se presentan vestidos de ciudad, a la ligera.
A la derecha del patio se divisa una pequeña habitación; agrupados allí los viajeros al lado de sus equipajes, piensan el último momento de su estancia en la población: media hora falta sólo: una niña, ¡qué joven, qué interesante! apoyada la mejilla en la mano, parece exhalar la vida por los ojos cuajados en lágrimas: a su lado el objeto de sus miradas procura consolarla, oprimiendo acaso por última vez su lindo pie, su trémula mano...
—Vamos, niña—dice la madre, robusta e impávida matrona, a quien nadie oprime nada, y cuya despedida no es la primera ni la última,—¿a qué vienen esos llantos? No parece sino que nos vamos del mundo.
Un militar que va solo examina curiosamente las compañeras de viaje; en su aire determinado se conoce que ha viajado y que conoce a fondo todas las ventajas de la presión de una diligencia. Sabe que en diligencia el amor, sobre todo, hace mucho camino en pocas horas. La naturaleza en los viajes, desnuda de las consideraciones de la sociedad, y muchas veces del pudor, hijo del conocimiento de las personas, queda sola y triunfa por lo regular. ¿Cómo no adherirse a la persona a quien nunca se ha visto, a quien nunca se volverá acaso a ver, que no lo conoce a uno, que no vive en su círculo, que no puede hablar ni desacreditar, y con quien se va encerrado dentro de un cajón dos, tres días con sus noches? Luego parece que la sociedad no está allí: una diligencia viene a ser para los dos sexos una isla desierta; y en las islas desiertas no sería precisamente donde tendríamos que sufrir más desaires de la belleza. Por otra parte, ¡qué franqueza tan natural no tiene que establecerse entre los viajeros, qué multitud de ocasiones de prestarse mutuos servicios, cuántas veces al día se pierde un guante, se cae un pañuelo, se deja olvidado algo en el coche o en la posada, cuántas veces hay que dar la mano para bajar o subir! Hasta el rápido movimiento de la diligencia parece un aviso secreto de lo rápido que pasa la vida, de lo precioso que es el tiempo; todo debe ir de prisa en diligencia. Una salida de un pueblo deja siempre cierta tristeza que no es natural al hombre: sabido es que nunca está el corazón más dispuesto a recibir impresiones que cuando está triste: los amigos, los parientes que quedan atrás, dejan un vacío inmenso. ¡Ah, la naturaleza es enemiga del vacío!
Nuestro militar sabe todo esto; pero sabe también que toda regla tiene excepciones, y que la edad de quince años es la edad de las excepciones; pasa, pues, rápidamente al lado de la niña con una sonrisa, mitad burlesca, mitad compasiva.
—Pobre niña—dice entre dientes:—lo que es la poca edad: si pensará que no se aprecian las caras bonitas más que en Madrid: el tiempo le enseñará que es moneda corriente en todos los países.
Una bella parece despedirse de un hombre de unos cuarenta años: el militar fija el lente: ella es la que parte; hay lágrimas, sí, pero ¿cuándo no lloran las mujeres? las lágrimas por sí solas no quieren decir nada; luego hay cierta diferencia entre éstas y las de la niña: una sonrisa de satisfacción se dibuja en los labios del militar. Entre las ternezas de despedida se deslizan algunas frases, que no son reñir enteramente, pero poco menos, hay cierta frialdad, cierto dominio en el hombre. ¡Ah! es su marido.
—Se puede querer mucho a su marido—dice el militar para sí,—y hacer un viaje divertido.
—¡Voto va! ya ha marchado—entra gritando un original cuyos bolsillos vienen llenos de salchichón para el camino, de frasquetes ensogados, de petacas, de gorros de dormir, de pañuelos, de chismes de encender... ¡Ah, ah! éste es un verdadero viajero: su mujer le acosa a preguntas:
—¿Se ha olvidado el pastel?
—No, aquí lo traigo.
—¿Tabaco?
—No, aquí está.
—¿El gorro?
—En este bolsillo.
—¿El pasaporte?
—En este otro.
Su exclamación al entrar no carece de fundamento; faltan sólo minutos, y no se divisa disposición alguna de viaje. La calma de los mayorales y zagales contrasta singularmente con la prisa y la impaciencia que se nota en las menores acciones de los viajeros; pero es de advertir que éstos, al ponerse en camino, alteran el orden de su vida para hacer una cosa extraordinaria; y mayoral y el zagal por el contrario hacen lo de todos los días.
Por fin, se adelanta la diligencia, se aplica la escalera a sus costados, y la vaca recibe en su seno los paquetes: en menos de un minuto está dispuesta la carga, y salen los caballos lentamente a colocarse en su puesto. Es de ver la impasibilidad del conductor a las repetidas solicitudes de los viajeros.
—A ver, esa maleta; que vaya donde se pueda sacar.
—Encima ese saco de noche.
—Cuidado con la sombrerera.
—Ese paquete que es cosa delicada.
Todo lo oye, lo toma, lo encajona, a nadie responde; es un tirano en sus dominios.
—La hoja, señores, ¿tienen ustedes todos sus pasaportes? ¿Están todos? Al coche, al coche.
El patio de las diligencias es a un cementerio lo que el sueño a la muerte, no hay más diferencia que la ausencia y el sueño pueden no ser para siempre; no les comprende el terrible voi ch'intrate lasciate ogni speranza, de Dante.
Se suceden los últimos abrazos, se renuevan los últimos apretones de manos; los hombres tienen vergüenza de llorar y se reprimen, y las mujeres lloran sin vergüenza.
—Vamos, señores—repite el conductor:—y todo el mundo se coloca.
La niña, anegada en lágrimas, cae entre su madre y un viejo achacoso que va a tomar las aguas: la bella casada entre una actriz que va a las provincias, y que lleva sobre las rodillas una gran caja de cartón con sus preciosidades de reina y princesa, y una vieja monstruosa que lleva encima un perro faldero, que ladra y muerde por el pronto como si viese el aguador, y que hará probablemente algunas otras gracias por el camino. El militar se arroja de mal humor en el cabriolé, entre un francés que le pregunta:—¿Tendremos ladrones?—y un fraile corpulento, que con arreglo a su voto de humildad y de penitencia, va a viajar en estos carruajes tan incómodos. La rotonda va ocupada por el hombre de las provisiones: una robusta señora que lleva un niño de pecho y un bambino de cuatro años, que salta sobre sus piernas para asomarse de continuo a la ventanilla; una vieja verde, llena de años y de lazos, que arregla entre las piernas del suculento viajero una caja de un loro, e hinca el codo para colocarse en el costado de un abogado, el cual hace un gesto, y vista la mala compañía en que va, trata de acomodarse para dormir, como si fuera ya juez. Empaquetado todo el mundo, se confunden en el aire los ladridos del perrito, la tos del fraile, el llanto de la criatura, las preguntas del francés, los chillidos del bambino, que arrea los caballos desde la ventanilla, los sollozos de la niña, los juramentos del militar, las palabras enseñadas del loro, y multitud de frases de despedida.
—Adiós, hasta la vuelta, tantas cosas a Pepe: envíame el papel que se ha olvidado, que escribas en llegando.
—Buen viaje.
Por fin suena el agudo rechinido del látigo, la mole inmensa se conmueve, y estremeciendo el empedrado, se emprende el viaje, semejante en la calle a una casa que se desprendiese de las demás con todos sus trastos e inquilinos a buscar otra ciudad en donde empotrarse de nuevo.
No siempre está en mano del hombre el coordinar sus ideas y formar con ellas una obra arreglada, con principio, medio y fin. ¿A quién no le habrá sucedido repetidas veces abrir un libro, leer maquinalmente y no poder establecer entre lo escrito y su cabeza ninguna especie de comunicación, cerrar el libro y no poderse dar cuenta de lo que ha leído? En estos casos, que muy a menudo me suceden, suelo echar mano del sombrero y la capa, y no pudiendo fijar mi atención en una sola cosa, trato de fijarla en todas: sálgome a la calle, éntrome por los cafés, voime a la Puerta del Sol, a Correos, al Museo de pinturas, a todas partes, en fin, y en ninguna puedo decir que estoy en realidad. Cualquiera me conocerá en estos días en que el fastidio se apodera de mi alma, y en que no hay cosa que tenga a mis ojos color, y menos, color agradable. En estos días llevo cara de filósofo, es decir, de mal humor; una sonrisa amarga de indiferencia y despego a cuanto veo se dibuja en mis labios; llevo conmigo un lente, no porque me sirva, pues veo mejor sin él, sino para poder clavar fijamente el objeto que más me choca, que un corto de vista tiene licencia para ser desvergonzado; no saludo a ningún amigo ni conocido que encuentro, porque esto sería hacer yo también un papel en la comedia de que pretendo ser únicamente espectador, y que sólo para divertirme a mí creo por entonces que representa el mundo entero. Mala crianza será, pero me acerco a escuchar conversaciones de corrillos: es de advertir que cuando el tedio me abruma con su peso, no puedo tener más que tedio. Recibo insensible las impresiones de cuanto pasa a mi alrededor; a todas me dejo amoldar con indiferencia y abandono; en semejantes días no hay hermosas para mí, no hay feas, no hay amor, no hay odio.
Esta es la razón por qué me fuera imposible hacer hoy un artículo de costumbres medianamente coordinado: si ha menester plan, si necesita reflexión la cosa que hoy emprenda, inútil me es emprenderla; conozco que no he de poder llevarla a cabo. Acaso encontraría, investigando metafísicamente mi corazón, la causa que ha podido ponerme hoy en esta extraña disposición de ánimo; pero este trabajo me cansaría, y he dicho que no quiero hacer hoy impresiones sino recibirlas. En estos días es, sin embargo, cuando, colocado detrás de mi lente, que es entonces para mí el vidrio de la linterna mágica, veo pasar el mundo todo delante de mis ojos; e imparcial, ajeno de consideración que a él me ligue, véole tal cual se presenta en cada fisonomía, en cada acción que observo indolentemente.
—¿Qué hace don Julián en ese café? Todos los días viene al dar las cuatro: el mozo no ha menester que le hable una palabra: apenas se ha colocado aquél en su silla, ya tiene la cafetera encima de la mesa. Toma, paga y se duerme. Esa es la principal ocupación de don Julián. Tomar café una vez cada día.
—¿Y qué hace en el café aquel viejo? Treinta años ha que viene: todas las tardes juega su partida de ajedrez: todas las tardes se la ven jugar aquellos cuatro originales que tiene en derredor: ni él hace más en la vida, ni ellos ven otra cosa. Eso es lo que se llama aislarse en medio del mundo.
—¿Quién es aquél que cruza por aquella esquina? ¡Bello muchacho! Pero no; conforme se acerca cuento las arrugas del rostro. ¡Ah! es un joven de sesenta años. A las ocho de la mañana sale vestido ya y ceñido, prendido y ajustado: ni una mota, ni una arruga lleva el frac: la bota es un espejo: el guante blanco como la nieve: la corbata no hace un pliegue: el pelo rizado, mejor diremos pintado: en todos los conciertos, en todos los bailes, en el paseo, en la luneta, erguido siempre, bailando, coqueteando. ¿Nunca se descompone, nunca se ensucia? ¿Qué secreto posee? ¿No le crece nunca la barba? Jamás. Es sólo de extrañar que vaya solo; o acaba de dejar algunas señoras, o va a buscarlas. Les hablará de la ópera, del figurín, de lo mal que bailó el solo Gasparito; esta es la existencia del viejo verde: miradle contraerse y revolcarse en su vanidad al lado de una hermosa: ¿es una serpiente que se roza contra un árbol? No; el viejo verde al lado de las bellas es una oruga que se desliza por entre las rosas.
—¿Han visto ustedes unas caras paradas, unos ojos mudos, unos corbatines siempre iguales, un vestido regular y uniforme, unos cuerpos ni elegantes ni mal vestidos, unos brazos que se balancean monótonos, siempre con la regularidad y compás de las aspas de un molino? ¿Saben ustedes que los hombres de esas señas hablen nunca nada que pueda ser referido, escriban nada que deba ser leído, hagan una acción digna de ser imitada? No; esos son oficinistas o propietarios. Se levantan, fuman, dicen palabras, dan pasos, saludan, entran, salen, se ríen (éstos nunca lloran), son hombres entre otros hombres. En una palabra, duermen despiertos.
—¿Cómo hace aquel original para llevar hace diez años el mismo frac, abrochado siempre del mismo modo, los mismos guantes, el mismo pañuelo blanco al cuello con el mismo lazo, el mismo pantalón, la misma postura de sombrero?... ¿No se desnuda ese hombre? ¿No envejece? Ese es el judío errante.
—¿De qué habla don Cosme? Lo diré: don Cosme viene de la calle de la Paz; allí acude todos los días a las ocho de la mañana; alarga una mano a la banasta de los periódicos: es un parroquiano a la lectura de papeles a cuarto. Hoy la Revista, mañana el Boletín... Gran noticioso. Ese sabe siempre a punto fijo, de muy buena tinta, los pormenores de la última batalla: sabe si don Miguel está en Coimbra, en Lisboa o en Badajoz; entiende muy bien la marcha de Nicolás, que así llama él con franqueza al autócrata ruso. Suele sucederle luego que los que él supuso entrar vencedores en un punto, entraron en él prisioneros; pero todo es entrar. Estos hombres hablan siempre al oído: contraen la costumbre de suponerse espiados por las grandes cosas que creen decir; de resultas, si le encuentran a usted, le dirán al oído muy secretamente: «Buenos días; beso a usted la mano.»
—¿Hay nada más torpe en estos hombres amigos de usted que le ven parado en una calle, y no conocen que cuando está usted parado es porque no quiere andar, que cuando está callado es que no quiere hablar?
—¡Dios me libre de un hombre amable! No iré a su casa, porque me convidará. No le encontraré en la calle, porque vendrá a mí con los brazos abiertos aunque me haya visto ayer; se enganchará de mí, me preguntará de mi salud, de mis hijos, de mis comedias, de mis artículos, de mis... Pero líbreme, aunque sea el Diablo, de una mujer amable; nunca sabré si me quiere o si me estima, si es bien criada o tierna, si... ¡Válgame Dios! y líbreme, aunque sea el Diablo, de una mujer amable: ésa me volvería loco.
—Oigan ustedes a don Lucas Mentirola. Ese viene siempre de donde sucede algo. ¿Ha habido fuego?
—Vengo de allí. Hace estragos horrorosos.
—¿Ha llegado el tenor nuevo?
—Sí—responde,—le acabo de dar un abrazo: viene gordo, y su voz es un portento; le hice entrar en un portal y cantar un rato... por mí lo hizo. Es un gran muchachón: rubio, alto, ¡extranjero!
Al otro día se sabe que el tenor no ha llegado, y si ha llegado es chiquito, negro, bizco...
—¿Está malo algún sujeto marcado?
—Hoy está mejor—dice;—se ha reído mucho conmigo; una hora he estado con él.
Luego se averigua que el que tanto se ha reído estaba ya enterrado.
—¿Quién es aquel botarate?
—¿Aquél? un monstruo; aquél se prevale de la bondad, del candor de la casa donde le reciben; hay una mujer hermosa, nada le dice; sin embargo, afecta ir a la casa a horas de franqueza; la acompaña al Prado; en baile o sarao donde está ella está él; siempre al lado de la hermosa, siempre baila con ella; cuando ella no le ve, finge mirarla con celos de algún otro; afecta disimulo, que en realidad no puede existir, pues nada hay que disimular. ¿Se retiran? Siempre da el brazo a la hermosa. Ella, en tanto, a quien nada dice, que nada nota en él de galanteo, está bien lejos de creer que el público malicioso no habla de otra cosa sino de sus amores con fulanito. Fulanito tiene amor propio, no amor. Se contenta con que las gentes crean que es feliz; para él no hay otro modo de serlo. ¡Qué horrible carácter! ¡Qué triste buena fe la de su víctima que no lo conoce!
DELIRIO FILOSÓFICO
El número 24 me es fatal: si tuviera que probarlo diría que en día 24 nací. Doce veces al año amanece, sin embargo, día 24; soy supersticioso, porque el corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer; sin duda, por esa razón, creen los amantes, los casados y los pueblos a sus ídolos, a sus consortes y a sus gobiernos; y una de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber para mí un día 24 bueno. El día 23 es siempre en mi calendario víspera de desgracia; y a imitación de aquel jefe de policía ruso que mandaba tener prontas las bombas las vísperas de incendios, así yo desde el día 23 me prevengo para el día de sufrimiento y de resignación; y en dando las doce, ni tomo vaso en mi mano por no romperlo, ni apunto carta por no perderla, ni enamoro mujer porque no me diga que sí, pues en punto a amores tengo otra superstición: imagino que la mayor desgracia que a un hombre le puede suceder, es que una mujer le diga que lo quiere. Si no la cree es un tormento, y si la cree... ¡Bienaventurado aquél a quien la mujer dice no quiero, porque ése, a lo menos, oye la verdad!
El último día 23 del año 1836 acababa de expirar en la muestra de mi péndola; y, consecuente en mis principios supersticiosos, ya estaba yo agachado esperando el aguacero y sin poder conciliar el sueño. Así pasé las horas de la noche, más largas para el triste desvelado que una guerra civil, hasta que al fin, la mañana vino con paso de intervención, es decir, lentísimamente, a teñir de púrpura y rosa las cortinas de mi estancia.
El día anterior había sido hermoso, y no sé por qué me daba el corazón que el día 24 había de ser día de agua. Fue peor todavía; amaneció nevando. Miré el termómetro, y marcaba muchos grados bajo cero, como el crédito del Estado.
Resuelto a no moverme porque tuviera que hacerlo toda la suerte, incliné la frente cargada como el cielo de nubes frías, apoyé los codos en mi mesa, y parecí tal, que cualquiera me hubiese reconocido por escritor público en tiempo de libertad de imprenta, o me hubiese tenido por miliciano nacional citado para un ejercicio. Ora vagaba mi vista sobre la multitud de artículos y folletos que yacen empezados y no acabados ha más de seis meses sobre mi mesa, y de que sólo existen los títulos, como esos nichos preparados en los cementerios que no aguardan más que el cadáver, comparación exacta, porque en cada artículo entierro una esperanza o una ilusión. Ora volvía los ojos a los cristales de mi balcón: veíalos empañados y como llorosos por dentro; los vapores condensados se deslizaban a manera de lágrimas a lo largo del diáfano cristal. Así se empaña la vida, pensaba: así el frío exterior del mundo condensa las penas en el interior del hombre; así caen gota a gota las lágrimas sobre el corazón. Los que ven de fuera los cristales, los ven tersos y brillantes; los que ven sólo los rostros, los ven alegres y serenos...
Haré merced a mis lectores de las más de mis meditaciones; no hay periódicos bastantes en Madrid, acaso no hay lectores bastantes tampoco. ¡Dichoso el que tiene oficina, dichoso el empleado, aún sin sueldo o sin cobrarlo, que es lo mismo; al menos no está obligado a pensar; puede fumar, puede leer la Gaceta!
—¡Las cuatro! ¡La comida!—me dijo una voz de criado, una voz de entonación servil y sumisa; en el hombre que sirve hasta la voz parece pedir permiso para sonar.
Esta palabra me sacó de mi estupor, e involuntariamente iba a exclamar como don Quijote: «Come, Sancho hijo, come, tú que no eres caballero andante y que naciste para comer», porque al fin los filósofos, es decir, los desgraciados, podemos no comer; ¡pero los criados de los filósofos! Una idea más luminosa me ocurrió: era día de Navidad. Me acordé de que en sus famosas saturnales los romanos trocaban los papeles y que los esclavos podían decir la verdad a sus amos. Costumbre humilde, digna del cristianismo. Miré a mi criado y dije para mí: esta noche me dirás la verdad. Saqué de mi gaveta unas monedas: tenían el busto de los monarcas de España. Cualquiera diría que eran retratos; sin embargo eran artículos de periódico. Las miré con orgullo y...
—Come y bebe de mis artículos—añadí con desprecio:—sólo en esa forma, sólo por medio de esa estratagema, se pueden meter los artículos en el cuerpo de ciertas gentes.
Una risa estúpida se dibujó en la fisonomía de aquel ser que los naturalistas han tenido la bondad de llamar racional, sólo porque lo han visto hombre. Mi criado se rió. Era aquella risa el demonio de la gula que reconocía su campo.
Tercié la capa, calé el sombrero y me planté en la calle.
¿Qué es un aniversario? Acaso un error de fecha. Si no se hubiera compartido el año en trescientos sesenta y cinco días ¿qué sería de nuestros aniversarios? Pero al pueblo le han dicho: hoy es un aniversario; y el pueblo ha respondido: pues si es un aniversario, comamos y comamos doble. ¿Por qué come hoy más que ayer? O ayer pasó hambre, u hoy pasará indigestión. ¡Miserable humanidad, destinada siempre a quedarse más acá o a ir más allá!
Hace mil ochocientos treinta y seis años nació el Redentor del mundo, nació el que no reconoce principio, y el que no reconoce fin; nació para morir. ¡Sublime misterio!
¿Hay misterio que celebrar? Pues comamos, dice el hombre; no dice: reflexionemos. El vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades. El hombre tiene que recurrir a la materia para pagar las deudas del espíritu. ¡Argumento terrible en favor del alma!
Para ir desde mi casa al teatro es preciso pasar por la plaza tan indispensablemente como es preciso pasar por el dolor para ir desde la cuna al sepulcro. Montones de comestibles acumulados, risa y algazara, compra y venta, sobra por todas partes y alegría. No pudo menos de ocurrirme la idea de Bilbao; figuróseme ver de pronto que se alzaba por entre las montañas de víveres una frente altísima y extenuada: una mano seca y roída llevaba a una boca cárdena, y negra de morder cartuchos, un manojo de laurel sangriento. Y aquella boca no hablaba. Pero el rostro entero se dirigía a los bulliciosos liberales de Madrid que traficaban. Era horrible el contraste de la fisonomía escuálida y de los rostros alegres. Era la reconvención y la culpa; aquélla, agria y severa; ésta, indiferente y descarada.
Todos aquellos víveres han sido aquí traídos de distintas provincias para la colación cristiana de una capital. En una cena de ayuno se come una ciudad a las demás.
¡Las cinco! Hora del teatro: el telón se levanta a la vista de un pueblo palpitante y bullicioso. Dos comedias de circunstancias, o yo estoy loco. Una representación en que los hombres son mujeres y las mujeres hombres. He aquí nuestra época y nuestras costumbres. Los hombres ya no saben sino hablar como las mujeres en congresos y en corrillos. Y las mujeres son hombres, ellas son las únicas que conquistan. Segunda comedia: un novio que no ve el logro de su esperanza. Ese novio es el pueblo español: no se casa con un solo gobierno con quien no tenga que reñir al día siguiente. Es el matrimonio repetido al infinito.
Pero las orgías llaman a los ciudadanos. Ciérranse las puertas, ábrense las cocinas. Dos horas, tres horas, y yo rondo de calle en calle a merced de mi pensamiento. La luz que ilumina los banquetes viene a herir mis ojos por las rendijas de los balcones; el ruido de los panderos y de la bacanal que estremece los pisos y las vidrieras, se abre paso hasta mis sentidos, y entra en ellos como cuña a mano rompiendo y desbaratando.
Las doce van a dar: las campanas que ha dejado la junta de enagenación en el aire, y que en estar todavía en el aire se parecen a todas nuestras cosas, citan a los cristianos al oficio divino. ¿Qué es esto? ¿Va a expirar el 24, y no me ha ocurrido en él más contratiempo que mi mal humor de todos los días? Pero mi criado me espera en mi casa, como espera la cuba al catador, llena de vino; mis artículos hechos moneda, mi moneda hecha mosto, se ha apoderado del imbécil como imaginé; y el asturiano ya no es un hombre; es todo verdad.
Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto es un mueble cómodo: su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa es decir, que es bueno: las manos se confundirían con los pies, si no fuera por los zapatos, y porque anda casualmente sobre los últimos; a imitación de la mayor parte de los hombres, tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza como los floreros en una consola, de adorno, o como los balcones figurados, por donde no entra ni sale nada; también tiene dos ojos en la cara; él cree ver con ellos; ¡qué chasco se lleva! A pesar de esta pintura, todavía sería difícil reconocerlo entre la multitud, porque al fin no es sino un ejemplar de la grande edición hecha por la Providencia de la humanidad, y que yo comparo de buena gana con las que suelen hacer los autores; algunos ejemplares de regalo finos y bien empastados; el surtido todo igual, ordinario y a la rústica.
Mi criado pertenece al surtido. Pero la Providencia que se vale para humillar a los soberbios de los instrumentos más humildes, me reservaba en él mi mal rato del día 24. La verdad me esperaba en él y era preciso oírla de sus labios impuros. La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los labios sino al través del cieno. Me abrió mi criado, y no tardé en reconocer su estado.
—Aparta, imbécil—exclamé empujando suavemente aquel cuerpo sin alma que en uno de sus columpios se venía sobre mí.—¡Oiga, está ebrio! ¡Pobre muchacho! ¡Da lástima!
Me entré de rondón a mi estancia, pero el cuerpo me siguió con un rumor sordo e interrumpido; una vez dentro los dos, su aliento desigual y sus movimientos violentos, apagaron la luz; una bocanada de aire colada por la puerta al abrir, me cerró la de mi habitación, y quedamos dentro casi a obscuras yo y mi criado, es decir, la verdad y Fígaro, aquélla en figura de hombre beodo arrimado a los pies de mi cama para no vacilar, y yo a su cabecera, buscando un fósforo que nos iluminase.
Dos ojos brillaban como dos llamas fatídicas enfrente de mí: no sé por qué misterio mi criado encontró entonces, y de repente, voz y palabras, y habló y raciocinó. Misterios más raros se han visto acreditados: los fabulistas hacen hablar a los animales, ¿por qué no he de hacer yo hablar a mi criado? Oradores conozco de quienes hace algún tiempo no hubiera hecho yo una pintura más favorable que de mi astur, y que han roto, sin embargo, a hablar, y los oye el mundo y los escucha, y nadie se admira.
En fin, cuento un hecho. Tal me ha pasado; no escribo para los que dudan de mi veracidad. El que no quiera creerme puede doblar la hoja. Esto se ahorrará tal vez de fastidio; pero una sola voz salió de mi criado, y entre ella y la mía se estableció el siguiente diálogo:
—Lástima—dijo la voz, repitiendo mi piadosa exclamación.—¿Y por qué me has de tener lástima, escritor? Yo a ti, ya lo entiendo.
—¿Tú a mí?—pregunté sobrecogido ya por un terror supersticioso; y es que la voz empezaba a decir la verdad.
—Escucha: tú vienes triste como de costumbre; yo estoy más alegre que suelo. ¿Por qué ese color pálido, ese rostro deshecho, esas hondas y verdes ojeras que ilumino con mi luz al abrirte todas las noches? ¿Por qué esa distracción constante y esas palabras vagas e interrumpidas de que sorprendo todos los días fragmentos errantes sobre tus labios? ¿Por qué te vuelves y te revuelves en tu mullido lecho como un criminal acostado con su remordimiento, en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? ¿Quién debe tener lástima a quién? No pareces criminal, la justicia no te prende al menos; verdad es que la justicia no prende sino a los pequeños criminales, a los que roban con ganzúas, o a los que matan con puñal; pero a los que arrebatan el sosiego de una familia seduciendo a la mujer casada o a la hija honesta, a los que roban con los naipes en la mano, a los que matan una existencia con una palabra dicha al oído, con una carta cerrada, a esos ni les llama la sociedad criminales, ni la justicia los prende, porque la víctima no arroja sangre, ni manifiesta herida, sino que agoniza lentamente consumida por el veneno de la pasión que su verdugo le ha propinado. ¡Qué de tísicos han muerto asesinados por una infiel, por un ingrato, por un calumniador! Los entierran; dicen que la cura no ha alcanzado, y que los médicos no la entendieron. Pero la puñalada hipócrita alcanzó e hirió el corazón. Tú acaso eres de esos criminales, y hay un acusador dentro de ti; y ese frac elegante y esa media de seda, y ese chaleco de tisú de oro que yo te he visto, son tus armas maldecidas.
—Silencio, hombre borracho.
—No; has de oír al vino, una vez que habla. Acaso ese oro que a fuer de elegante has ganado en tu sarao y que vuelcas con indiferencia sobre tu tocador, es el precio de honor de una familia. Acaso ese billete que desdoblas es un anónimo embustero que va a separar de ti para siempre la mujer que adorabas; acaso es una prueba de la ingratitud de ella o de su perfidia. Más de uno te he visto morder y despedazar con tus uñas y tus dientes, en los momentos en que el buen tono cede el paso a la pasión y a la sociedad. Tú buscas la felicidad en el corazón humano, y para eso lo destrozas, hozando en él como quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco, y el desengaño no me espera a la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor; y ¡qué tormento no te hace pasar tu amor propio, ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el rencor de muchos! Preciado de gracioso, harías reír a costa de un amigo, si amigos hubiera; y no quieres tener remordimientos. Hombre de partido, haces la guerra a otro partido; o cada vencimiento es una humillación, o compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no quieres tener enemigos. A mí ¿quién me calumnia? ¿quién me conoce? Tú me pagas un salario bastante a cubrir mis necesidades; a ti te paga el mundo como paga a los demás que le sirven. Te llamas liberal y despreocupado; y el día que te apoderes del látigo, azotarás como te han azotado. Los hombres de mundo os llamáis hombre de honor y de carácter, y a cada suceso nuevo cambiáis de opinión, apostatáis de vuestros principios. Despedazado siempre por la sed de gloria, inconsecuencia rara, despreciarás acaso a aquellos para quienes escribes y reclamas con el incensario en la mano su adulación: adulas a tus lectores para ser de ellos adulado, y eres también despedazado por el temor, y no sabes si mañana irás a coger tus laureles a las Baleares o a un calabozo.
—¡Basta, basta!
—Concluyo; yo, en fin, no tengo necesidades: tú, a pesar de tus riquezas, acaso tendrás que someterte mañana a un usurero para un capricho innecesario, porque vosotros tragáis oro, o para un banquete de vanidad en que cada bocado es un tósigo. Tú lees día y noche buscando la verdad en los libros, hoja por hoja, y sufres de no encontrarla ni escrita. Ente ridículo, bailas sin alegría, tu movimiento turbulento es el movimiento de la llama, que sin gozar ella, quema. Cuando yo necesito de mujeres echo mano de mi salario, y las encuentro, fieles por más de un cuarto de hora; tú echas mano de tu corazón, o vas y lo arrojas a los pies de la primera que pasa, y no quieres que lo pise o lo lastime, y le entregas ese depósito sin conocerla. Confías tu tesoro a cualquiera por su linda cara, y crees porque quieres; y si mañana tu tesoro desaparece, llamas ladrón al depositario, debiendo llamarte imprudente y necio a ti mismo.
—Por piedad, déjame, voz del infierno.
—Concluyo: inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de existencia. ¿Política, gloria, saber, poder, riquezas, amistad, amor? Y cuando descubres que son palabras, blasfemas y maldices. En tanto el pobre asturiano come, bebe y duerme, y nadie lo engaña; y si no es feliz, no es desgraciado, no es al menos hombre de mundo, ni ambicioso, ni elegante, ni literato ni enamorado. Ten lástima ahora al pobre asturiano. Tú me mandas; pero no te mandas a ti mismo. Tenme lástima, literato. ¡Yo estoy ebrio de vino, es verdad, pero tú lo estás de deseos y de impotencia...!
Un ronco sonido terminó el diálogo; el cuerpo, cansado del esfuerzo, había caído al suelo; el órgano de la Providencia había callado, y el asturiano roncaba.
—¡Ahora te conozco—exclamé,—día 24!
Una lágrima preñada de horror y desesperación surcaba mi mejilla ajada ya por el dolor. A la mañana, amo y criado yacían, aquél en el lecho, éste en el suelo. El primero tenía todavía abiertos los ojos y los clavaba con delirio y con delicia en una caja amarilla, donde se leía «mañana». ¿Llegará ese mañana fatídico? ¿Qué encerraba la caja? En tanto la Noche Buena era pasada, y el mundo todo, a mis barbas, cuando hablaba de ella, la seguía llamando Noche Buena.
No hace muchas noches que me hallaba encerrado en mi cuarto y entregado a profundas meditaciones filosóficas nacidas de la dificultad de escribir diariamente para el público. ¿Cómo contentar a los necios y a los discretos, a los cuerdos y a los locos, a los ignorantes y a los entendidos que han de leerme, y sobre todo a los dichosos y a los desgraciados que con tan distintos ojos suelen ver una misma cosa?
Animado con esta reflexión, cogí la pluma y ya iba a escribir nada menos que un elogio de todo lo que veo a mi alrededor, el cual pensaba rematar con cierto discurso encomiástico acerca de lo adelantado que está el arte de la declamación en el país, para contentar a todo el que se me pusiera por delante, que esto es lo que conviene en estos tiempos tan valentones que corren, pero tropecé con el inconveniente de que los hombres sensatos habían de sospechar que dicho elogio era burla, y esta reflexión era más pesada que la anterior.
Al llegar aquí arrojé la pluma, despechado y decidido a consultar todavía con la almohada si en los términos de lo lícito me quedaba algo que hablar, para lo cual determiné verme con un amigo, abogado por más señas, lo que basta para que se infiera si debe ser hombre entendido, y que éste, registrando su Novísima y sus Partidas, me dijese para de aquí en adelante qué es lo que me está prohibido, pues en verdad que es mi mayor deseo ir con la corriente de las cosas sin andarme a buscar cotufas en el golfo, ni el mal fuera de mi casa, cuando dentro de ella tengo el bien.
En esto estaba ya para dormirme, a lo cual había contribuido no poco el esfuerzo que había hecho para componer mi elogio de modo que tuviera trazas de cosa formal; pero Dios no lo quiso así, o a lo que yo tengo por más cierto, un amigo que me alborotó la casa, y que se introdujo en mi cuarto dando voces en los términos siguientes, u otros semejantes:
—¡Vamos a las máscaras, Bachiller!—me gritó.
—¿A las máscaras?
—No hay remedio, tengo un coche a la puerta. ¡A las máscaras! Iremos a algunas casas particulares, y concluiremos la noche en uno de los grandes bailes de subscripción.
—Que te diviertas; yo me voy a acostar.
—¡Qué despropósito! No lo imagines; precisamente te traigo un dominó negro y una careta.
—¡Adiós! Hasta mañana.
—¿Adónde vas?
—Mira, mi querido Munguía, tengo interés en que vengas conmigo; sin tí no voy, y perderé la mejor ocasión del mundo...
—¿De veras?
—Te lo juro.
—En ese caso, vamos. ¡Paciencia! Te acompañaré.
De mala gana entré dentro de un amplio ropaje, bajé la escalera, y me dejé arrastrar al compás de las exclamaciones de mi amigo, que no cesaba de gritarme: ¡Cómo nos vamos a divertir! ¡Qué noche tan deliciosa hemos de pasar!
Era el coche alquilón; a ratos parecía que andábamos tanto atrás como adelante, a modo de quien pisa nieve; a ratos, que estábamos columpiándonos en un mismo sitio, y llegó por fin a ser tan completa la ilusión, que temeroso yo de alguna pesada burla de Carnaval, parecida al viaje de don Quijote y Sancho en el Clavileño, abrí la ventanilla más de una vez, deseoso de investigar si después de media hora de viaje estaríamos todavía a la puerta de mi casa, o si habríamos pasado ya la línea, como en la aventura de la barca del Ebro.
Ello parecerá increíble, pero llegamos, quedándome yo, sin embargo, en la duda de si habría andado el coche hacia la casa, o la casa hacia el coche; subimos la escalera, verdadera imagen de la primera confusión de los elementos; un Edipo sacando el reloj y viendo la hora que era; una Vestal, atándose una liga elástica, y dejando a su criado los chanclos y el capote escocés para la salida; un romano coetáneo de Catón, dando órdenes a su cochero para encontrar su landó dos horas después; un indio no conquistado todavía por Colón, con su papeleta impresa en la mano y bajando de un birlocho; un Oscar, acabando de fumar un cigarrillo de papel para entrar en el baile; un moro, santiguándose asombrado al ver el gentío; cien dominós, en fin, subiendo todos los escalones sin que se sospechara que hubiese dentro quien los moviese, y tapándose todos las caras, sin saber los más para qué, y muchos sin ser conocidos de nadie.
Después de un modesto reconocimiento del billete y del sello y la rúbrica y la contraseña, entramos en una salita que no tenía más defecto que estar las paredes demasiado cerca unas de otras; pero ello es más preciso tener máscaras que salas donde colocarlas. Algún ciego alquilado para toda la noche, como la araña y la alfombra, y para descansarle un piano, tan piano que nadie lo consiguió oír jamás, eran la música del baile, donde nadie bailó. Poníanse, sí, de vez en cuando a modo de parejas la mitad de los concurrentes, y dábanse con la mayor intención de ánimo sendos encontrones a derecha e izquierda, y aquello era el bailar, si se nos permite esta expresión.
Mi amigo no encontró lo que buscaba, y según yo llegué a presumir, consistió en que no buscaba nada, que es precisamente lo mismo que a otros muchos les acontece. Algunas madres, sí, buscaban a sus hijas, y algunos maridos a sus mujeres, pero ni una sola hija buscaba a su madre, ni una sola mujer a su marido. Acaso—decían,—se habrán quedado dormidas entre la confusión en alguna pieza... Es posible—decía yo para mí,—pero no es probable.
Una máscara vino disparada hacia mí.
—¿Eres tú?—me preguntó misteriosamente.
—Yo soy—le respondí seguro de no mentir.
—Conocí el dominó; pero esta noche es imposible; Paquita está ahí; mas el marido se ha empeñado en venir; no sabemos por dónde diantres ha encontrado billetes. ¡Lástima grande! ¡mira tú qué ocasión! Te hemos visto, y no atreviéndose a hablarte ella misma, me envía para decirte que mañana sin falta os veréis en la Sartén... Dominó encarnado y lazos blancos...
—Bien.
—¿Estás?
—No faltaré.
—¿Y tu mujer, hombre?—le decía a un ente rarísimo que se había vestido todo de cuernecitos de abundancia, un dominó negro que llevaba otro igual del brazo.
—Durmiendo estará ahora; por más que he hecho, no he podido decidirla a que venga; no hay otra más enemiga de diversiones.
—Así descansas tú en su virtud; ¿piensas estar aquí toda la noche?
—No, hasta las cuatro.
—Haces bien.
En esto se había alejado el de los cuernecillos, y entreoí estas palabras:
—Nada ha sospechado.
—¿Cómo era posible? Si salí una hora después que él...
—¿A las cuatro ha dicho?
—Sí.
—Tenemos tiempo. ¿Estás segura de la criada?
—No hay cuidado alguno, porque...
Una oleada cortó el hilo de mi curiosidad; las demás palabras del diálogo se confundieron con las repetidas voces de: ¿me conoces? te conozco, etcétera, etc.
¿Pues no parecía estrella mía haber traído esta noche un dominó igual al de todos los amantes, más feliz, por cierto, que Quevedo, que se parecía de noche a cuantos esperaban para pegarles?
—¡Chis! ¡chis! Por fin te encontré—me dijo otra máscara esbelta, asiéndome del brazo, y con su voz tierna y agitada por la esperanza satisfecha. ¿Hace mucho que me buscabas?
—No por cierto, porque no esperaba encontrarte.
—¡Ay! ¡Cuánto me has hecho pasar desde anoche! No he visto un hombre más torpe; yo tuve que componerlo todo; y la fortuna fue haber convenido antes en no darnos nuestros nombres, ni aun por escrito. Si no...
—¿Pues qué hubo?
—¿Qué había de haber? El que venía conmigo era Carlos mismo.
—¿Qué dices?
—Al ver que me alargabas el papel tuve que hacerme la desentendida y dejarlo caer, pero él le vio y le cogió. ¡Qué angustias!
—¿Y cómo saliste del paso?
—Al momento me ocurrió una idea. ¿Qué papel es ese?—le dije.—Vamos a verle; será de algún enamorado; se lo arrebato, veo que empieza: Querida Anita; cuando no vi mi nombre respiré; empecé a echarlo a broma. ¿Quién será el desesperado?—le decía riéndome a carcajadas.—Veamos, y él mismo leyó el billete, donde me decías que esta noche nos veríamos aquí, si podía venir sola. Si vieras cómo se reía.
—¡Cierto que fue gracioso!
—Sí, pero por Dios, don Juan, de éstas pocas.
Acompañé largo rato a mi amante desconocida, siguiendo la broma lo mejor que pude... el lector comprenderá fácilmente que bendije las máscaras, y sobre todo el talismán de mi impagable dominó.
Salimos, por fin, de aquella casa, y no pude menos de soltar la carcajada al oír a un máscara que a mi lado bajaba:
—¡Pesia a mí!—le decía a otro;—no ha venido; toda la noche he seguido a otra creyendo que era ella, que hasta se ha quitado la careta. ¡La vieja más fea de Madrid! No ha venido; en mi vida pasé rato más amargo. ¿Quién sabe si el papel de la otra noche lo habrá echado todo a perder? Si don Carlos lo cogió...
—Hombre, no tengas cuidado.
—¡Paciencia! Mañana será otro día. Yo, con ese temor, me he guardado muy bien de traer el dominó, cuyas señas le daba en la carta.
—Hiciste muy bien.
—Perfectísimamente—repetí yo para mí, y salimos riendo de los azares de la vida.
Bajamos atropellando un rimero de criados y capas tendidos aquí y allí por la escalera. La noche no dejó de tener tampoco algún contratiempo para mí. Yo me había llevado la querida de otro; en justa compensación otro se había llevado mi capa, que debía parecerse a la suya, como se parecía mi dominó al del desventurado querido. Ya estás vengado—exclamé,—¡oh, burlado mancebo! Felizmente, yo, al entregarla en la puerta, había tenido la previsión de despedirme de ella tiernamente para toda mi vida. ¡Oh, previsión oportuna! Ciertamente que no nos volveremos a encontrar mi capa y yo en este mundo perecedero; había salido ya de la casa, había andado largo trecho, y aún volvía la cabeza de rato en rato hacia sus altas paredes, como Héctor al dejar a su Andrómaca, diciendo para mí: allí quedó, allí la dejé, allí la vi por última vez.
Otras casas corrimos; en todas el mismo cuadro: en ninguna nos admiró encontrar intrigas amorosas, madres burladas, chasqueados esposos o solícitos amantes; no soy de aquellos que echan de menos la acción en una buena cantatriz, o alaban la voz de un mal comediante, y por tanto no voy a buscar virtudes a las máscaras. Pero nunca llegué a comprender el afán que por asistir al baile había manifestado tantos días seguidos don Cleto, que hizo toda la noche de una silla cama y del estruendo arrullo; no entiendo todavía a don Jorge cuando dice que estuvo en la función, habiéndole visto desde que entró hasta que salió en derredor de una mesa en un verdadero écarté. Toda la diferencia estaba en él, con respecto a las demás noches, en ganar o perder, vestido de moharracho. Ni me sé explicar de una manera satisfactoria la razón en que se funda para creer que se divierten un enjambre de máscaras que vi buscando siempre, y no encontrando jamás, sin hallar a quien embromar ni quien las embrome, que no bailan, que no hablan, que vagan errantes de sala en sala, como si de todas les echaran, imitando el vuelo de la mosca, que parece no tener nunca objeto determinado. ¿Es por ventura un apetito desordenado de hallarse donde se hallan todos, hijo de la pueril vanidad del hombre? ¿Es por aturdirse a sí mismos y creerse felices por espacio de una noche entera? ¿Es por dar a entender que también tienen un interés y una intriga? Algo nos inclinamos a creer lo último cuando observamos que los más de éstos os dicen si los habéis conocido:
—¡Chitón! ¡Por Dios! no digáis nada a nadie.
Seguidlos, y os convenceréis de que no tienen motivos ni para descubrirse ni para taparse. Andan, sudan, gastan, salen quebrantados del baile... nunca, empero, se les olvida salir los últimos, decir al despedirse: ¿Mañana es el baile en Solís?—Pues hasta mañana.—¿Pasado mañana en San Bernardino? ¡Diez onzas diera por un billete!
Ya que sin respeto a mis lectores me he metido en estas reflexiones filosóficas, no dejaría pasar en silencio antes de concluirlas la más principal que me ocurrió. ¿Qué mejor careta ha menester don Braulio que su hipocresía? Pasa en el mundo por un santo, oye misa todos los días, y reza sus devociones; a merced de esta máscara que tiene constantemente adoptada, mirad cómo engaña, cómo intriga, cómo murmura, cómo roba... ¡Qué empeño de no parecer Julianita lo que es! ¿Para eso sólo se pone un rostro de cartón sobre el suyo? ¿Teme que sus facciones delaten su alma? Viva tranquila; tampoco ha menester careta. ¿Veis su cara angelical? ¡Qué suavidad! ¡Qué atractivo! ¡Cuán fácil trato debe tener! No puede abrigar vicio alguno. Miradla por dentro, observadores de superficies: no hay día que no engañe a un nuevo pretendiente; veleidosa, infiel, perjura, desvanecida, envidiosa, áspera con los suyos, insufrible y altanera con su esposo: esa es la hermosura perfecta, cuya cara os engaña más que su careta. ¿Veis aquel hombre tan amable y tan cortés, tan comedido con las damas en la sociedad? ¡Qué deferencia! ¡Qué previsión! ¡Cuán sumiso debe ser! No le escojas sólo por eso para esposo, encantadora Amelia; es un tirano grosero de la que le entrega su corazón. Su cara es también más pérfida que su careta; por ésta no estés expuesta a equivocarte, porque nada juzgas por ella; ¡pero la otra!... imperfecta discípula de Lavater, crees que debe ser tu clave, y sólo puede ser un pérfido guía que te entrega a su enemigo.
Bien presumirá el lector que al hacer estas metafísicas indagaciones, algún pesar muy grande debía afligirme; pues nunca está el hombre más filósofo que en sus malos ratos; el que no tiene fortuna se encasqueta su filosofía como un falto de pelo su bisoñé: la filosofía es, efectivamente, para el desdichado lo que la peluca para el calvo; de ambas maneras se les figura a entrambos que ocultan a los ojos de los demás la inmensa laguna que dejó en ellos por llenar la naturaleza madrastra.
Así era: un pesar me afligía. Habíamos entrado ya en uno de los principales bailes de esta corte; el continuo transpirar, el estar en pie la noche entera, la hora avanzada y el mucho cavilar habían debilitado mis fuerzas en tales términos que el hambre era a la sazón mi maestro de filosofía. Así de mi amigo, y de común acuerdo nos decidimos a cenar lo más espléndidamente posible. ¡Funesto error! Así se refugiaban máscaras a aquel estrecho local, y se apiñaban y empujaban unas a otras como si fuera de la puerta las esperase el más inminente peligro. Iban y venían los mozos aprovechando claros y describiendo sinuosidades como el arroyo que va buscando para correr entre las breñas de las rendijas y agujeros de las piedras. Era tarde ya: apenas había un plato de que disponer; pedimos, sin embargo, de lo que había, y nos trajeron varios restos de manjares que alguno que había cenado antes que nosotros había tenido la previsión de dejar sobrantes. Hicimos semblante de comer, según decían nuestros antepasados, y como dicen ahora nuestros vecinos, y pagamos como si hubiéramos comido. Esta ha sido la primera vez en mi vida, salí diciendo, que me ha costado dinero un rato de hambre.
Entrámonos de nuevo en el salón de baile, y cansado ya de observar y de oír sandeces, prueba irrefragable de lo reducido que es el número de hombres dotados por el cielo con travesura y talento, toda mi ambición se limitó a conquistar con los codos y los pies un rincón donde ceder algunos minutos a la fatiga. Allí me recosté, púseme la careta para poder dormir sin excitar la envidia de nadie, y columpiándose mi imaginación entre mil ideas opuestas, hijas de la confusión de sensaciones encontradas de un baile de máscaras, me dormí, mas no tan tranquilamente como lo hubiera yo deseado.
Los fisiólogos saben mejor que nadie, según dicen, que el sueño y el ayuno, prolongados, sobre todo, predisponen la imaginación débil y acalorada del hombre a las visiones nocturnas y aéreas que vienen a tomar en nuestra irritable fantasía formas corpóreas cuando están nuestros párpados aletargados por Morfeo. Más de cuatro que han pasado en este bajo suelo por haber visto realmente lo que realmente no existe, han debido al sueño y al ayuno sus estupendas apariciones. Esto es precisamente lo que a mí me aconteció, porque al fin, según expresión de Terencio, homo sum et nihil humani a me alienum puto. No bien había cedido al cansancio, cuando imaginé hallarme en una profunda obscuridad; reinaba el silencio en torno mío; poco a poco una luz fosfórica fue abriéndose paso lentamente por entre las tinieblas, y una redoma mágica se me fue acercando misteriosamente por sí sola como un luminoso meteoro. Saltó un tapón con que venía herméticamente cerrada, un torrente de luz se escapó de su cuello destapado, y todo volvió a quedar en la obscuridad. Entonces sentí una mano fría como el mármol que se encontró con la mía; un sudor yerto me cubrió; sentí el crujir de la ropa de un fantasma bullicioso que ligeramente se movía a mi lado, y una voz semejante a un leve soplo me dijo con acentos que no tienen entre los hombres signos representativos:
—Abre los ojos, Bachiller; si te inspiro confianza, sígueme.
El aliento me faltó, flaquearon mis rodillas; pero el fantasma despidió de sí un pequeño resplandor, semejante al que produce un fumador en una escalera tenebrosa aspirando el humo de su cigarro, y a su escasa luz reconocí brevemente a Asmodeo, héroe del Diablo Cojuelo.
—Te conozco—me dijo;—no temas: vienes a observar el Carnaval en un baile de máscaras, ¡Necio! ven conmigo; do quiera hallarás máscaras, do quiera Carnaval, sin esperar al segundo mes del año.
Arrebatome entonces insensible y rápidamente, no sé si sobre algún dragón alado, o vara mágica, o cualquier otro bagaje de esta especie. Ello fue que alzarme del sitio que ocupaba y encontrarnos suspendidos en la atmósfera sobre Madrid, como el águila que se columpia en el aire buscando con vista penetrante su temerosa presa, fue obra de un instante. Entonces vi al través de los tejados, como pudiera al través del vidrio de un excelente anteojo de larga vista.
—Mira—me dijo mi extraño cicerone.—¿Qué ves en esa casa?
—Un joven de sesenta años disponiéndose a asistir a una suaré; pantorrillas postizas, porque va de calzón; un frac diplomático; todas las maneras afectadas de un seductor de veinte años; una persuasión, sobre todo, indestructible de que su figura hace conquistas todavía...
—¿Y allí?
—Una mujer de cincuenta años.
—Obsérvala; se tiñe los blancos cabellos.
—¿Qué es aquello?
—Una caja de dientes; a la izquierda una pastilla de olor; a la derecha un polisón.
—¡Cómo se ciñe el corsé! va a exhalar el último aliento.
—Repara su gesticulación de coqueta.
—¡Ente execrable! ¡Horrible desnudez!
—Más de uno ha deslumbrado tus ojos en algún sarao que debieras haber visto en ese estado para ahorrarte algunas locuras.
—¿Quién es aquel de más allá?
—Un hombre que pasa entre vosotros los hombres por sensato; todos le consultan: es un célebre abogado; la librería que tiene al lado es el disfraz con que os engaña. Acaba de asegurar a un litigante con sus libros en la mano que su pleito es imperdible; el litigante ha salido; mira cómo cierra los libros en cuanto salió, como tú arrojarás la careta en llegando a tu casa. ¿Ves su sonrisa maligna? Parece decir: «venid aquí, necios; dadme vuestro oro; yo os daré papeles, yo os haré frases. Mañana seré juez; seré el intérprete de Temis». ¿No te parece ver al loco de Cervantes, que se creía Neptuno?... Observa más abajo: un moribundo; ¿oyes cómo se arrepiente de sus pecados? Si vuelve a la vida tornará a las andadas. A su cabecera tiene a un hombre bien vestido, un bastón en una mano, una receta en la otra: o la tomas, o te pego. Aquí tienes la salud, parece decirle, yo sano los males, yo los conozco; observa con qué seriedad lo dice; parece que lo cree él mismo; parece perdonarle la vida que se le escapa ya al infeliz. No hay cuidado, sale diciendo; ya sube en su bombé; ¿oyes el chasquido del látigo?
—Sí.
—Pues oye también el último ¡ay! del moribundo, que va a la eternidad, mientras que el doctor corre a embromar a otro con su disfraz de sabio... Ven a ese otro barrio.
—¿Qué es eso?
—Un duelo. ¿Ves esas caras tan compungidas?
—Sí.
—Míralas con este anteojo.
—¡Cielos! La alegría rebosa dentro, y cuenta los días que el decoro le podrá impedir salir al exterior.
—Mira una boda; con qué buena fe se prometen los novios eterna constancia y fidelidad.
—¿Quién es aquél?
—Un militar; observa cómo se paga de aquel oro que adorna su casaca. ¡Qué de trapitos de colores se cuelga en los ojales! ¡Qué vano se presenta! Yo sé ganar batallas, parece que va diciendo.
—¿Y no es cierto? Ha ganado la de ***.
—¡Insensato! Esa no la ganó él, sino que la perdió el enemigo.
—Pero...
—No es lo mismo.
—¿Y la otra de ***?
—La casualidad. Se está vistiendo de gran uniforme, es decir, disfrazando; con ese disfraz todos le dan V. E.; él y los que así le ven creen que ya no es un hombre como todos.
—Ya lo ves; en todas partes hay máscaras todo el año; aquel mismo amigo que te quiere hacer creer que lo es, la esposa que dice que te ama, la querida que te repite que te adora, ¿no te están embromando toda la vida? ¿A qué, pues, esa prisa de buscar billetes? Sal a la calle, y verás las máscaras de balde. Sólo te quiero enseñar antes de volverte a llevar donde te he encontrado, concluyó Asmodeo, una casa donde dicen especialmente que no las hay este año. Quiero desencantarte.
Al decir esto pasábamos por el teatro.
—Mira allí—me dijo—a un autor de comedia. Dice que es un gran poeta. Está muy persuadido de que ha escrito los sentimientos de Orestes, y de Nerón, y de Otelo... ¡Infeliz! ¿Pero qué mucho? Un inmenso concurso se lo cree también. ¡Ya se ve! ni unos ni otros han conocido a aquellos señores. Repara, y ríete a tu salvo. ¿Ves aquellos grandes palos pintados, aquellos lienzos corredizos? Dicen que aquello es el campo, y casas, y habitaciones, ¡y qué más sé yo! ¿Ves aquel que sale ahora? Aquél dice que es el grande sacerdote de los griegos, y aquel otro Edipo; ¿los conoces tú?
—Sí; por más señas que esta mañana los vi en misa.
—Pues míralos; ahora se desnudan, y el gran sacerdote, y Edipo, y Jocasta, y el pueblo tebano entero, se van a cenar sin más acompañamiento, y dejándose a su patria entre bastidores, algún carnero verde, o si quieres, un excelente beefteck hecho en casa de Genyeis. ¿Quieres oír a Semíramis?
—¿Estás loco, Asmodeo? ¿A Semíramis?
—Sí; mírala; es una excelente conocedora de la música de Rossini. ¿Oíste qué bien cantó aquel adagio? Pues es la viuda de Nino, ya expira; a imitación del cisne, canta y muere.
Al llegar aquí estábamos ya en el baile de máscaras; sentí un golpe ligero en una de mis mejillas.
—¡Asmodeo!—grité.
Profunda obscuridad; silencio de nuevo en torno mío.
—Asmodeo—quise gritar de nuevo:—despiértame empero el esfuerzo. Llena aún mi fantasía de mi nocturno viaje, abro los ojos, y todos los trajes apiñados, todos los países me rodean en breve espacio: un chino, un marinero, un abate, un indio, un ruso, un griego, un romano, un escocés... ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿Ha sonado ya la trompeta final? ¿Se han congregado ya los hombres de todas las épocas y de todas las zonas de la tierra a la voz del Omnipotente en el valle de Josafat?... Poco a poco vuelvo en mí, y asustando a un turco y a una monja entre quienes estoy, exclamo con toda la filosofía de un hombre que no ha cenado, e imitando las expresiones de Asmodeo, que aún suenan en mis oídos:
—El mundo todo es máscaras: todo el año es Carnaval.
En prensa tenía yo mi imaginación no ha muchas mañanas[1] buscando un tema nuevo sobre que dejar correr libremente mi atrevida sin hueso, que ya pedía conversación, y acaso no lo hubiera encontrado a no ser por la casualidad que contaré; y digo que no lo hubiera encontrado, porque entre tantas apuntaciones y notas como en mi pupitre tengo hacinadas, acaso dos solas contendrán cosas que se puedan decir, o que no deban por ahora dejarse de decir.
[1] Carnaval del año 1832.
Tengo un sobrino, y vamos adelante, que esto nada tiene de particular. Este tal sobrino es un muchacho que ha recibido una educación de las más escogidas que en este nuestro siglo se suelen dar; es decir esto, que sabe leer aunque no en todos los libros, y escribir, si bien no cosas dignas de ser leídas; contar no es cosa mayor, porque descuida el cuento de sus cuentas en sus acreedores, que mejor que él se las saben llevar; baila como discípulo de Veluci; canta lo que basta para hacerse rogar y no estar nunca en voz; monta a caballo como un centauro y da gozo ver con qué soltura y desembarazo atropella por esas calles de Madrid a sus amigos y conocidos; de ciencias y artes ignora lo suficiente para poder hablar de todo con maestría. En materia de bella literatura y de teatro, no se hable, porque está abonado, y si no entiende la comedia, para eso la paga y aun la suele silbar; de este modo da a entender que ha visto cosas mejores en otros países, porque ha viajado por el extranjero a fuer de bien criado. Habla un poco de francés y de italiano siempre que había de hablar español, y español no lo habla sino lo maltrata: a eso dice que la lengua española es la suya, y que puede hacer con ella lo que más le viniese en voluntad. Por supuesto que no cree en Dios, porque quiere pasar por hombre de luces, pero en cambio cree en chalanes y en mozas, en amigos y en rufianes. Se me olvidaba. No hablemos de su pundonor, porque éste es tal, que por la menor bagatela, sobre si lo miraron, sobre si no lo miraron, pone una estocada en el corazón de su mejor amigo, con la más singular gracia y desenvoltura que en esgrimidor alguno se ha conocido.
Con esta exquisita crianza, pues, y vestirse de vez en cuando de majo, traje que lleva consigo el ¿qué se me da a mí? y el ¡aquí estoy yo! ya se deja conocer que es uno de los gerifaltes que más lugar ocupan en la corte, y que constituye uno de los adornos de la sociedad de buen tono de esta capital, de qué sé yo cuántos mundos.
Este es mi pariente, y bien sé yo que si su padre le viese, había de estar tan embobado con su hijo como lo estoy yo con mi sobrino, por tan buena cualidad como en él se ha llegado a reunir. Conoce mi Joaquín esta fragilidad y aun suele prevalerse de ella.
Las ocho serían y vestíame yo, cuando entra mi criado y me anuncia mi sobrino.
—¿Mi sobrino? Pues debe ser la una.
—No, señor, son las ocho no más.
Abro los ojos asombrado y me encuentro a mi elegante de pie, vestido, y en mi casa a las ocho de la mañana.
—Joaquín, tú a estas horas.
—Querido tío, buenos días.
—¿Vas de viaje?
—No, señor.
—¿Qué madrugón es este?
—¿Yo madrugar, tío? Todavía no me he acostado.
—¡Ah, ya decía yo!
—Vengo de casa la marquesita del Peñol, hasta ahora ha durado el baile; Francisco se ha ido a casa con los seis dominós que he llevado esta noche para mudarme.
—¿Seis no más?
—No más.
—No se me hacen muchos.
—Tenía que engañar a seis personas.
—¿Engañar? Mal hecho.
—Querido tío, usted es muy antiguo.
—Gracias, sobrino, adelante.
—Tío mío, tengo que pedirle a usted un gran favor.
—¿Seré yo la séptima persona?
—Querido tío, ya me he quitado la máscara.
—Di el favor—y eché mano de la llave de mi gaveta.
—En el día no hay rentas que basten para nada; tanto baile, tanto... en una palabra, tengo un compromiso. ¿Se acuerda usted de la repetición de Breguet, que me vio usted días pasados?
—Sí, que te había costado 250 pesos.
—No era mía.
—¡Ah!
—El marqués de *** acaba de llegar de París, quería mandarla a limpiar, y no conociendo a ningún relojero en Madrid, le prometí enviársela al mío.
—Sigue.
—Pero mi suerte lo dispuso de otra manera: tenía yo aquel día un compromiso de honor; la baronesita y yo habíamos quedado en ir juntos a Chamartín a pasar un día; era imposible ir en su coche; es demasiado conocido...
—Adelante.
—Era indispensable tomar yo un coche, disponer una casa y una comida de campo... a la sazón me hallaba sin un centavo; mi honor era lo primero, además que andan las ocasiones por las nubes...
—Sigue.
—Empeñé la repetición de mi amigo.
—¡Por tu honor!
—Cierto.
—¡Bien entendido! ¿Y ahora?
—Hoy como con el marqués, le he dicho que la tengo en casa compuesta y...
—Ya entiendo.
—Ya ve usted, tío... esto pudiera producir un lance muy desagradable.
—¿Cuánto es?
—Cien pesos.
—¿Nada más? No se me hace mucho.
Era claro que la vida de mi sobrino y su honor se hallaban en inminente riesgo. ¿Qué podía hacer un tío tan cariñoso, tan amante de su sobrino, tan rico y sin hijos? Conté, pues, sus cien pesos, es decir, los míos.
—Sobrino, vamos a la casa donde está empeñada la repetición.
—Quand il vous plaira, querido tío.
Llegamos al café, una de las lonjas de empeño, digámoslo así, y comencé a sospechar desde luego que esta aventura había de producirme un artículo de costumbres.
—Tío, aquí será preciso esperar.
—¿A quién?
—Al hombre que sabe la casa.
—¿No la sabes tú?
—No señor; estos hombres no quieren nunca que se vaya con ellos.
—¿Y se les confían repeticiones de 250 pesos?
—Es un honrado corredor que vive de este tráfico. Aquí está. Este es el honrado corredor.
Entró un hombre como de unos cuarenta años, si es que se podía seguir la huella del tiempo en una cara como la debe de tener el judío errante, si vive todavía desde el tiempo de Jesucristo. Rostro acuchillado con varios chirlos y jirones tan bien avenidos y colocados de trecho en trecho, que más parecían nacidos en aquella cara que efectos de encuentros desgraciados; mirar bizco, como de quien mira y no mira; barbas independientes, crecidas y que daban claros indicios de no tener con las navajas todo aquel trato y familiaridad que exige el aseo; ruin sombrero con oficios de quitaguas; capa de éstas que no tapan lo que llevan debajo, con muchas cenefas de barro de Madrid; botas o zapatos, que esto no se conocía, con más lodo que cordobán; uñas de escribano, y una pierna de dos que tenía, en vez de sustentar la carga del cuerpo, le servía a éste de carga, y era de él sustentada, por donde del tal corredor se podía decir exactamente aquello de que Tripas llevan pies; metal de voz, además, que a todos los ruidos desapacibles se asemejaba, y aire, en fin, misterioso y escudriñador.
—¿Está eso, señorito?
—Está; tío, déselo usted.
—Es inútil, yo no entrego mi dinero de esta suerte.
—Caballero, no hay cuidado.
—No lo habrá ciertamente; porque no le daré.
Aquí empezó una de votos y juramentos del honrado corredor, de quien tan injustamente se desconfiaba, y de lamentaciones deprecatorias de mi sobrino, que veía escapársele de las manos su repetición por una etiqueta de esta especie; pero me mantuve firme y le fue preciso ceder al hebreo mediante una honesta gratificación que con sus votos canjeamos.
En el camino nuestro cicerone, más aplacado, sacó de la faltriquera un paquetillo, y mostrándomelo secretamente:
—Caballero—me dijo al oído,—cigarros habanos, cajetillas, cédulas de... y otras frioleras por si usted gusta.
—Gracias, honrado corredor.
Llegamos por fin a fuerza de apisonar con los pies calles y encrucijadas, a una casa y a un cuarto 4.º, que alguno hubiera llamado guardilla a haber vivido en él un poeta.
No podré explicar cuán mal se avenían a estar juntas unas con otras, y en aquel tan incongruente desván, las diversas prendas que de tan varias partes allí se habían venido a reunir. ¡Oh, si hablaran todos aquellos cautivos! El deslumbrante vestido de la belleza, ¿qué de cosas diría dentro de sus límites ocurridas? ¿Qué el collar muchas veces importuno, con prisa desatado y arrojado con despecho? ¿Qué sería escuchar aquella sortija de diamantes, inseparable compañera de los hermosos dedos de marfil de su hermoso dueño? ¡Qué diálogo pudiera trabar aquella rica capa de chinchilla con aquel chal de cachemira! Desvié mi pensamiento de estas locuras, y pareciome bien que no hablasen. Admireme sobremanera al reconocer en los dos prestamistas que dirigían toda aquella máquina, a dos personas que mucho de las sociedades conocía, y de quien nunca hubiera presumido que pelecharan con aquel comercio; avergonzáronse ellos algún tanto de hallarse sorprendidos en tal ocupación, y fulminaron una mirada de éstas que llevan en sí una larga reconvención sobre el israelita que de aquella manera había comprometido su buen nombre introduciendo profanos, no iniciados, en el santuario de sus misterios.
Hubo de entrar mi sobrino a la pieza inmediata, donde se debía buscar la repetición y contar el dinero; yo imaginé que aquél debía de ser lugar más a propósito todavía para aventuras que el mismo puerto Lápice; calé el sombrero hasta las cejas, levanté el embozo hasta los ojos, púseme a lo obscuro, donde podía escuchar sin ser notado, y di a mi observación libre rienda que caminase por do más le pluguiese. Poco tiempo habría pasado en aquel recogimiento, cuando se abre la puerta, y un joven, vestido modestamente, pregunta por el corredor.
—Pepe, te he esperado inútilmente; te he visto pasar y he seguido tus huellas. Ya estoy aquí y sin un centavo; no tengo recursos.
—Ya le he dicho a usted que por ropas es imposible.
—¡Un frac nuevo! ¡Una levita poco usada! ¿No ha de valer esto más de 16 pesos que necesito?
—Mire usted, aquellos cofres, aquellos armarios, están llenos de ropas de otros como usted; nadie parece a sacarlas y nadie da por ellas el valor que se prestó.
—Mi ropa vale más de cincuenta pesos: te juro que antes de ocho días vuelvo por ella.
—Lo mismo decía el dueño de aquel «surtú» que ha pasado en aquella percha dos inviernos; y la que trajo aquel chal, que lleva aquí dos carnavales; y la...
—Pepe, te daré lo que quieras; mira, estoy comprometido; ¡no me queda más recurso que tirarme un tiro!
Al llegar aquí el diálogo, eché mano de mi bolsillo, diciendo para mí: no se tirará un tiro por diez y seis pesos un joven de tan buen aspecto. Quién sabe si no habrá comido hoy su familia; si alguna desgracia... iba a llamarle, pero me previno Pepe, diciendo:
—¡Mal hecho!
—Tengo que ir esta noche sin falta a casa de la señora de W*** y estoy sin traje: he dado palabra de no faltar a una persona respetable. Tengo que buscar además un dominó para una prima mía, a quien he prometido acompañar...
Al oír esto solté insensiblemente mi bolsa en mi faltriquera, menos poseído ya de mi ardiente caridad.
—¡Es posible! Traiga usted una alhaja.
—Ni una me queda; tú lo sabes: tienes mi reloj, mis botones, mi cadena... ¡Diez y seis pesos! Mira, con ocho me contento.
—Yo no puedo hacer nada en eso; es mucho.
—Con cinco me contento, y firmaré los diez y seis y te daré ahora mismo uno de gratificación...
—Ya sabe usted que yo deseo servirle, pero como no soy el dueño... ¿A ver el frac?
Respiró el joven, sonriose el corredor; tomó el atribulado cinco pesos, dio de ellos uno y firmó diez y seis, contento con el buen negocio que había hecho.
—Dentro de tres días vuelvo por ello. Adiós. Hasta pasado mañana.
—Hasta el año que viene.
Y fuese cantando el especulador.
Retumbaban todavía en mis oídos las pisadas y le floriture del atolondrado, cuando se abre violentamente la puerta, y la señora de H***, y en persona, con los ojos encendidos y toda fuera de sí, se precipita en la habitación.
—¡Don Fernando!
A su voz salió uno de los prestamistas, caballero de no mala figura y de muy galantes modales.
—¡Señora!
—¿Me ha enviado usted esta esquela?
—Estoy sin un centavo; mi amigo no la conoce a usted... es un hombre ordinario... y como hemos dado ya más de lo que valen los adornos que tiene usted ahí...
—¿Pero no sabe usted que tengo repartidos los billetes para el baile de esta noche? Es preciso darlo o me muero del sofoco...
—Yo, señora...
—Necesito indispensablemente cincuenta pesos, y retirar siquiera hasta mañana, mi diadema de perlas y mis brazaletes para esta noche: en cambio vendrá una vajilla de plata y cuanto tengo en casa. Debo a los músicos tres noches de función; ésta me han dicho decididamente que no tocarán si no les pago. El catalán me ha enviado la cuenta de las velas, y que no enviará más mientras no le satisfaga.
—Si yo fuera solo...
—¿Reñiremos? ¿No sabe usted que esta noche el juego sólo puede producir?... ¡Nos fue tan mal la otra noche! ¿Quiere usted más billetes? No me han dejado más que seis. Envíe usted a casa por los efectos que he dicho.
—Yo conozco... por mí... pero aquí pueden oírnos; entre usted en ese gabinete.
Entráronse, y se cerró la puerta tras de ellos.
Siguiose a esta escena la de un jugador perdidoso que había perdido el último centavo, y necesitaba armarse para volver a jugar. Dejó un reloj, tomó diez, firmó quince, y se despidió diciendo:
—Tengo corazonada; voy a sacar veinte onzas en media hora, y vuelvo por mi reloj.
Otro jugador ganancioso vino a sacar unas sortijas del tiempo de su prosperidad; algún empleado vino a tomar su mesada adelantada sobre su sueldo, pero descabalada de los crecidos intereses; algún necesitado verdadero se remedió, si es remedio comprar un duro con dos; y sólo mentaré en particular al criado de un personaje que vino por fin a rescatar ciertas alhajas que había más de tres años que cautivas en aquel Argel estaban. Habíanse vendido las alhajas, desconfiados ya los prestamistas de que nunca las pagaran, y porque los intereses estaban a punto de traspasar su valor. No quiero pintar la grita y la zalagarda que en aquella bendita casa se armó. Después de dos años de reclamaciones inútiles, hoy venían por las alhajas; ayer se habían vendido. Juró y blasfemó el criado y fuese, prometiendo poner el remedio de aquel atrevimiento en manos de quien más conviniese.
—¿Es posible que se viva de esta manera? Pero qué mucho, si el artesano ha de parecer artista, el artista empleado, el empleado título, el título grande, y el grande príncipe? ¿Cómo se puede vivir haciendo menos papel que el vecino? ¡Bien haya el lujo, bien haya la vanidad!
En esto salía ya del gabinete la bella convidadora; habíase secado el manantial de sus lágrimas.
—Adiós, y no falte usted a la noche—dijo misteriosamente una voz penetrante y agitada.
—Descuide usted; dentro de medía hora enviaré a Pepe—respondió una voz ronca y mal segura.
Bajó los ojos la belleza, compuso sus blondos cabellos, arregló su mantilla, y salió precipitadamente.
A poco salió mi sobrino, que después de darme las gracias, se empeñó tercamente en hacerme admitir un billete para el baile de la señora H***.
Sonríeme, nada dije a mi sobrino, ya que nada había oído, y asistí al baile.
Los músicos tocaron; las luces ardieron.
¡Oh utilidad de los usureros!
No quisiera acabar mi artículo sin advertir que reconocí en el baile al famoso prestamista, y en los hombros de su mujer el chal magnífico que llevaba tres Carnavales en el cautiverio; y dejó de asombrarme desde entonces el lujo que en ella tantas veces no había comprendido.
Retireme temprano, que no les sientan bien a mis canas ver entrar a Febo en los bailes; acompañome mi sobrino, que iba a otra concurrencia. Bajé del coche, y nos despedimos. Pareciome no encontrar en su voz aquel mismo calor afectuoso, aquel interés con que por la mañana me dirigía la palabra. Un adiós bastante indiferente me recordó que aquel día había hecho un favor, y que el tal favor ya había pasado.
Acaso había sido yo tan necio como loco mi sobrino.
—No era mucho—decía yo,—que un joven los pidiera; ¡pero que los diera un viejo!
Para distraer estas melancólicas imaginaciones, que tan triste idea dan de la humanidad, abrí un libro de poesía, y acertó a ser en aquel punto en que dice Bartolomé de Argensola:
De estos niños Madrid vive logrado.
Y de viejos tan frágiles como ellos,
Porque en la misma escuela se han criado.
POR EL BACHILLER
D. Juan Pérez de Munguía
I
De las Batuecas, este año que corre.
Andrés mío: ¡Yo, pobrecito de mí; yo, Bachiller; yo, batueco y natural, por consiguiente, de este inculto país, cuya rusticidad pasa por proverbio de boca en boca, de región en región; yo, hablador y careciendo de toda persona dotada de chispa de razón con quien poder dilucidar y ventilar las cuestiones que a mi embotado entendimiento se le ofrecen y le embarazan, y tú, cortesano y discreto! ¡Qué de motivos, querido Andrés, para escribirte!
Ahí van, pues, esas mis incultas ideas, tales cuales son, mal o bien compaginadas, derramándose a borbotones como agua de cántaro mal tapado.
«¿No se lee en este país porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee?»
Esa breve dudilla se me ofrece por hoy, y nada más.
Terrible y triste cosa me parece escribir lo que no ha de ser leído; empero más ardua empresa se me figura a mí, inocente que soy, leer lo que no se ha escrito.
¡Mal haya, amén, quien inventó el escribir! Dale con la civilización, y vuelta con la ilustración. ¡Mal haya, amén, tanto achaque para emborronar papel!
A bien, Andrés mío, que aquí no pecamos de ese exceso. Y torna los ojos a mirar en derredor nuestro, y mira si no estamos en una balsa de aceite. ¡Oh infeliz moderación! ¡Oh ingenios limpios los que no tienen que enseñar! ¡Oh entendimientos claros los que nada tienen que aprender! ¡Oh felices aquellos, y mil veces felices, que o todo se lo saben ya, o todo se lo quieren ignorar todavía!
¡Maldito Gutenberg! ¿Qué genio maléfico te inspiró tu diabólica invención? ¿Pues imprimieron los egipcios y los asirios, ni los griegos, ni los romanos? ¿Y no vivieron, y no dominaron?
¿Que eran más ignorantes, dices? ¿Cuántos murieron de esa enfermedad? ¿Qué remordimientos atormentaron la conciencia de Omar, que destruyó la biblioteca de Alejandría? ¿Que eran más bárbaros, añades? Si crímenes y crueldades padecían, crímenes y crueldades tienen diariamente lugar entre nosotros. Los hombres que no supieron y los hombres que saben, todos son hombres, y lo peor es: todos son hombres malos. Todos mienten, roban, falsean, perjuran, usurpan, matan y asesinan. Convencidos sin duda de esta importante verdad, puesto que los mismos hemos de ser, ni nos cansamos en leer, ni nos molestamos en escribir en este buen país en que vivimos.
¡Oh felicidad de haber penetrado la inutilidad del aprender y del saber!
Mira aquel librero ricachón que cerca de tu casa tienes. Llégate a él y dile:
—¿Por qué no emprende usted alguna obra de importancia? ¿Por qué no paga bien a los literatos para que le vendan sus manuscritos?
—¡Ay señor!—te responderá.—Ni hay literatos, ni hay manuscritos, ni quien los lea: no nos traen sino folletitos y novelicas de ciento al cuarto; luego tienen una vanidad, y se dejan pedir... No señor, no.
—¿Pero no se vende?
—¿Vender? Ni un libro: ni regalados los quiere nadie; llena tengo la casa... ¡Si fueran billetes para la ópera o los toros...!
¿Ves pasar aquel autor escuálido de todos conocido? Dicen que es hombre de mérito. Anda y pregúntale:
—¿Cuándo da usted a luz alguna cosita? Vamos...
—¡Calle usted por Dios!—te responderá furioso como si blasfemases;—primero lo quemaría. No hay dos libreros hombres de bien. ¡Usureros! ¡Mire usted, días atrás me ofrecieron diez y seis pesos por la propiedad de una comedia extraordinariamente aplaudida; treinta pesos por un Diccionario Manual de Geografía, y por un compendio de la Historia de España, en cuatro tomos, o cincuenta pesos de una vez, o que entraríamos a partir ganancias, después de haber hecho él las suyas ¡se entiende! No, señor, no. Si es en el teatro, cincuenta pesos me dieron por una comedia que me costó dos años de trabajo, y que a la empresa le produjo diez mil pesos en menos tiempo; y creyeron hacerme mucho favor. Ya ve usted que salía por ocho centavos diarios. ¡Oh! y eso después de muchas intrigas para que la pasaran y la representaran. Desde entonces, ¿sabe usted lo que hago? Me he ajustado con un librero para traducir del francés al castellano las novelas de Walter Scott, que se escribieron originalmente en inglés, y algunas de Cooper, que hablan de marina, y es materia que no entiendo palabra. Sesenta centavos me viene a dar por pliego de imprenta, y el día que no traduzco no como. También suelo traducir para el teatro la primer piececilla buena o mala que se me presenta, que lo mismo pagan y cuesta menos; no pongo mi nombre, y ya se puede hundir el teatro a silbidos la noche de la representación. ¿Qué quiere usted? En este país no hay afición a esas cosas.
¿Conoces a aquel señorito que gasta su caudal en tiros y carruajes, que lo mismo baila una mazurca en un sarao con su pantalón colán y su clac, hoy en traje diplomático, mañana en polainas y con chambergo y al otro arrastrando sable, o en breve chupetín, calzón y faja? Cincuenta pesos gasta al día, cien logra de renta; ni un solo libro tiene, ni lo compra, ni lo quiere. Pues publica tú algún folleto, alguna comedia... Prevalido de ser quien es, tendrá el descaro de enviarte un gran lacayo aforrado en la magnífica librea, y te pedirá prestado para leerlo, a tí, autor, que de eso vives, un ejemplar que cuesta veinte centavos. Ni con eso se contenta; darálo a leer a todos sus amigos y conocidos, y por aquel ejemplar leerálo toda la corte, ni más ni menos que antes de descubrirse la imprenta, y gracias si no te pide más para regalar. Pregúntale:
—¿Por qué no se subscribe a los periódicos? ¿Por qué no compra libros, ni fiados siquiera?
—¿Qué quiere usted que haga?—te replicará,—¿qué tengo de comprar? Aquí nadie sabe escribir; nadie escribe: todo eso es porquería.—Como si de coro supiera cuantos libros buenos corren impresos.
Por allá cruza un periodista... Llámale, grítale:
—¡Don Fulano! ¡Ese periódico, hombre, mire usted que todos hablan de él de una manera!...
—¿Qué quiere usted?—te interrumpe;—un redactor o dos tengo buenos, que no es del caso nombrar a usted ahora, pero les pago poco, y así no es extraño que no hagan todo lo que saben: a otro le doy casa, otro me escribe por la comida...
—¡Hombre! ¡Calle usted!
—Sí, señor; oiga usted, y me dará la razón. En otro tiempo convoqué cuatro sabios, diles buenos sueldos; redactaban un periódico lleno de ciencia y de utilidad, el cual no pudo sostenerse medio año; ni un cristiano se subscribió; nadie lo leía: puedo decir que fue un secreto que todo el mundo me guardó. Pues ahora con eso que usted ve, estoy mejor que quiero, y sin costarme tanto. Todavía le diría a usted más... Pero... Desengáñese usted; aquí no se lee.
—Nada tengo que replicar—le contestaría yo,—sino que hace usted lo que debe, y llévese el diablo las ciencias y la cultura.
Lucidos quedamos, Andrés. ¡Pobres batuecos!
La mitad de las gentes no lee, porque la otra mitad no escribe, y ésta no escribe porque aquélla no lee.
Y ya ves tú que por eso a los batuecos ni nos falta salud ni buen humor, prueba evidente de que entrambas cosas ninguna falta nos hacen para ser felices. Aquí pensamos como cierta señora, que viendo llorar a una su parienta, porque no podía mantener a su hijo en un colegio, «calla, tonta, le decía: mi hijo no ha estado en ningún colegio, y a Dios gracias bien gordo se cría y bien robusto».
Y para confirmación de esto mismo, un diálogo quiero referirte que con cuatro batuecos de estos tuve no ha mucho, en que todos vinieron a contestarme en substancia una misma cosa, concluyendo cada uno a su tono y como quiera.
—Aprenda usted la lengua del país—les decía—coja usted la gramática.—La parda es la que yo necesito—me interrumpió el más desembarazado con aire zumbón y de chulo; fruta del país: lo mismo es decir las cosas de un modo que de otro.
—Escriba usted la lengua con corrección.—¡Monadas! ¿Que más dará escribir vino con b que con v? ¿Si pasará por eso de ser vino?
—Cultive usted el latín.—Yo no he de ser cura, ni tengo de decir misa.
—El griego.—¿Para qué, si nadie me lo ha de entender?
—Dése usted a las matemáticas.—Ya sé sumar y restar, que es todo lo que puedo necesitar para ajustar mis cuentas.
—Aprenda usted física. Le enseñará a conocer los fenómenos de la naturaleza.—¿Quiere usted todavía más fenómenos que los que está uno viendo todos los días?
—Historia natural. La botánica le enseñará el conocimiento de las plantas.—¿Tengo yo cara de herbolario? Las que son de comer, guisadas me las han de dar.
—La zoología le enseñará a conocer los animales y sus...—¡Ay! ¡Si viera usted cuántos animales conozco ya!
—La mineralogía le enseñará el conocimiento de los metales, de los...—Mientras no me enseñe donde tengo de encontrar una mina, no hacemos nada.
—Estudie usted la geografía.—Ande usted, que si el día de mañana tengo que hacer un viaje, dinero es lo que necesito, y no geografía; ya sabrá el postillón el camino, que es su obligación, y dónde está el pueblo a donde voy.
—Lenguas.—No estudio para intérprete: si voy al extranjero, en llevando dinero ya me entenderán, que es la lengua universal.
—Humanidades, bellas letras...—¿Letras? de cambio: todo lo demás es broma.—Siquiera un poco de retórica y poesía.—Sí, sí, venga usted con coplas; ¡para retórica estoy yo! Y si por las comedias lo dice usted, yo no las tengo de hacer; traducidas del francés me las han de dar en el teatro.
—La historia.—Demasiadas historias tengo yo en la cabeza.—Sabrá usted lo que han hecho los hombres...—¡Calle usted por Dios! ¿Quién le ha dicho a usted que cuentan las historias una sola palabra de verdad? ¡Es bueno que no sabe uno de lo que ocurre en casa!
Y por último concluyeron:
—Mire usted—dijo el uno,—déjeme usted de quebraderos de cabeza; mayorazgo soy, y el saber es para los hombres que no tienen sobre qué caerse muertos.
—Mire usted—dijo el otro;—mi tío es general, y ya tengo una charretera a los quince años; otra vendrá con el tiempo, y algo más, sin necesidad de quemarse las cejas; para llevar el chafarote al lado y lucir la casaca no se necesita mucha ciencia.
—Mire usted—dijo el tercero,—en mi familia nadie ha estudiado, porque las gentes de la sangre azul no han de ser médicos ni abogados, ni han de trabajar como la canalla... Si me quiere usted decir que don Fulano se granjeó un grande empleo por su ciencia y su saber, ¡buen provecho! ¿quién será él cuando ha estudiado? Yo no quiero degradarme.
—Mire usted—concluyó el último,—verdad es que yo no tengo grandes riquezas, pero tengo tal cual letra; ya he logrado meter la cabeza en Rentas por empeños de mi madre; un amigo nunca me ha de faltar, ni un empleíllo de mala muerte; y para ser oficinista, no es preciso ser ningún catedrático de Alcalá ni de Salamanca.
Bendito sea Dios, Andrés, bendito sea Dios, que se ha servido con su alta misericordia aclararnos un poco las ideas en este particular. De estas poderosas razones trae su origen el no estudiar, del no estudiar nace el no saber, y del no saber es escuela indispensable ese hastío y ese tedio que a los libros tenemos, que tanto redunda en honra y provecho, y sobre todo en descanso de la patria.
—¿Pues no da lástima—me decía otro batueco días atrás,—ver la confusión de papeles que se cruzan y se atropellan por todas partes en esos países que se llaman cultos? ¡Válgame Dios! ¡Qué flujo de hablar y qué caos de palabras, y qué plaga de papeles, y qué turbión de libros, que ni el entendimiento barrunta cómo hay plumas que los escriban, ni números que los cuenten, ni oficinas que los impriman, ni paciencia que los lea! ¿Y con aquello se han de mantener un sinnúmero de hombres, sin más oficio ni beneficio que el de literatos? Y dale con las ciencias y dale con las artes, y vuelta con los adelantos y torna con los descubrimientos. ¡Oh siglo gárrulo y lenguaraz! ¡Mire usted qué mina han descubierto!
¡Qué de ventajas, Andrés, llevamos en esto a los demás! Muérense miserables aquí los autores malos, y digo malos, porque buenos no los hay; y lo que es mejor, lo mismo se han muerto los buenos, cuando los ha habido, y volverán a morirse cuando los vuelva a haber, ni aquí se enriquecen los ingenios pobres con la lectura de los discretos ricos, ni tienen aquí más vanidad fundada que la que siempre traen en el estómago, pues por no hacerlos orgullosos nadie los alaba, ni les da qué comer. ¡Oh idea cristiana! Ni aquí prospera nadie con las letras, ni se cruzan los libros y periódicos en continua batalla; aquí las comedias buenas no se representan sino muy de tarde en tarde, sin otra razón que porque no las hay a menudo, y las malas ni se silban ni se pagan, por miedo de que se lleguen a hacer buenas todos los días. Aquí somos tan bien criados, y tanto gustamos de ejercer la hospitalidad, que vaciamos el oro de nuestros bolsillos para los extranjeros. ¡Oh desinterés! Aquí se trata mal a los actores medianos, y peor a los mejores por no ensoberbecerlos. ¡Oh deseo de humildad! No se les da siquiera precio por no agitarlos. ¡Oh caridad! Y a la par se exige de ellos que sean buenos. ¡Oh indulgencia! No es aquí, en fin, profesión el escribir, ni afición el leer, ambas cosas son pasatiempo de gente vaga o mal entretenida: que no puede ser hombre de provecho quien no es por lo menos tonto y mayorazgo.
¡Oh tiempo y edad venturosa! No paséis nunca, ni tengan nunca las letras más amparo, ni se hagan jamás comedias, ni se impriman papeles, ni libros se publiquen, ni lea nadie, ni escriba desde que salga de la escuela.
Que si me dices, Andrés, que se escribe y se lee, por los muchos carteles que por todas partes ves, direte que me saques tres libros buenos del país y del día, y de lo demás no hagas caso, que no es más ni mejor el agua de una cascada por mucho estruendo que meta, ni eso es otra cosa que el espantoso ruido de los famosos batanes del hidalgo manchego; después de visto, un poco de agua sucia; ni escribe, en fin, todavía quien sólo escribe palotes.
Así que, cuando la anterior proposición senté, no quise decir que no se escribiese, sino que no se escribe bien, ni que no fuese el de emborronar papel el pecado del día, pecado que no quiera Dios perdonarle nunca, ni quiero yo negar la triste verdad de que no hay día que algún libro malo no se publique, antes lo confieso, y de ello y de ellos me pesa y tengo verdadero dolor, como si los compusiera yo. Pero todo ese atarugamiento y prisa de libros, reducido está, como sabemos, a un centón de novelitas fúnebres y melancólicas, y de ninguna manera arguye la existencia de una literatura nacional que no puede suponerse siquiera donde la mayor parte de lo que se publica, si no el todo, es traducido, y no escribe el que sólo traduce bien, como no dibuja quien estarce y pasa el dibujo ajeno a otro papel al trasluz de un cristal. Lo cual es tan verdad, que no me dejaría mentir ni decir cosa en contrario todo ese enjambre de autorzuelos, a quienes pudiéramos aplicar los tercetos del rey de Artieda:
«Como las gotas que en verano llueven,
Con el ardor del Sol, dando en el suelo,
Se convierten en ranas, y se mueven:
Con el calor del gran señor de Delo
Se levantan del polvo poetillas
Con tanta habilidad, que es un consuelo».
Y más que me cuentes entre ellos, y por tanto me reconvengas, pues si me preguntas por qué me entrometo yo también en embadurnar papel sin saber más que otros, te recordaré aquello de «donde quiera que fueres, haz lo que vieres». Así, si fuese a país de cojos, pierna de palo me pondría; y ya que en país de autorcillos y traductores he nacido y vivo, autorcillo y traductor quiero y debo, y no puedo menos de ser, pues ni es justo singularizarme y que me señalen con el dedo por las calles, ni depende además del libre albedrío de cada uno el no contagiarse de una epidemia general. Ni a nadie hagas cargos tampoco por lo de traductor, pues es forzoso que se eche muletas para ayudarse a andar quien nace sin pies, o los trae trabados desde el nacer.
Y si me añades que no puede ser de ventaja alguna el ir atrasados con respecto a los demás, te diré que lo que no se conoce no se desea ni echa de menos: así suele el que va atrasado creer que va adelantado, que tal es el orgullo de los hombres, que nos pone a todos una venda en los ojos para que no veamos ni sepamos por dónde vamos, y te citaré a este propósito el caso de una buena vieja que en un pueblo, que no quiero nombrarte, ha de vivir todavía, la cual vieja era de estas muy leídas de los lugares; estaba subscripta a la Gaceta, y la había de leer siempre desde la Real orden hasta el último partido vacante, de seguido, y sin pasar nunca a otro sin haber primero dado fin del anterior. Y es el caso que vivía y leía la vieja (al uso del país) tan despacio y con tal sorna, que habiéndose ido atrasando en la lectura, se hallaba el año 29, que fue cuando yo la conocí, en las Gacetas del año 23, nada más; hube de ir un día a visitarla, y preguntándole qué nuevas tenía, al entrar en su cuarto, no pudo dejarme concluir; antes arrojándose en mis brazos con el mayor alborozo y soltando la Gaceta que en la mano a la sazón tenía:—¡Ay señor de mi alma!—me gritaba con voz mal articulada y ahogada en lágrimas y sollozos, hijos de su contento,—¡ay señor de mi alma! ¡Bendito sea Dios, que ya vienen los franceses, y que dentro de poco nos han de quitar esa pícara Constitución, que no es más que un desorden y una anarquía!» Y saltaba de gozo y dábase palmadas repetidas, esto en el año 29, que me dejó pasmado de ver cuán de ilusión vivimos en este mundo, y que tanto da ir atrasado como adelantado, siempre que nada veamos ni queramos ver por delante de nosotros.
Más te dijera, Andrés, en el particular, si más voluntad tuviese yo de meterme en mayores honduras; empero sólo me limitaré a decirte, para concluir, que no sabemos lo que tenemos con nuestra feliz ignorancia, porque el vano deseo de saber induce a los hombres a la soberbia, que es uno de los siete pecados mortales, por el plano resbaladizo de nuestro amor propio: de este feo pecado nació, como sabes, en otros tiempos, la ruina de Babel, con el castigo de los hombres y la confusión de lenguas, y la caída asimismo de aquellos fieros titanes, gigantazos descomunales, que por igual soberbia escalaron también el cielo; sea esto dicho para confundir la historia sagrada con la profana, que es otra ventaja de que gozamos los ignorantes, de que todo lo hacemos igual.
De que podrás inferir, Andrés, cuán dañoso es el saber y qué verdad es todo cuanto arriba te llevo dicho acerca de las ventajas que en esta, como en otras cosas, a los demás hombres llevamos los batuecos, cuánto debe regocijarnos la proposición cierta de que: «En este país no se lee porque no se escribe, y no se escribe porque no se lee»; que quiere decir, en conclusión, que aquí ni se lee ni se escribe; y cuánto tenemos, por fin, que agradecer al cielo, que por tan raro y desusado camino nos guía a nuestro bien y eterno descanso, el cual deseo para todos los habitantes de este incultísimo país de las Batuecas, en que tuvimos la dicha de nacer, donde tenemos la gloria de vivir y en el cual tendremos la paciencia de morir. Adiós, Andrés.
Tu amigo.—El Bachiller.
II
¡Qué país, Andrés, el de las Batuecas! ¡Cuánto no promete! ¿De mi amistad exiges que siga poniendo en tu noticia la que de este extraordinario suelo pueda alcanzar a tener? ¿Gustote mi primera epístola? Juro en buen hora por mi honor, y ya sabes que este juramento es en estos tiempos y en las Batuecas cosa seria y sagrada, juro por mi honor, digo, que no tengo de parar hasta que tanto sepas en la materia como yo.
De poco te asombras, querido amigo: nada es lo que he dicho en comparación de lo que me queda que decir. Te dije que no se leía ni se escribía. ¿Cuál será tu asombro y tu placer cuando te pruebe que tampoco se habla? ¿No puedes concebir que llegue a tanto la moderación de este inculto país? ¿Y por eso lo llaman inculto? ¡Hombres injustos! Llamáis a la prudencia miedo, a la moderación apocamiento, a la humildad ignorancia. A toda virtud habéis dado el nombre de vicio.
¿Puede haber nada más hermoso ni más pacífico que un país en que no se habla? Ciertamente que no, y por lo menos nada puede haber más silencioso. Aquí nada se habla, nada se dice, nada se oye.
¿Y no se habla, me dirás, porque no hay quien oiga, o no se oye porque no hay quien hable? Cuestión es esa que dejaremos para otro día, si bien cuestiones andan en esos mundos decididas, acreditadas y creídas más paradójicas que ésta. Empero, conténtate por ahora con saber que no se habla; costumbre antigua tan admitida en el país, que para ella sola tiene un refrán que dice: «Al buen callar llaman Sancho»; y no necesito decirte la autoridad que tiene en las Batuecas un refrán, y más un refrán tan claro como éste.
Llégome a una ocurrencia.
—Buenos días, don Prudencio; ¿qué hay de nuevo?
—Sí, calle usted—me dice con el dedo en los labios.
—¿Que calle?
—Así; y se vuelve a mirar en derredor.
—Hombre, si yo no pienso decir nada malo.
—No importa, calle usted. ¿Ve usted aquel embozado que escucha?... Es un esp... un sop...
—Que vive de eso.
—¿Y se vive de eso en las Batuecas?
—Ese es un hombre que vive de lo que otros hablan, y como ése hay muchos; así que todos estamos reducidos aquí a no hablar; mírenos usted obscuramente envueltos en nuestras capas, hablando por dentro del embozo, desconfiando de nuestros padres y de nuestros hermanos... Parece que hemos cometido todos o vamos a cometer algún delito... Imite usted nuestro ejemplo, que en ello le va más de lo que parece.
¿Hay cosa más rara? ¡Un hombre que vive de lo que otros hablan! ¿Y dicen que los batuecos no son industriosos para vivir?..........
Va a edificarse un monumento que podrá dar gloria a las Batuecas; el plan es colosal, la idea magnífica, la ejecución asombrosa; pero hay un defecto, un defecto también colosal; me apresuro: yo lo haré conocer, yo lo haré desaparecer.
—Señor don Timoteo, traigo un artículo para usted: insértemelo usted en su miscelánea.
—¡Ah! ¿Esto? Es imposible, ¡imposible!—Y me añade al oído:—Usted no sabe que el sujeto que ha propuesto él, se llama D. Y. Z.
—Bien pudiera llamarse así ese sujeto y corregirse el defecto.
—Pero es pariente del señor...
—¿Y no pudiera seguir siendo su pariente después de desaparecer el defecto?
—Cierto; no me entiende usted; es mal enemigo, y no me atrevo a insertarlo.
¡Oh inagotable capítulo de las consideraciones! Por todos lados adonde nos volvamos para marchar, encontramos con la pared.
¿Qué de elogios no merece esta noble moderación, este respeto a las personas que pueden, entre los batuecos?
Encuéntrome con un escritor público.
—Señor bachiller, ¿qué le parece a usted mis escritos?
—Hombre, me parece que no hay nada que pedirles, porque nada tienen.
—¡Siempre ha de decir usted cosas!...
—¡Y usted nunca ha de decir cosas! ¿Por qué no fulmina usted el anatema de la crítica contra ciertas obras que nos inundan?
—¡Ay, amigo! Los autores han descubierto el gran secreto para que no les critiquen sus obras. Zurcen un libro. ¿Son vaciedades? No importa. ¿Para qué son las dedicatorias? Buscan un nombre ilustre, encabezan con él su mamotreto, dicen que se lo dedican, aunque nadie sepa lo que quiere decir eso de dedicar un libro que uno hace a otro que nada tiene de común con el tal libro, y con ese talismán caminan seguros de ofensas ajenas. Ampáranse como los niños en las faldas de mamá para que papá no les pegue.
—¿Por qué no pinta usted el desorden de nuestras costumbres y de nuestras...?
—¡Ah! ¿no conoce usted el país? ¿Yo satírico? ¡Si tuviera el vulgo la torpeza de entender las cosas como se dicen! Pero es tanta la penetración de estos batuecos, que adivinan el original del retrato que usted no ha hecho. Dice usted que es ridículo el ser un calzonazos; y que es un pobre hombre todo Juan Lanas, y sale un importante de estos que, a costa de tener reputación, se conforman con tenerla mala, y exclaman a voces: ¡Señores! ¿Saben ustedes quién es ese Juan Lanas de quien habla el satírico? Ese Juan Lanas soy yo: porque para eso de entender alusiones no hay hombres como los batuecos.—Hombre, ¿qué ha de ser usted? Si el autor no lo conoce siquiera...—No importa; apuesto mi cabeza a que soy yo; y os pone un cartel de desafío, y no hay sino dejaros matar, porque él es un necio.—¿Quién es aquella sultana del Oriente? le dicen a usted.—Cualquiera que se halle en ese caso, responde usted. ¡Picarillo! le responden; sí, a mí con esas... Esa es la X***.—Como si no hubiera más que una en Madrid.—Agregue usted a esto que la naturaleza reparte sus dones con economía, y dando fuerzas a aquel a quien negó el talento, corre el satírico gran riesgo en las Batuecas de que su cabeza se encuentre en el mismo camino de un garrote, encuentro siempre que puede traer peores consecuencias para la primera que para el segundo.
—Bien, pues, no sea usted satírico: sea usted justo no más. Cuando representan pésimamente una comedia, cuando cantan rabiando una ópera, cuando es la decoración mezquina, ¿por qué no levanta su voz?
—Con gente del teatro nunca se las haya usted. Cervantes lo dijo. Nunca les falta algún campeón que defenderá su pleito, campeón formidable. Además, es ese un teclado en que no se ve más que el exterior: nunca se sabe quién le toca: detrás del retablo y de esas figuritas de pasta de Gaiferos y los moros, debajo del parche de maese Pedro está Ginesillo de Pasamonte que los mueve: ¡ay! no tome usted la defensa de la infeliz Melisendra, no desbarate las figuras, que si la mona se escapa al tejado, si rompe la ilusión, si destroza las muñecas, las pagará caras. Esa es, en fin, materia sagrada, y nadie las mueva, que estar no pueda con Roldán a prueba.
—Pero, señor, nunca se ha ahorcado a nadie por decir que Fulano es mal cómico.
—Lo que se ha hecho, señor Bachiller, y lo que se hará, mejor se está callado.
—Se reclama, se apela...
—Señor Munguía, quiero contarle a usted un cuentecillo, y es caso ocurrido no ha muchos meses en un lugarcito de las Batuecas.
Corríanse un día novillos, y contra la costumbre establecida en esos pueblos de salir enmaromado el animal, bien como debían andar por el mundo muchos animales de asta que yo conozco para que no hicieran daño, hubieron de determinarse a dejarle suelto por las calles. Capeábanle los mozos alegremente, y fue el caso que uno de ellos, más valentón que sus compatriotas, en vez de sortear al novillo, se dejó sortear por él; notable equivocación: enganchole el asta retorcida de la faja que en la cintura traía, y aún no se sabe cuáles hubieran sido las vicisitudes del jaque a no haber acudido en su auxilio dos primos suyos, movidos de aquel impulso natural que todos tenemos de amparar a los que andan enredados con animales cornudos. Soltáronle en efecto. Pero como quiera que los novillos no valgan nada cuando no hacen alguna de las suyas, amotinose en la plaza la parcialidad contraria a nuestro jaque, clamando que para eso no se sacaba el novillo, y el que no supiese torear la pagase, y que había sido una mala partida meterse entre dos que riñen a su salvo: que aquello de ayudar al capeador había sido una alevosía contra el toro; y aun es fama que alguno de los más leídos, que debía ser sobrino del cura, trató aquello de traición semejante a la de Beltrán Claquín, como le llama nuestro Mariana, cuando, volviendo lo de abajo arriba, dijo en Montiel: Ni quito ni pongo rey. Como quiera que fuese, creció la zambra, enronqueciéronse las voces, alzáronse los palos, y no se sabe en qué hubiera parado aquella nueva discordia de Agramante, a no haberse aparecido en medio de la confusión la divina Astrea, disfrazada en figura de alcalde, que el mismo Diablo no la conociera, con medio pino en la mano en vez de balanza, y sin venda, porque es sabido, que el que no ve con los ojos abiertos, excusa tapárselos para no ver, y a su decisión prometieron resignarse todos. Alegaron las partes, escuchólas a entrambas aquel rústico Lain Calvo, que fue milagro que se cansó en oírlas para sentenciar (aunque hay quien asegura que se durmió mientras hablaron) y dijo en conclusión alzando la voz estentórea:—Señores, por la vara que tengo en la mano—y tenía el tal medio pino que llevamos referido,—juro a bríos que me he enterado, aunque me esté mal el decirlo; y condeno a los dos primos a una multa para mis urgencias, es decir, para las urgencias de la justicia, que soy yo, por haber quitado la acción al animal; y declaro que en lo sucesivo nadie sea osado a ayudar en función de esta clase a ningún mozo, por lo menos hasta después de la primera embestida, porque el primer golpe es de derecho del toro, y nadie se le puede quitar. Y Dios sea con todos. Con cuya decisión debió quedar el pueblo sosegado y usted convencido. ¿Me ha entendido usted, señor Bachiller? Pregúntolo, porque si no me ha entendido ahora, excuso hacer más preguntas, que ya nunca me entenderá. Así, pues, líbrese de la primera embestida, y no lo deje para la segunda; y desengáñese, que en las Batuecas si nos quita el adular, nos quita el vivir; es preciso contentarse con decir en todo papel impreso que la comedia estuvo de lo lindo; que todos los actores, incluso los que no la representaron, se sobrepujaron a sí mismos, que es frase que quiere decir mucho, aunque no hay un cristiano que la entienda; que la decoración fue cosa exquisita; que el público anduvo acertado en aplaudirla; que la invención última es el súmum del saber humano; que el edificio y que la fuente y que el monumento, son otras tantas maravillas; que aquella obra está planteada sobre las bases más sólidas y los auspicios más felices; que la paz y la gloria, y la dicha y el contento llegaron a su colmo; que el cólera no viene a las Batuecas porque describe triángulos acutángulos, y es cosa averiguada, que todo el que describe esta figura al andar, no puede pasar de cierto punto; entreverar un articulejo de volapiés, que esto a nadie ofende sino al toro; ingerir tal cual examen analítico de la obra última entre si diré, si no diré lo que hay en la materia, tal cual anacreóntica, donde se le digan a Filis cuatro frioleras de gusto, con su poco de acertijo, y algún sonetuelo de circunstancias, que es cosa que sabe como cada fruta en su tiempo, y en las demás materias, ¡chitón! que las noticias no son para dadas, la política no es planta del país, la opinión es sólo del tonto que la tiene, y la verdad estese en su punto. Además de que la lengua se nos ha dado para callar, bien así como se nos dio el libre albedrío para hacer sólo el gusto de los demás, los ojos para ver sólo lo que nos quieran enseñar, los oídos para sólo oír lo que nos quieran decir, y los pies para caminar a donde nos lleven. Y a alguno conozco yo, señor Bachiller, que argüía a uno de estos que pregonan la felicidad presente; y arguyéndole con ejemplos bien palpables, le repetía a cada punto ¿conque estamos bien? A lo que le fue respondido como respondió Bossuet al jorobado: Para batuecos, amigo mío, no podemos estar mejor.
Así ves, Andrés mío, a los batuecos, a quienes una larga costumbre de callar ha entorpecido de lengua, no acertar a darse mutuamente los buenos días, tener miedo, pazguatos y apocados, a su propia sombra cuando se la encuentran a su lado en una pared, y guardándose consideraciones a sí mismos por no hacerse enemigos, sucediéndoles precisamente que se mueren de miedo de morirse, y que es la especie de muerte más miserable de que puede hombre morir. Bien como le sucedió a un enfermo a quien un médico brusista había mandado no comer si quería evitar la muerte, que comiendo, según decía, lo amenazaba; el cual, a poco tiempo de este régimen dietético, se murió de hambre.
Por lo demás, querido Andrés, te confieso que trae muchas ventajas el no hablar, y no quiero citarte para convencerte, entre otros ejemplos, sino el pícaro resultado y la larga cola, que más bien parece maza que cola, que nos han traído aquellas palabras que se hablaron en los principios del mundo, esto es, las que dijo a Eva la serpiente acerca del asunto de la manzana: trance primero en que empezó ya a hacer la lengua de las suyas, y a dar a conocer para qué había de servir en el mundo. Sin lengua, ¿qué sería, Andrés, de los chismosos, canalla tan perjudicial en cualquier república bien ordenada? ¿Qué de los abogados? Ni existiera sin lengua la mentira, ni hubiera sido precisa la invención de la mordaza, ni entrara nunca el pecado por los oídos, ni hubiera murmuradores ni bachilleres, que son el gusano y polilla de todo buen orden. Con lo cual creo haberte convencido de otra ventaja que llevan los batuecos a los demás hombres, y de qué cosa sea tan especial el miedo, o llámase la prudencia, que a tal silencio los reduce. Te diré más todavía: en mi opinión no habrán llegado al colmo de su felicidad mientras no dejen de hablar eso mismo poco que hablan, aunque no es gran cosa, y semeja sólo el suave e interrumpido murmullo de viento cuando silba por entre las ramas de los cipreses de un vasto cementerio; entonces gozarán de la paz del sepulcro, que es la paz de las paces. Y para que veas que no es sólo Dios el que desaprueba el hablar demasiado como arriba llevo apuntado, te traeré otra, autoridad recordándote al famoso filósofo griego (y no me hagas gestos al oír esto de filósofo), que enseñaba a sus discípulos por espacio de cinco años a callar antes de enseñarles ninguna otra cosa, que fue idea peregrina, y sería aquella cátedra lo que habría que oír; de donde concluyo, porque me canso, que cada batueco es un Platón, y no me parece que lo ha encarecido poco tu amigo—El Bachiller.
P. D. Se me olvidaba decirte que a mi última salida de las Batuecas se susurraba que hablaban ya. ¡Pobres batuecos! ¡Y ellos mismos se lo creían!
¿Por qué extraña fatalidad ha de anhelar el hombre siempre lo que no tiene? Preguntémosle a un joven barbilucio qué desea. ¿Cuándo tendré barbas?—exclama en su interior.—Nácenle las barbas, y hele allí maldiciendo ya del barbero y de las navajas. ¿Cuándo hallaré en mi Filis correspondencia?—le grita en el fondo de su corazón un deseo innato de amor y de ser amado.—Ya oyó el sí. ¡Gozó el bien que deseaba! Y ya maldice del amor y sus espinas. ¿Le prefiere Laura? Pues todo su deseo se cifra en conquistar a Amira que lo desprecia. ¿De qué nace esta sed insaciable, este deseo vividor, reemplazado por otros y otros deseos que rápidamente se suceden sin encontrar jamás sino imperfecta satisfacción? El padre Almeida, si mal no me acuerdo dice entre otras cosas curiosas, y aun lo afianza, que la Providencia quiso poner en nosotros este deseo implacable, para que nos atestiguase eternamente que no hacemos en este mundo transitorio sino una corta peregrinación, y que la satisfacción de nuestros deseos no está en esta vida, sino en otra más perfecta y duradera. Así debe de ser, y cierto, que vivimos de todas suertes agradecidos a la previsión y ardiente caridad con que el reverendo padre nos quiso sacar de esta peregrina duda. Yo, que no tengo un ápice de metafísico, y que dejo la resolución de estos problemas a aquellos que tienen más noticias ciertas que yo de nuestro destino, me ciño a decir que el deseo existe, y esto basta para mi propósito.
Yo, Fígaro, soy de ello una viva prueba: no bien me había tentado el enemigo malo, y sentí los primeros pujos de escritor público, cuando dieron en írseme los ojos tras cada periódico que veía, y era mi pío por mañana y noche:
—¿Cuándo seré redactor de periódico?
Figurábaseme, sí, desde luego obra de romanos, el llenar y embutir con verdades luminosas las largas columnas de un papel público; pero en cambio era para mí de la mayor consideración el imaginarme a la cabeza de una sección literaria, recibiendo comunicados atentos y decorosos, viendo diariamente consignadas en indelebles caracteres de imprenta mis propias ideas y las de mis amigos, y sin más trabajo a mi parecer, que el haber de contar y recontar al fin del mes los sonantes doblones que el público desinteresado tiene la bondad de depositar, en cambio de papel, en los arcones periodísticos de una empresa, luz y antorcha de la patria, y órgano de la civilización del país.
Dejemos aparte las causas y concausas felices o desgraciadas que de vicisitud en vicisitud me han conducido al auge de periodista; lo uno porque al público no le importarán probablemente, y lo otro, porque a mí mismo podría serme acaso más difícil de lo que a primera vista parece el designarlas. El hecho es que me acosté una noche autor de folletos y de comedias ajenas, y amanecí periodista: mireme de alto abajo, sorteando un espejo que a la sazón tenía, no tan grande como mi persona, que es hacer el elogio de su pequeñez, y dime a escudriñar detenidamente si alguna alteración notable se habría verificado en mi físico; pero por fortuna eché de ver que como no fuese en la parte moral, lo que es en la exterior y palpable, tan persona es un periodista como un autor de folletos.
—Ya soy redactor—exclamé alborozado,—y echeme a fraguar artículos, bien determinado a triturar en el mortero de mi crítica cuanto malandrín literario me saliese al camino en territorio de mi jurisdicción.
Pero ¡ay de mi! insensato, qué chasco sobre chasco, vivo hoy tan desengañado de periodista como de autor de comedias. Diré brevemente lo que me aconteció, sin descubrir, por otra parte, los recursos ocultos que mueven la gran máquina de un periódico, ni romper el velo del prestigio que cubre nuestros altares, que eso fuera sobrado e inoportuno desinterés; y juzgue el lector sino es preferible vivir tranquilamente subscripto a un periódico, que haberle sabia y precipitadamente de componer.
—¡Señor Fígaro! un artículo de teatros.
—¿De teatros? Voy allá.
Yo escribo para el público, y el público—digo para mí,—merece la verdad: el teatro, pues, no es teatro: la comedia es ridícula: el actor A es malo, y la actriz H es peor. ¡Santo cielo! Nunca hubiera pensado en abrir mi boca para hablar de teatros. Comunicado a renglón seguido en mi papel y en todos los contemporáneos en que el autor de la comedia dice que es excelente, y el articulista un acéfalo: se conjuran los actores, cierran la puerta del teatro a mis comedias para lo sucesivo, y ponen el grito en los cielos. ¿Quién es el fatuo que nos critica? ¡Pícaro traductor, ladrón, pedante! ¿Y esto logra el pobre amigo de la verdad y de la ilustración? ¡Oh qué placer el de ser redactor!
Precipítome huyendo del teatro en la literatura. Un señorón encopetado acaba de publicar una obra indigesta.
«Señor redactor—me dice en una carta seductora,—confío en el talento de usted y en nuestra amistad, de que le tengo dadas bastantes pruebas—por desgracia suele ser verdad,—que hará un juicio crítico de mi obra, imparcial—imparcial llama él a un juicio que le alabe,—y espero a usted a comer para que juntos departamos acerca de algunas ideas que convendría indicar, etc.» Resista usted a estas indirectas, y opte usted entre la gratitud y la mentira. Ambos vacíos tienen sus acerbos detractores, y unos u otros se han de ensangrentar en el triste Fígaro. ¡Oh qué placer el de ser redactor!
¡Bueno! Traduciré noticias; al trabajo; corto mi pluma, desenvuelvo el inmenso papel extranjero; aquí van tres columnas.
—¿Tres columnas he dicho? Al día siguiente las busco en la Revista, pero inútilmente.
—¡Señor director! ¿qué se hicieron mis columnas?
—¡Calle usted—me responde,—ahí están; no han servido: esta noticia es inoportuna; es arriesgada; la otra no conviene; aquella de más allá es insignificante; esta otra es buena, pero está mal traducida!
—Considere usted que es preciso hacer ese trabajo en horas—replico lleno de entusiasmo;—el hombre llega a cansarse...
—Si usted es hombre que se cansa alguna vez, no sirve usted para periódicos...
—Me dolía ya la cabeza...
—Al buen periodista nunca le debe doler la cabeza...
—¡Oh, qué placer el de ser redactor!
Dejémonos de fárrago, yo no sirvo para él. Vaya un artículo profundo; ojeo el Say y el Smith; de economía política será.
—Grande artículo—me dice el editor,—pero, amigo Fígaro, no vuelva usted a hacer otro.
—¿Por qué?
—Porque esto es matarme el periódico. ¿Quién quiere usted que lea, si no es jocoso, ni mordaz, ni superficial? Si tiene además cinco columnas... todos se me han quejado; nada de artículos científicos, porque nadie los lee. Perderá usted su trabajo.
—¡Oh, qué placer el de ser redactor!
—Encárguese usted de revisar los artículos comunicados, y sobre todo las composiciones poéticas de circunstancias...
—¡Ay, señor editor, pero habrá que leerlos!...
—Preciso, señor Fígaro...
—¡Ay, señor editor, mejor quiero rezar diez rosarios de quince dieces!...
—¡Señor Fígaro!...
¡Oh, qué placer el de ser redactor!
Política y más política. ¿Qué otro recurso me queda? Verdad es que de política no entiendo una palabra. ¿Pero en qué niñerías me paro? Si seré yo el primero que escriba política sin saberla! Manos a la obra; junto palabras y digo: conferencias, protocolos, derechos, representación, monarquía, legitimidad, notas, usurpación, cámaras, cortes, centralizar, naciones, felicidad, paz, ilusos, incautos, seducción, tranquilidad, guerra, beligerantes, armisticio, contraproyecto, adhesión, borrascas políticas, fuerzas, unidad, gobernantes, máximas, sistemas, desquiciadores, revolución, orden, centros, izquierda, modificación, bill, reformas, etc. Ya hice mi artículo, pero ¡oh cielos! El editor me llama.
—Señor Fígaro, usted trata de comprometerme con las ideas que propala en ese artículo...
—¿Yo propalo ideas, señor editor? Crea usted que es sin saberlo. ¿Conque tanta malicia tiene?...
—Si usted no tiene pulso...
—Perdone usted; yo no creí que mi sistema político era tan... yo lo hice jugando...
—Pues si nos pasa perjuicio, usted será el responsable...
—¿Yo, señor editor?
¡Oh, qué placer el de ser redactor!
¡Oh, si esto fuese todo, y si sólo fuera uno responsable, pobre Fígaro, de lo que escribe! Pero ¡ah! tocamos a otro inconveniente; supongo yo que no apareció el autor necio, ni el actor ofendido, ni disgustó el artículo, sino que todo fue dicha en él. ¿Quién me responde de que algún maldito yerro de imprenta no me hará decir disparate sobre disparate? ¿Quién me dice que no se pondrá Camellos donde yo puse Comellas, torner donde escribí yo Forner, ritómico donde rítmico, y otros de la misma familia? ¿Será preciso imprimir yo mismo mis artículos? ¡Oh, qué placer el de ser redactor!
¡Santo cielo! ¿Y yo deseaba ser periodista? Confieso como hombre débil, lector mío, que nunca supe lo que quise; juzga tú por el largo cuento de mis infortunios periodísticos, que mucho procuré abreviarte, si puedo y debo, con sobrada razón, exclamar ahora que ya lo soy: ¡Oh, qué placer el de ser redactor!
Genus irritabile vatum, ha dicho un poeta latino. Esta expresión bastaría a probarnos que el amor propio ha sido en todos tiempos el primer amor de los literatos, si hubiésemos menester más pruebas de esta incontestable verdad que la simple vista de los más de esos hombres que viven entre nosotros de literatura. No queremos decir por esto que sea el amor propio defecto exclusivo de los que por su talento se distinguen: generalmente se puede asegurar que no hay nada más temible en la sociedad que el trato de las personas que se sienten con alguna superioridad sobre sus semejantes. ¿Hay cosa más insoportable que la conversación y los dengues de la hermosa que lo es a sabiendas? Mírela usted a la cara tres veces seguidas; diríjala usted la palabra con aquella educación, deferencia o placer que difícilmente pueden dejar de tenerse hablando con una hermosa; ya le cree a usted su don Amadeo, ya le mira a usted como quien le perdona la vida. Ella, sí, es amable, es un modelo de dulzura; pero su amabilidad es la afectada mansedumbre del león, que hace sentir de vez en cuando el peso de sus garras; es pura compasión que nos dispensa.
Pasemos de la aristocracia de la belleza a la de la cuna. ¡Qué amable es el señor marqués, qué despreocupado, qué llano! Vedle con el sombrero en la mano, sobre todo para sus inferiores. Aquella llaneza, aquella deferencia, si ahondamos en su corazón, es una honra que cree dispensar, una limosna que cree hacer al plebeyo. Trate éste diariamente con él, y al fin de la jornada nos dará noticias de su amabilidad: ocasiones habrá en que algún manoplazo feudal le haga recordar con quién se las ha.
No hablemos de la aristocracia del dinero, porque si alguna hay falta de fundamento es ésta: la que se funda en la riqueza, que todos pueden tener; en el oro, de que solemos ver henchidos los bolsillos de éste o aquél alternativamente, y no siempre de los hombres de más mérito; en el dinero, que se adquiere muchas veces por medios ilícitos, y que la fortuna reparte a ciegas sobre sus favoritos de capricho.
Si algún orgullo hay, pues, disculpable, es el que se funda en la aristocracia del talento, y más disculpable ciertamente donde es a toda luz más fácil nacer hermosa, de noble cuna, o adquirir riqueza, que lucir el talento que nace entre abrojos, cuando nace, que sólo acarrea sinsabores, y que se encuentra aisladamente encerrado en la cabeza de su dueño como en callejón sin salida. El estado de la literatura entre nosotros, y el heroísmo que en cierto modo se necesita para dedicarse a las improductivas letras, es la causa que hace a muchos de nuestros literatos más insoportables que los de cualquiera otro país: añádase a esto el poco saber de la generalidad, y de aquí se podrá inferir que entre nosotros el literato es una especie de oráculo que, poseedor único de su secreto y solo iniciado en sus misterios recónditos, emite su opinión obscura con voz retumbante y hueca, subido en el trípode que la general ignorancia le fabrica. Charlatán por naturaleza, se rodea del aparato ostentoso de las apariencias, y es un cuerpo más impenetrable que la célebre cuña de la milicia romana. Las bellas letras, en una palabra, el saber escribir es un oficio particular que sólo profesan algunos, cuando debiera constituir una pequeñísima parte de la educación general de todos.
Pero, si atendidas estas breves consideraciones, es el orgullo del talento disculpable, porque es el único modo que tiene el literato de cobrarse el premio de su afán, no por eso autoriza a nadie a ser en sociedad ridículo, y éste es el extremo por donde peca don Timoteo.
No hace muchos días que yo, que no me precio de gran literato, yo que de buena gana prescindiría de esta especie de apodo, si no fuese preciso que en sociedad tenga cada cual el suyo, y si pudiese tener otro mejor, me vi en la precisión de consultar a algunos literatos con el objeto de reunir sus diversos votos y saber qué podrían valer unos opúsculos que me habían traído para que diese yo sobre ellos mi opinión. Esto era harto difícil en verdad, porque, si he de decir lo que siento, no tengo fijada mi opinión todavía acerca de ninguna cosa, y me siento medianamente inclinado a no fijarla jamás: tengo mis razones para creer que éste es el único camino del acierto en materias opinables: en mi entender todas las opiniones son peores; permítaseme esta manera de hablar antigramatical y antilógica.
Fuíme, pues, con mis manuscritos debajo del brazo (circunstancia que no le importará gran cosa al lector) deseoso de ver a un literato, y me pareció deber salir para esto de la atmósfera inferior donde pululan los poetas noveles y lampiños, y dirigirme a uno de esos literatazos abrumados de años y de laureles.
Acerté a dar con uno de los que tienen más sentada su reputación. Por supuesto que tuve que hacer una antesala digna de un pretendiente, porque una de las cosas que mejor se saben hacer aquí, es esto de antesala. Por fin tuve el placer de ser introducido en el obscuro santuario.
Cualquiera me hubiera hecho sentar; pero don Timoteo me recibió en pie, atendida, sin duda, la diferencia que hay entre el literato y el hombre. Figúrense ustedes un ser enteramente parecido a una persona; algo más encorvado hacia el suelo que el género humano, merced, sin duda, al hábito de vivir inclinado sobre el bufete: mitad sillón, mitad hombre; entrecejo arrugado; la voz más hueca y campanuda que las de las personas; las manos mijt y mijt, como dicen los chuferos y valencianos, de tinta y tabaco; gran autoridad en el decir; mesurado compás de frases; vista insultantemente curiosa, y que oculta a su interlocutor por una rendija que le dejan libres los párpados fruncidos y casi cerrados, que es manera de mirar sumamente importante y como de quien tiene graves cuidados; los anteojos encaramados a la frente; calva, hija de la fuerza del talento, y gran balumba de papeles revueltos y libros confundidos, que bastarán a dar una muestra de lo coordinadas que podía tener en la cabeza sus ideas; una caja de rapé y una petaca: los demás vicios no se veían. Se me olvidaba decir que la ropa era adrede mal hecha, afectando desprecio de las cosas terrenas, y todo el conjunto no de los más limpios, porque éste era de los literatos rezagados del siglo pasado, que tanto más profundos se imaginaban, cuanto menos aseados vestían.
Llegué, le vi, dije: éste es un sabio.
Saludé a don Timoteo y saqué mis manuscritos.
—¡Hola!—me dijo ahuecando mucho la voz para pronunciar.
—Son de un amigo mío.
—¿Sí?—me respondió,—¡Bueno! ¡Muy bien!—Y me echó una mirada de arriba abajo por ver si descubría en mi rostro que fuesen míos.
—¡Gracias!—repuse, y empezó a hojearlos.
—«Memoria sobre las aplicaciones del vapor». ¡Ah! esto es acerca del vapor, ¿eh? Vea usted... aquí falta una coma: en esto soy muy delicado. No hallará usted en Cervantes usada la voz memoria en este sentido; el estilo es duro, y la frase es poco robusta... ¿Qué quiere decir presión y...?
—Sí; pero acerca del vapor... porque el asunto es saber si...
—Yo le diré a usted; en una oda que yo hice allá cuando muchacho, cuando uno andaba en esas cosas de literatura... dije... cosas buenas...
—Pero ¿qué tiene que ver?
—¡Oh! ciertamente ¡oh! Bien, me parece bien. Ya se ve; estas ciencias exactas son las que han destruido los placeres de la imaginación: ya no hay poesía.
—¿Y qué falta hace la poesía cuando se trata de mover un barco, señor don Timoteo?
—¡Oh! cierto... pero la poesía... amigo... ¡oh! aquellos tiempos se acabaron. Esto... ya se ve... estará bien, pero debe usted llevarlo a un físico, a uno de esos...
—Señor don Timoteo, un literato de la fama de usted tendrá siquiera ideas generales de todo, demasiado sabrá usted...
—Sin embargo... ahora estoy escribiendo un tratado completo con notas y comentarios, míos también, acerca de quién fue el primero que usó el asonante castellano.
—¡Hola! Debe usted darse prisa a averiguarlo: esto urge mucho a la felicidad de España y a las luces... Si usted llega a morirse, nos quedamos a buenas noches en punto a asonantes... y...
—Sí, y tengo aquí una porción de cosillas que me traen a leer; no puedo dar salida a los que... ¡Me abruman a consultas!... ¡Oh! estos muchachos del día salen todos tan... ¡Oh! ¿Usted habrá leído mis poesías? Allí hay algunas cosillas...
—Sí; pero un sabio de la reputación de don Timoteo habrá publicado además obras de fondo y...
—¡Oh! ¡no se puede... no saben apreciar!... ya sabe usted... a salir del día... Sólo la maldita afición que uno tiene a estas cosas...
—Quisiera leer, con todo, lo que usted ha publicado: el género humano debe estar agradecido a la ciencia de don Timoteo... Dícteme usted los títulos de sus obras. Quiero llevarme una apuntación.
—¡Oh! ¡Oh!
—¿Qué especie de animal es éste—iba diciendo yo para mí—que no hace más que lanzar monosílabos y hablar despacio, alargando los vocablos y pronunciando más abiertas las aes y las oes?
Cogí, sin embargo, una pluma y un gran pliego de papel presumiendo que se llenaría con los títulos de las luminosas obras que habría publicado durante su vida el célebre literato don Timoteo.
—Yo hice—empezó—una oda a la Continencia... ya la conocerá usted... allí hay algunos versecillos.
—Continencia—dije yo repitiendo.—Adelante.
—En los periódicos de entonces puse algunas anacreónticas; pero no con mi nombre.
—Anacreónticas; siga usted; vamos a lo gordo.
—Cuando los franceses, escribí un folletito que no llegó a publicarse... ¡como ellos mandaban!
—Folletito que no llegó a publicarse.
—He hecho una oda al Huracán, y una silva a Filis.
—Huracán, Filis.
—Y una comedia que medio traduje de cualquier modo; pero como en aquel tiempo nadie sabía francés, pasó por mía: me dio mucha fama. Una novelita traduje también...
—¿Qué más?
—Ahí tengo un prólogo empezado para una obra que pienso escribir, en el cual trato de decir modestamente que no aspiro al título de sabio: que las largas convulsiones políticas que han conmovido a la Europa y a mí a un mismo tiempo, las intrigas de mis émulos, enemigos y envidiosos, y la larga carrera de infortunios y sinsabores en que me he visto envuelto y arrastrado juntamente con mi patria, han impedido que dedicara mis ocios al cultivo de las musas; que habiéndose luego el gobierno acordado y servídose de mi poca aptitud en circunstancias críticas, tuve que dar de mano a los estudios amenos que reclaman soledad y quietud de espíritu, como dice Cicerón; y en fin, que en la retirada de Vitoria perdí mis papeles y manuscritos más importantes; y sigo por ese estilo...
—Cierto... Ese prólogo debe darle a usted extraordinaria importancia.
—Por lo demás, no he publicado otras cosas...
—Conque una oda y otra oda—dije yo recapitulando—y una silva, anacreónticas, una traducción original, un folletito que no llegó a publicarse, y un prólogo que se publicará...
—Eso es. Precisamente.
Al oír esto no estuvo en mí tener más la risa, despedíme cuanto antes pude del sabio don Timoteo, y fuíme a soltar la carcajada al medio del arroyo a todo mi placer.
—¡Por vida de Apolo!—salí diciendo.—¿Y es este don Timoteo? ¿Y cree que la sabiduría está reducida a hacer anacreónticas? ¿Y porque ha hecho una oda le llaman sabio? ¡Oh reputaciones fáciles! ¡Oh pueblo bondadoso!
¿Para qué he de entretener a mis lectores con la poca diversidad que ofrece la enumeración de las demás consultas que en aquella mañana pasé? Apenas encontré uno de esos célebres literatos, que así pudiera dar su voto en poesía como en legislación, en historia como en medicina, en ciencias exactas como en... Los literatos aquí no hacen más que versos, y si existen entre ellos algunos de mérito verdadero que de él hayan dado pruebas positivas, no son excepciones suficientes para variar la regla general.
¿Hasta cuándo, pues, esa necia adoración a las reputaciones usurpadas? Nuestro país ha caminado más de prisa que esos literatos rezagados; recordamos sus nombres que hicieron ruido cuando, más ignorantes, éramos los primeros a aplaudirlos; y seguimos repitiendo siempre como papagayos: Don Timoteo es un sabio. ¿Hasta cuándo? Presenten sus títulos a la gloria y los respetaremos y pondremos sus obras sobre nuestra cabeza. ¿Y al paso que nadie se atreve a tocar a esos sagrados nombres que sólo por antiguos tienen méritos, son juzgados los jóvenes que empiezan con toda la severidad que aquéllos merecían? El más leve descuido corre de boca en boca; una reminiscencia es llamada robo, una imitación plagio, y un plagio verdadero, intolerable desvergüenza. Esto en tierra donde hace siglos que otra cosa no han hecho sino traducir nuestros más originales hombres de letras.
Pero volvamos a nuestro don Timoteo. Háblesele de algún joven que haya dado alguna obra.
—No lo he leído... ¡Como no leo esas cosas!—exclama.
Hable usted de teatros a don Timoteo.
—No voy al teatro; ¡eso está perdido!...—porque quieren persuadirnos de que estaba mejor en su tiempo; nunca verá usted la cara del literato en el teatro. Nada conoce, nada lee nuevo; pero de todo juzga, de todo hace ascos.
Veamos a don Timoteo en el Prado; rodeado de una pequeña corte que a nadie conoce cuando va con él: vean ustedes cómo le oyen con la boca abierta; parece que le han sacado entre todos a paseo para que no se acabe entre sus investigaciones acerca de la rima que a nadie le importa. ¿Habló don Timoteo? ¡Qué algazara y qué aplausos! ¿Se sonrió don Timoteo? ¿Quién fue el dichoso que le hizo desplegar los labios? ¿Lo dijo don Timoteo, el sabio autor de una oda olvidada o de un ignorado romance? Tenía razón don Timoteo.
Haga usted una visita a don Timoteo; en buena hora; pero no espere usted que se la pague. Don Timoteo no visita a nadie. ¡Está tan ocupado! El estado de su salud no le permite usar de cumplimientos; en una palabra, no es para don Timoteo la buena crianza.
Veámosle en sociedad. ¡Qué aire de suficiencia, de autoridad, de supremacía! Nada le divierte a don Timoteo. ¡Todo es malo! Por supuesto que no baila don Timoteo, ni habla don Timoteo, ni ríe don Timoteo, ni hace nada don Timoteo de lo que hacen las personas. Es un eslabón roto en la cadena de la sociedad.
¡Oh sabio don Timoteo! ¿Quién me diera a mí hacer una mala oda para echarme a dormir sobre el colchón de mis laureles; para hablar de mis afanes literarios, de mis persecuciones y de las intrigas y revueltas de los tiempos; para hacer ascos de la literatura; para recibir a las gentes sentado; para no devolver visitas; para vestir mal; para no tener que leer; para decir del alumno de las musas que más haga: «es un mancebo de dotes muy recomendables, es mozo que promete»; para mirarle a la cara con aire de protección y darle alguna suave palmadita en la mejilla, como para comunicarle por medio del contacto mi saber; para pensar que el que hace versos, o sabe dónde han de ponerse las comas, y cuál palabra se halla en Cervantes y cuál no, la llegado al summum del saber humano; para llorar sobre los adelantos de las ciencias útiles; para tener orgullo y amor propio; para hablar pedantesco y ahuecado; para vivir en contradicción con los usos sociales; para ser, en fin, ridículo en sociedad sin parecérselo a nadie?
...à Madrid la république des lettres était celle des loups, toujours armés les uns contre les autres: et livrés au mépris où ce visible acharnement les conduit, tous les insectes, les moustiques, les cousins, les critiques, les maringouins, les envieux, les feuillistes, les libraires, les censeurs et tout ce qui s'attache à la peau des malheureux gens de lettres, achevait de déchiqueter et de sucer le peu de substance qui leur restait.
Beaumarchais.
Le Barbier de Séville, act. I.
Muchos son los obstáculos que para escribir encuentra entre nosotros el escritor, y el escritor sobre todo de costumbres que funda sus artículos en la observación de los diversos caracteres que andan por la sociedad revueltos y desparramados: si hace un artículo malo, ¿quién es él, dicen, para hacerle bueno? Y si le hace bueno, será traducido, gritan a una voz sus amigos. Si huyó de ofender a nadie, son pálidos sus escritos, no hay chiste en ellos ni originalidad; si observó bien, si hizo resaltar los colores, y si logra sacar a los labios de su lector tal cual picante sonrisa, «es un payaso», exclaman, como si el toque del escribir consistiera en escribir serio; si le ofenden los vicios, si rebosa en sus renglones la indignación contra los necios, si los malos escritores le merecen tal cual varapalo, «es un hombre feroz, a nadie perdona. ¡Jesús, qué entrañas! ¡Habrá pícaro que no quiere que escribamos disparates!» ¿Dibujó un carácter, y tomó para ello toques de este y de aquel, formando su bello ideal de las calidades de todos? ¡Qué picarillo, gritan, cómo ha puesto a don Fulano! ¿Pintó un avaro como hay ciento? Pues ese es don Cosme, gritan todos, el que vive aquí a la vuelta.—Y no se desgañite para decirle al público:—«Señores, que no hago retratos personales, que no critico a uno, que critico a todos. Que no conozco siquiera a ese don Cosme».—¡Tiempo perdido! Que el artículo está hecho hace dos meses, y don Cosme vino ayer.—Nada.—Que mi avaro tiene peluca y don Cosme no la gasta.—¡Ni por esas!—Púsole peluca, dicen, para desorientar; pero es él.—Que no se parece a don Cosme en nada.—No importa; es don Cosme, y se lo hacen creer todos a don Cosme por ver si don Cosme le mata; y don Cosme, que es caviloso, es el primero a decir: «ese soy yo». Para esto de entender alusiones nadie como nosotros.
¿Consistirá esto en que los criticados que se reconocen en el cuadro de costumbres se apresuran a echar el muerto al vecino para descartarse de la parte que a ellos les toca? ¡Quién sabe! Confesemos de todos modos que es pícaro oficio el de escritor de costumbres.
Con estas reflexiones encabezamos nuestro artículo de hoy, porque, no nos perdone Dios nuestros pecados, si no creemos que antes de llegar al último renglón han de haber encontrado nuestros perspicaces lectores el original del retrato que no hacemos.
Como cosa de las doce serían cuando cavilaba yo ayer acerca del modo de urdir un artículo bueno que gustase a todos los que le leyesen, y encomendábame a toda prisa, con más fe y esperanza, a Santa Rita, abogada de imposibles, para que me deparara alguna musa acomodaticia, la cual me enviase inspiraciones cortadas a medida de todo el mundo. Pedíale un modo de escribir que ni fuese serio, ni jocoso, ni general, ni personal, ni largo, ni corto, ni profundo, ni superficial, ni alusivo, ni indeterminado, ni sabio, ni ignorante, ni culto, ni trivial; una quimera, en fin, y pedíale de paso un buen original francés de donde poder robar aquellas ideas que buenamente no suelen ocurrirme, que son las más, y una baraja completa de trasposiciones felices, de éstas que el Diablo mismo que las inventó no entiende, y que por consiguiente no comprometen al que las escribe... Pero estoy para mí que no debía de hacer más caso de mis oraciones la santa que el que hacen los cómicos de los artículos de teatros, porque ni venía musa, ni yo acertaba a escribir un mal disparate que pudiese dar contento a necios o a discretos. Mesábame las barbas, y renegaba de mi mal cortada pluma, que siempre ha de pinchar, y de mi lengua que siempre ha de maldecir, cuando un cariacontecido mozalbete con cara de literato, es decir, de envidia, se me presentó, y mirándome zaino y torcido, como quien no camina derecho ni piensa hacer cosa buena, díjome entre uno y otro piropo, que yo eché en saco roto, cómo tenía que consultarme y pedirme consejo en materias graves.
Invitele a que se sentara, lo cual hizo en la punta de una silla, como que no quería abusar de mi buena crianza, poniendo su sombrero debajo de una mesa a modo de florero o de escupidera.
—¿Y qué es el caso?—le pregunté; porque ha de advertir el lector que yo me perezco por los diálogos.
—¿Qué ha de ser, señor Fígaro, sino que yo he puesto un artículo en un periódico, y no bien le había leído impreso, cuando, zás, ya me han contestado?
—¡Oh! Son muy bien criados los periodistas—le dije—no saben lo que es dejar a un hombre sin contestación.
—Sí, señor; pero de buenas a primeras, y sin pedirme mi parecer, dan en la flor de decirme que es mi artículo un puro disparate. Es el caso que yo también quiero contestar, porque ¿qué dirá el mundo, y sobre todo la Europa, si yo no contesto?
—Cierto: no se piensa en otra cosa en el día sino en Portugal y en su artículo de usted.
—Ya se ve: y como usted entiende de achaques de contestaciones, y de cómo se lleva por aquí eso de polémica literaria, vengo a que me endilgue usted, sobre poco más o menos, cuatro consejos oportunos, de modo que la materia en cuestión se dilucide, se entere el público de quién tiene razón, y quede yo encima, que es el objeto.
—¿Y de qué habla el artículo?
—Le diré a usted: de nada; el hecho es que en la cuestión no nos entendemos ni él ni yo, porque como la mitad de las cosas que podrían decirse en la materia, uno y otro las ignoramos, y la otra mitad no se puede decir...
—Sí... pues eso es muy fácil... ¿pero trata de?...
—De tabacos, sí, señor. Conque yo quisiera que usted me indicase todos los hombres que han tenido que ver con tabacos desde Nicot, que los descubrió, hasta Tissot, por lo menos que está contra su uso. Con la vasta erudición que usted me va a proporcionar yo haré trizas a mi contrario...
—¡Ay, amigo—le interrumpí—y qué poco entiende usted de polémica literaria! En primer lugar, para disputar de una materia lo primero que usted debe procurar es ignorarla de pe a pa. ¿Qué quiere usted? así corren los tiempos. En segundo lugar, ¿usted sabe quién es el autor del artículo contra usted?
—¿Y qué falta hace, para aclarar la cuestión, al público, saber quién sea el autor del artículo?
—¡Hombre usted está en el cristus de la polémica literaria! ¿De dónde viene usted? Usted no lee. En vez de buscar libros que confirmen la opinión de usted, la primera diligencia que ha de hacer es saber quién es el autor del artículo contrario.
—Bueno; pues ya lo sé. Pero el caso no es ese, sino que un periódico dice que mi artículo es malo.
—Calle usted. Somos felices.
—Yo pensaba dar razones y probar...
—No, señor, no pruebe usted nada. ¿Usted se quiere perder? Diga usted, ¿qué señas tiene el adversario de usted? ¿Es alto?
—Mucho; se pierde de vista.
—¿Tendrá seis pies?
—Más, más: hágale usted más favor... pero ¿qué tiene que ver eso con la cuestión de tabacos?
—¿No ha de tener? Empiece usted diciendo que su artículo de usted es bueno: primero porque él es alto.
—¡Hombre!
—Calle usted. ¿Ha escrito algunas obras?
—Sí, señor: en el año 97 escribió una comedia que no valía gran cosa.
—Bravo: añada usted que usted entiende mucho de tabacos, fundado en que él hizo el año 97 una comedia...
—Pero señor, haremos reír al público...
—No tenga usted cuidado: el público se morirá de risa, y la palestra queda por el que hace reír. ¿Qué más tiene el adversario? ¿Tiene alguna verruga en las narices, tiene moza, debe a alguien, ha estado en la cárcel alguna vez, gasta peluca, ha tenido opinión nula?...
—Algo, algo hay de eso.
—Pues bien: a él: la opinión, la verruga; duro en sus defectos. ¿Qué entenderá él de achaque de tabacos, si escribió en los periódicos de entonces, si el año 8 jugaba a la pipirijaina o a la pata coja?
—¿Pero adónde vamos a parar?...
—A la tetilla izquierda, señor: usted no se desanime: ¿le coge usted en un plagio? El texto en los hocicos, el original, y ande. ¿Sabe usted algún cuento? a contársele.
—¿Y si no vienen a pelo los cuentos que yo sé?
—No importa; usted hará reír, y ese es el caso. ¿Dice él que usted se equivoca una vez? Dígale usted que él se equivoca ciento, y pata. Usted es un tal; y usted es más: éste es el modo.
—Pero, señor Fígaro, ¿y dónde dejamos ya la cuestión de tabacos?
—¿Y a usted qué le importa ni a nadie tampoco? Déjela usted que viaje. Por fin, luego que usted haya agotado todos los recursos de la personalidad, concluya usted apelando al público y diciendo que él sabrá apreciar la moderación de usted en la cuestión presente: que se retira usted de la polémica: en primer lugar, porque ha probado suficientemente su opinión acerca de tabacos con las poderosas razones antedichas de la estatura, de la verruga, de la comedia del año 97, de las deudas y de la opinión del adversario: y en segundo lugar, porque habiendo usado el contrario de mala fe y de indecorosas personalidades (y eso dígalo usted aunque sea mentira), de que usted no se siente capaz en atención a que usted respeta mucho al público respetable, la polémica se ha hecho asquerosa e interminable. Aquí dice usted una gracia o dos, si puede, acerca del mayor número de subscripciones que reúne el periódico en que usted escribe, que es razón concluyente, y que le piquen a usted moscas.
—Señor Fígaro, ese plan será bueno; mas yo le encuentro el inconveniente de que si en un país en que tan poco prestigio tiene la literatura y los literatos, en vez de darnos honor unos a otros nos damos mutuamente en espectáculo, derribamos nosotros mismos nuestros altares, y nos hacemos el hazmerreír del público... y a mí me da vergüenza...
—¡Ay! ¡ay! ¡ay! ¿Ahora salimos con que tiene usted vergüenza?... y... ¡voto va! Dijéralo usted al principio. Usted es incorregible. Pues, amigo, voy a concluir: hace muchos años que ando por este mundo, y las más de las polémicas que he visto se han decidido por este estilo. Fuera, pues, razones, señor mío: látigo y más látigo, no sé qué sabio ha dicho que las más de las cuestiones son cuestiones de nombre: aquí, amigo mío, las más son cuestiones de personas.
Y con esto despedí a mi cliente, quien no sé si habrá aprovechado mis consejos. Una cosa tan sólo le supliqué al salir por el umbral de mi puerta.
—Si acaso—le dije—oye usted decir a las gentes cuando le vean por el mundo: «ahí va el cliente de Fígaro: ese es el del artículo».—No lo creo, responda usted: el cliente de Fígaro es un ente ideal que tiene muchos retratos en esta sociedad, pero que no tiene original en ninguna.
Don Cándido Buenafé es un excelente sujeto, de éstos de quienes solemos decir con envidiable conmiseración: «Es un infeliz». Empleado desde pequeño en un ramo de no mucha importancia, es todo lo más si sabe leer la Gaceta, y redactar, con mala sintaxis y peor ortografía, algún oficio sobrecargado de fórmulas y traslados, o hacer un extracto largo de algún expediente corto; pero en medio de su escasa ciencia, es bastante modesto para desear que su hijo Tomasito sepa más que él, para lo cual no le es necesario felizmente extraordinarios esfuerzos ni sacrificios.
En el tiempo de la libertad de la imprenta leía o devoraba don Cándido los muchos papeles públicos que veían la luz, y llegó a formar alta idea de todo hombre capaz de escribir para el público; cosa que él vea, por consiguiente, en letra de molde, tiene para él una autoridad irrecusable, porque cuando ve que hay quien se toma la pena de imprimirla, mecanismo de que no tiene idea alguna, dice para sí: ¡sabido se lo tendrá! Por lo tanto, era de buena fe liberal en los años nulos, porque acababa de leer y exclamaba: tiene razón; y después ha sido realista de buena fe en los años válidos, porque lee la Gaceta y exclama: ¡ya se ve que dicen bien!
Un partidario de este temple es una alhaja impagable para toda especie de gobierno mientras haya imprenta; y más si añadimos que cree como en su salvación en los partes de los encuentros y escaramuzas que en los papeles públicos suelen venir consignados, y se extasía de placer cuando se encuentra con aquello de que: «de los enemigos murieron tantos centenares de hombres, y nosotros no hemos tenido más que un contuso y algún sargento desmayado», o cosa semejante.
—Daría yo—dice algunas veces,—la mitad de mi sueldo por poder escribir un artículo de esos retumbantes de política. ¡Voto va! ¡qué hombres esos!; ¡y qué talentos! ¡Y cómo lo convencen a uno con sus discursos! ¡Media vida diera yo, y la mitad de la otra media porque mi hijo Tomasito pudiera el día de mañana hacer otro tanto!
Llevado de esta idea, ha hecho aprender latín al muchacho, y en el día le ha dado un maestro de francés, porque dice que en sabiendo francés ya se sabe todo lo que hay que saber; y que él conoce a no pocos sabios de campanillas en esta tierra que no saben otra cosa. Como dos meses llevaría el angelito, que tiene a la sazón catorce años, de traducir mal y leer peor el Calypso se trouvait inconsolable du départ d'Ulysse, cuando me lo trajo una mañana su papá, y ambos a dos me hicieron una visita, cuyos interesantes detalles no quiero en ninguna manera perdonar a mis curiosos lectores.
—Señor Fígaro—me dijo don Cándido abrazándome,—aquí le presento a usted a mi hijo Tomás, el que sabe latín; usted no ignora que yo lo crío para literato; ya que yo no puedo serlo, que lo sea él y saque de la obscuridad a su familia. ¡Ay, señor Fígaro, como yo lo vea famoso, muero contento!
Hízome a esta sazón Tomasito una cortesía tan zurda como sus disposiciones literarias. Su exterior y sus palabras estaban en armonía con las de casi todos los jóvenes del día; díjome que era verdad que no tenía sino catorce años: pero que él conocía el mundo y el corazón humano, comme ma poche; que todas las mujeres eran iguales, que estaba muy escarmentado, y que a él no le engañaba nadie; que Voltaire era mucho hombre, y que con nada se había reído más que con el compère Mathieu, porque su papá, deseoso de su ilustración, le dejaba leer cuanto libro en sus manos caía. En cuanto a política me añadió:
—Yo y Chateaubriand pensamos de un mismo modo.
Y a renglón seguido me habló de los pueblos y de las revoluciones como pudiera de sus amigos de la escuela. Confieso que se me figuró el muchacho esa fruta que suelen vender en Madrid, que arrancada verde aún del árbol, y madurada por el traqueteo y la prisa del viaje, tiene todo el exterior de la pasada madurez, sin haber tenido nunca la lozanía ni el sabor de la juventud y de la sazón.
—Los muchachos del ilustrado siglo XIX—dije para mí,—llegan a viejos sin haber sido nunca jóvenes.
Sentáronse mis amigos, el viejo joven y el joven viejo, y sacó don Cándido de su faltriquera un legajo abultado.
—Dos objetos tiene esta visita—me dijo:—primero, para que Tomasito se vaya soltando en el francés, le he dicho que traduzca una comedia; hala traducido, y aquí se la traigo a usted.
—¡Hola!
—Sí, señor: algunas cosillas ha dejado en blanco, porque no tiene allí más diccionario que el de Sobrino... y...
—Sí...
—Usted tendrá la bondad de enmendar lo que no le parezca bien; y como usted entiende eso de darla al teatro... y las diligencias que hay que practicar...
—¡Ah! ¿Usted quiere que se represente?
—Sin duda... le diré a usted: el dinerillo que saque es para él...
—Sí, señor—dijo el muchacho,—y papá me ha prometido hacerme un vestido negro para cuando acabe una tragedia excelente que estoy haciendo...
—¡Tragedia!
—Sí, señor, en once cuadros... ya sabe usted que en París no se hacen ya esas obras en actos... sino en cuadros... Es una tragedia romántica. El clasicismo es la muerte del genio, como usted sabe... ¿Le parece a usted que se podrá representar?
—¿Y qué inconveniente ha de haber?
—Le diré a usted—interrumpió don Cándido,—tiene dada ya una comedia de costumbres.
—Con perdón de usted—se apresuró a decir Tomasito,—cuando la hice no había leído a Víctor Hugo: ni tenía los conocimientos que tengo en el día...
—¡Ay! ya.
—Pues mi hijo dio esa comedia, y verá usted lo que sucedió a mi entender. Entregámosla a un sujeto que corre con recibir las comedias: dijo que era corriente y que la enviaría a la censura: la envió, pues.
—Papá, perdone usted, primero se perdió...
—Cierto... se perdió, y nunca se pudo encontrar; hubo que sacar otra copia, y pasó a censura.
—Papá, perdone usted; que antes fue al corregimiento.
—Es verdad: fue al corregimiento, y de allí... pasó después a la censura eclesiástica; por más señas que fue a un excelente padre, y en un momento, esto es, en un par de meses, la despachó: volvió al corregimiento y fue de allí a la censura política; en una palabra, ello es que en menos de medio año salió prohibida.
—¡Prohibida!
—Sí, señor, y yo no sé a la verdad... porque mi comedia...
—Diga usted que hicieron bien, señor Fígaro: ¡éste escribe siempre con una intención! lo que ha mamado en sus libros... baste con decirle a usted que su madre se moría de risa al leerla, y yo lloraba de gozo... hubo que rehacerla... y por fin se logró que pasara la nueva.
—¡Hola!
—Pero aguarde usted: como los señores que dirigen la cosa no están muy allá que digamos en eso de comedias, la hubieron de enviar a un cómico que dicen que es hombre que lo entiende, y tiene gran mano en las compañías: éste dijo que no valía cosa, y todo fue, según yo pude averiguar, porque no tenía él un buen papel para lucirse: recogimos la comedia, y éste le puso un papel que era lo que había que ver; volvió y dijo que tampoco valía nada, y fue, según me dijeron, porque el papel era muy largo y él no debe de tener muchas ganas de trabajar. Dímosla al otro teatro, mas allí contestaron que ellos no eran menos que los del otro coliseo, y que no tomaban sobras: a fuerza, sin embargo, de emplear más empeños que para lograr una prebenda, se consiguió una orden a rajatabla de los señores que estaban a la cabeza del teatro; pero ya era tema: una actriz, sobre si la habían dado el papel de segunda siendo ella la primera, se puso mala la víspera; otro actor, también por etiquetas y rencillas, armó una intriga de todos los diablos: se pagó gente para el efecto, y si una noche se representó, una noche se silbó...
—¿Se silbó?
—¡Ya ve usted! intrigas.
—¡Picardía!
—Conque yo quisiera que no sucediese otro tanto con la traducción ésta y la tragedia. El segundo objeto que nos trae es el de que usted lo dirija, dándole algunos consejos a mi Tomasito, porque yo ya le he dicho que no debe limitarse al teatro... que el campo de la literatura es muy vasto, y que el templo de la fama tiene muchas puertas.
—Dice usted muy bien, señor don Cándido.
Aquí recapacité, coordiné mis ideas un momento, y de la manera que el lector va a ver, enderecé poco más o menos a mi joven cliente por la vía de la gloria literaria, a la cual, si él sigue y observa mi reglamento, temprano o tarde debe sin duda llegar.
—Supongo—dije por último, dirigiéndome a mi Tomasito,—que usted no querrá abarcar honra y provecho: esas estupendas rarezas que por acá nos vienen contando los viajeros de los Walter Scott, los Casimir Delavigne, los Lamartine, los Scribe y los Víctor Hugo, de los cuales el que menos tiene, amén de su correspondiente gloria, su palacio donde se da la vida de un príncipe, son cosas de por allá y extravagancias que sólo suceden en Francia y en Inglaterra; verdad es que no tenemos tampoco hombres de aquel temple, pero si los hubiere sucedería probablemente lo mismo. No habiendo usted de reunir, pues, honra y provecho, querrá uno u otro. Si quiere honra, paréceme que está en camino de lograrla: en primer lugar usted no tiene sino catorce años; esa es la edad en el día, o poco más: la valeur n'attend pas le nombre des années. En cuanto a saber, usted no sabe sino francés, y como dice muy bien el señor don Cándido, tiene usted sólo con eso andado ya la mitad del camino. Haga usted unas cuantas poesías fugitivas, tal cual soneto, muy sonoro y lleno de pámpanos poéticos, y no se apure usted si no dice nada en él: corra entre los amigos, saque usted mismo copias furtivas, y repártalas como pan bendito: sean destinadas sobre todo sus poesías a las mujeres, que son las que dan fama: haga usted correr la voz de que está haciendo una obra grande cuyo título se sabrá con el tiempo: procure usted fuerzas de trasposiciones y de palabras desenterradas del diccionario, no sabidas de nadie, que digan de él: ¡Cómo maneja la lengua! ¡es hombre que sabe el castellano! Porque, aunque lo menos que puede saber un literato es su lengua, éste es, sin embargo, el ápice de la ciencia en el país; y en cuanto usted vea que pasa por muchacho de esperanzas, vaya usted a viajar: esté usted fuera diez o doce años, en los cuales puede vivir seguro de que se hablará de usted más de lo que sea menester. Vuelva usted entonces: reúna usted en un tomo alguna comedia, media docena de odas y un romancito: diga usted en el prólogo que las hizo en los ratos perdidos que sus desgracias le dejaron libres; que las publica por haber sabido que algunas composiciones de ellas se han impreso en Amberes o en América, sin licencia y con faltas, hijas de la incuria de los copiantes, y que dedica usted a su cara patria aquel corto obsequio, y déjelas usted correr. No vuelva usted a escribir nada: silencio y aristocracia literaria, y yo le respondo a usted de que llegará a una edad provecta oyendo repetir a los pájaros: don Tomás, don Tomás, don Tomás es un sabio; y entonces ya puede usted con seguridad darle al público comedias, folletos, comentarios: todo será bueno ¡que es de don Tomás!... Si usted no quiere honra, y sí sólo el corto provecho que de aquí puede sacarse, es preciso tomar otro camino: póngase usted bien con los cómicos; mantenga usted un corresponsal en París, y cada correo traduzca una comedia de Scribe, que aquí las reciben con los brazos abiertos: busque usted medios de ingerirse en las columnas de un periódico, y diga usted que todo va bien, y que todos somos unos santos; ajústese usted con un par de libreros, los cuales le darán a usted cuatro o cinco duros por cada tomo de las novelas de Walter Scott, que usted en horas les traduzca; y aunque vayan mal traducidas, usted no se apure, que ni el librero lo entiende, ni ningún cristiano tampoco. Sic itur ad astra, señor don Tomás.
Aquí se arrojó don Cándido en mis brazos; y tomando la mano a Tomasito:
—Ya se ve que dice bien el señor; ¡llega, hijo mío—le decía,—y da las gracias a tu protector; ya lo ves, nada necesitas saber más de lo que sabes ya! ¡qué fortuna, señor Fígaro! ¡ya tiene hecha mi hijo su carrera! Folletos, comedias, novelas, traducciones... ¡y todo con sólo saber francés! ¡Oh francés, francés! ¡Ah! ¿Y periódicos? ¿No es verdad, señor Fígaro, que también ha dicho usted periódicos?
—Sí, amigo mío, lo he dicho—concluí conduciéndolo hasta la puerta y despidiéndolos;—pero le aconsejaría de buena gana que en eso de los periódicos no se fijase mucho, porque ya sabe usted que aquí no los hay siempre...
—Sí, es verdad, es una casualidad el haberlos.
—Así, lo mejor será que se atenga a mis demás consejos. Este es el camino.
Gran cosa dijo el primero que anunció este proverbio, hoy tan trillado. Si hay proverbios que envejecen y caducan, éste toma por el contrario más fuerza cada día. Yo, por mi parte, confieso que, a haber tenido la desgracia de nacer pagano, sería ese proverbio una de las cosas que más me retraerían de adoptar la existencia de muchos dioses; porque soy de mío tan indómito e independiente, que me asustaría la idea de proponer yo, y de que dispusiesen de mis propósitos millares de dioses, ya que desdichadamente ha de ser hombre un periodista, y lo que es peor, hombre débil y quebradizo. Ello no se puede negar que un periodista es un ser bien criado, si se atiende a que no tiene voluntad propia; pues sobre ser bien criado, debe participar también de calidades de los más de los seres existentes: ha menester, si se ha de ser bueno y de dura, la pasta del asno y su seguridad en el pisar, para caminar sin caer en un sendero estrecho, y como de esas veces fofo y mal seguro, y agachar como él las orejas cuando zumba en derredor de ellas el garrote. Necesita saberse pasar sin alimento semanas enteras como el camello, y caminar la frente erguida por medio del desierto. Ha de tener la velocidad del gamo en el huir para un apuro, para un día en que Dios disponga lo que él no haya puesto. Ha de tener del perro el olfato, para oler con tiempo dónde está la fiera, y el ladrar a los pobres; y ha de saber dónde hace presa, y dónde quiere Dios que hinque el diente. Le es indispensable la vista perspicaz del lince, para conocer en la cara del que ha de disponer, lo que él debe poner; el oído del jabalí para barruntar el runrún de la asonada; se ha de hacer, como el topo, el mortecino, mientras pasa la tormenta; ha de saber andar cuando va delante con el paso de la tortuga, tan menudo y lento que nadie se lo note, que no hay cosa que más espante que el ver andar al periodista; ha de saber, como el cangrejo, desandar lo andado, cuando lo ha andado demás, y como esas veces ha de irse sesgando por entre las matas a guisa de serpiente; ha de mudar de camisa en tiempo y lugar como la culebra; ha de tener cabeza fuerte como el buey, y cierta amable inconsecuencia con la mujer; ha de estar en contínua atalaya como el ciervo, y dispuesto como la sanguijuela a recibir el tijeretazo del mismo a quien salva la vida; ha de ser, como el músico, inteligente en las fugas, y no ha de cantar de contralto más que escriba con trabajo; y a todo, en fin, ha de poner cara de risa como la mona. Esto, con respecto al reino animal.
Can respecto al vegetal, parécese el periodista a las plantas en acabar con ellas un huracán sin servirles de mérito el fruto que hayan dado anteriormente: como la caña ha de doblar la cerviz al viento, pero sin murmurar como ella; ha de medrar como el junco y la espadaña en el pantano; ha de dejarse podar como y cuando Dios disponga, y tomar la dirección que le dé el jardinero; ha de pinchar como el espino y la zarza los pies de los caminantes desvalidos, dejándose hollar de la rueda del poderoso; en días obscuros ha de cerrar el cáliz y no dejar coger sus pistilos como la flor del azafrán; ha de tomar color según le den los rayos del sol; ha de hacer sombra, en ocasiones dañina, como el nogal; ha de volver la cara al astro que más calienta como el girasol, y es planta muerta si no; seméjase a las palmas en que mueren las compañeras empezando a morir una; así ha de servir para comer como para quemar, a guisa de piña; ha de oler a rosa para los altos, y a espliego para los bajos; ha de matar halagando como la hiedra.
Por lo que hace al mineral, parécese el periodista a la piedra en que no hay picapedrero que no le quite una esquirla y que no le dé un porrazo; ha de tener tantos colores como el jaspe, si ha de parecer bien a todos; ha de ser frío como el mármol debajo del pie del magnate; ha de ser dúctil como el oro: de plata no ha de tener ni aun el hablar en ella; ha de tener los pies de plomo; ha de servir como el bronce para inmortalizar hasta los dislates de los próceres; lo ha de soldar todo como el estaño; ha de tener más vetas que una mina, y más virtudes que un agua termal. Y después de tanto trabajo y de tantas calidades, ha de saltar, por fin, como el acero en dando en cosa dura.
En una palabra, ha de ser el periodista un imposible: no ha de contar sobre todo jamás con el día de mañana: ¡Dichoso el que puede contar con el de ayer! No debe, por consiguiente, decir nunca como El Universal: «Este periódico sale todos los días excepto los lunes»; sino decir: «De este periódico sólo se sabe de cierto que no sale los lunes». Porque el hombre pone y Dios dispone.
No sé qué profeta ha dicho que el gran talento no consiste precisamente en saber lo que se ha de decir, sino en saber lo que se ha de callar: porque en esto de profetas no soy muy fuerte, según la expresión de aquel que miraba detenidamente al Neptuno de la fuente del Prado, y añadía de buena fe enseñándosele a un amigo suyo:
[2] Antes de ayer apareció en esta corte el número 14 del periódico El Siglo con varios artículos en blanco, cuyos epígrafes eran: De la amnistía; Política interior; carta de don Miguel y don Manuel María Hazaña en defensa de su honor y patriotismo; sobre Cortés, y canción a la muerte de don Joaquín de Pablo Chapalangarra. Posteriormente hemos sabido que se ha suprimido la publicación de este periódico.
—Aquí tiene usted a Jonás conforme salió del vientre de la ballena.
—¿Hombre, a Jonás?—le replicó el amigo—si éste es Neptuno...
—O Neptuno, como usted quiera—replicó el cicerone—que en esto de profetas no soy muy fuerte.
El hecho es que la cosa se ha dicho, y haya sido padre de la Iglesia, filósofo o dios del paganismo, no es menos cierta ni verosímil, ni más digna tampoco de ser averiguada en tiempos en que dice cada cual sus cosas y las ajenas como y cuando puede.
Platón, que era hombre que sabía dónde le apretaba el zapato, si bien no los gastaba, y que sabía asimismo cuánto tenía adelantado para hablar el que no ha hablado nada todavía, había adoptado por sistema enseñar a sus discípulos a callar antes de pasar a enseñarles materias más hondas, y en esa enseñanza invertía cinco años, lo cual prueba evidentemente dos cosas: primera, que Platón estaba, como nuestras universidades, por los estudios largos; segunda, que no es cosa tan fácil como parece enseñar a callar al hombre, el cual nació para hablar, según han creído erróneamente algunos autores mal informados, dejándose deslumbrar sin duda por las apariencias de verosimilitud que le da a esta opinión el don de la palabra, que nos diferencia tan funestamente de los demás seres que crió, de suyo callados y taciturnos, la sabia naturaleza.
De cuánto se pueda callar en cinco años, podráse formar una idea aproximada con sólo repasar por la memoria cuanto hemos callado nosotros, mis lectores y yo, en diez años, esto es, en dos cursos completos de Platón que hemos hecho pacíficamente desde el año 23 hasta el 33 inclusive, de feliz recuerdo, en los cuales nos sucedía precisamente lo mismo que en la cátedra de Platón, a saber, que sólo hablaba el maestro, y eso para enseñar a callar a los demás, y perdónenos el filósofo griego la comparación. Esto con respecto a dar una idea de lo mucho que se puede callar en cinco o en diez años; ahora bien, con respecto a lo que se puede callar en un solo día, basta para formar una idea leer, si es posible, El Siglo, periódico que no se ofenderá si aseguramos de él que trae cosas que no están escritas; periódico enteramente platónico, pero que no puede haber sacado tanto provecho como honra de su ciencia en el callar.
Confesemos, sin embargo, que lo que hay que leer es un artículo que no está escrito. Leer palabras y más palabras lo hace cualquiera, y toda la dificultad, si puede cifrarse en alguna cosa, se cifra evidentemente en leer un papel blanco.
Un artículo en blanco es susceptible de las interpretaciones más favorables: un artículo en blanco es un artículo en el sentido de todos los partidos: es cera blanda a la cual puede darse a voluntad la forma más adaptada al gusto de cada uno. Un artículo en blanco es además picante, porque excita la curiosidad hasta un punto difícil de pintar. ¿Qué dirá? ¿Qué no dirá? En un mundo como éste de ilusión y fantasmagoría, donde no se goza sino en cuanto se espera, es indudable que el hacer esperar es hacer gozar. Las cosas una vez tocadas y poseídas pierden su mérito; desvanécese el prestigio, rómpese el velo con que nuestra imaginación las embellecía, y exclama el hombre desengañado: ¿Es esto lo que anhelaba? Este sistema de hacer gozar haciendo esperar, del cual pudiéramos citar en el día algún sectario famoso, es evidente, y por él nunca podrá entrar en competencia con un artículo en blanco un artículo en negro. Este ya sabemos lo que puede querer decir, aunque no sea más que haciendo deducciones del color.
De esta facilidad con que puede leerse un artículo en blanco se deduce un principio que desgraciadamente ha sido fin para El Siglo; a saber, que se pueden comparar con las cosas escritas en tinta simpática y con esas pantallas elegantes que toman más o menos color según se acercan más o menos a la lumbre; leídos en un gabinete ministerial, naturalmente resguardado de toda intemperie, y en que suele estar alto el termómetro, toman un colorcito subido que ofende la vista; y leídos al aire libre, se revisten de una tinta suave que da gozo a la multitud. Pero siempre hacen fortuna, porque en el primer caso, y cuando dan con un lector amigo del silencio, suelen dar por gusto al periodista, y en tal caso se da un privilegio exclusivo al autor de un artículo en blanco, para que puedan también quedar en blanco los números sucesivos.
Bien conocerá el lector, aun sin haber leído El Siglo, como probablemente no le habrá leído por aficionado que sea a leer, que no es mi intención defender ni acriminar los artículos en blanco, ni mucho menos a los gobiernos, que temo, a Dios gracias.
Es únicamente mi objeto apuntar unas cuantas ideas acerca de la teoría de los artículos en blanco, género nuevo en nuestro país, y para el cual debió decir Malherbe aquellos versos:
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses
L'espace d'un matin.
Quod scripsi, scripsi, dijo un antiguo y famoso magistrado. He aquí otra de las ventajas de un artículo en blanco; y si hay quien culpe todavía de poco carácter a la Revista, desafiamos por esta vez al Siglo a que tenga más que nosotros. No dirá por esta vez quod scripsi, scripsi. En tiempo en que es tan de primera necesidad no contradecirse nunca, he aquí otra ventaja de los escritores en blanco. Ni se crea que es fácil tampoco sobresalir en este género: yo confieso en verdad que, si es cierto aquello de que principio quieren las cosas, al ponerme a escribir un artículo en blanco, no sabría por dónde empezar, y en cuanto a lo de prohibirlos, confieso que me había de ver apurado todavía.
¡El Siglo es más grande que los hombres! he aquí una verdad que ha echado por tierra el tiempo. Nosotros, en realidad, al condolernos sinceramente de la suerte de nuestro colega, inferimos: o es el siglo más chico de lo que habíamos pensado, o no es este siglo que alcanzamos el que habíamos menester.
Inferimos que no está bastante ilustrado el país para leer artículos en blanco, y que es más acertado meter las cosas con cuchara, como lo entiende el Boletín: adoptamos el agüero que nos ofrece nuestro silencioso cofrade. A catorce Siglos nos ha dejado este periódico; es decir, en la Edad Media; confesemos francamente que no podemos pasar de aquí, y quedémonos en blanco en hora buena. Muchos son efectivamente los puntos que ha dejado en blanco nuestro buen Siglo en punto a amnistía, en punto a política interior, en punto a honor y patriotismo de no sé qué hazañas, y en punto, en fin, a Cortes; pero más creemos que hubieran sido aún los puntos en blanco, si conforme era el 14 el siglo, hubiera sido el 19. Y por último, deducimos de todo lo dicho y de la muerte que alcanza a nuestro buen Siglo, a pesar de toda su ilustración y grandeza, que el siglo es chico como son los hombres, y que en tiempos como éstos los hombres prudentes no deben hablar, ni mucho menos callar.
Noble Espagne, où la littérature est réduite à la liberté du monologue de Figaro.
F. Soulié.
La Librairie à Paris.
Libre des
Cent-et-un.
—¿Por qué no pone usted un periódico suyo? ¿Cuándo sale Fígaro? ¡Es idea peregrina! Ya he visto en los demás periódicos la publicación del permiso para el periódico nuevo. ¿Saldrá por fin en febrero, en marzo? ¿Cuándo? ¿Nos hará usted reír, por supuesto?
He aquí las preguntas que por todas partes se me dirigen, que me cercan, me estrechan, me comprometen, y a las cuales me veo más apurado para responder, que se ven hace tres días... Iba a hacer una mala comparación; y si me la había de suprimir algún amigo de éstos que miran de continuo por mi tranquilidad, suprímomela yo.
¿Por qué no he de publicar un periódico también? he dicho efectivamente para mí. En todos los países cultos y despreocupados, la literatura entera, con todos sus ramos y sus diferentes géneros, ha venido a clasificarse, a encerrarse modestamente en las columnas de los periódicos. No se publican ya infolios corpulentos de tiempo en tiempo. La moda del día prescribe los libros cortos, si han de ser libros. Y si hemos de hablar en razón, si sólo se ha de escribir la verdad, si no se ha de decir sino lo que de cierto se sabe, convengamos en que todo está dicho en un papel de cigarro. Los adelantos materiales han ahogado de un siglo a esta parte las disertaciones metafísicas, las divagaciones científicas; y la razón, como se clama por todas partes, ha conquistado el terreno de la imaginación, si es que hay razón en el mundo que no sea imaginaria. Los hechos han desterrado las ideas. Los periódicos, los libros. La prisa, la rapidez, diré mejor, es el alma de nuestra existencia, y lo que no se hace de prisa en el siglo XIX, no se hace de ninguna manera, razón por la cual es muy de sospechar que no hagamos nunca nada en España. Las diligencias y el vapor han reunido a los hombres de todas las distancias: desde que el espacio ha desaparecido en el tiempo, ha desaparecido también en el terreno. ¿Qué significaría, pues, un autor formando a pie firme un libro, detenido él solo en medio de la corriente que todo lo arrebata? ¿Quién se detendría a escucharlo? En el día es preciso hablar y correr a un tiempo, y de aquí la necesidad de hablar de corrida, que todos desgraciadamente no poseen. Un libro es, pues, a un periódico, lo que un carromato a una diligencia. El libro lleva las ideas a las extremidades del cuerpo social con la misma lentitud, tan a pequeñas jornadas, como aquél lleva la gente a las provincias. Así sólo puede explicarse la armonía, la indispensable relación que existe entre la ilustración del siglo y la escasez de los libros nuevos. De otra suerte sería preciso inferir que la civilización mata las artes y las letras. Y decimos las artes, porque aquella misma rapidez de existencia ha lanzado sobre el terreno de la pintura la litografía, y ha levantado al lado de las antiguas moles de arquitectura gótica de los tiempos lentos, las modernas construcciones de las ratoneras que por casas habitamos en el día.
Convencidos de que el periódico es una secuela indispensable, si no un síntoma de la vida moderna, esperarían tal vez aquí nuestros lectores una historia de esta invención; una seria disertación sobre los primeros periódicos, y acerca de si debieron o no su primer nombre a una moneda veneciana que limitaba su precio. Nada de eso. Sólo diremos que los primeros periódicos fueron gacetas: no nos admiremos, pues, si fieles a su origen, si reconociendo su principio, los periódicos han conservado la afición a mentir, que los distingue de las demás publicaciones desde los tiempos más remotos; en lo cual no han hecho nunca más que administrar una herencia. Es su mayorazgo; respetemos éste como los demás, pues que estamos a esta altura todavía.
Inapreciables son las ventajas de los periódicos; habiendo periódicos, en primer lugar, no es necesario estudiar, porque a la larga, ¿qué cosa hay que no enseñe un periódico? Sabe usted por un periódico la hora a que empieza el teatro, y algunas veces la función que se representa, es decir, siempre que la función que se representa sea la misma que se anuncia: esto, al fin, sucede algunas veces. Por los periódicos sabe usted de día en día lo que sucede en Navarra, cuando sucede algo; verdad es que esto no es todos los días; pero para eso muchas veces sabe usted también lo que no sucede: no se sabe ciertamente la pérdida del enemigo, pero ésa siempre debe ser mucha; y en cambio se sabe que llegó la noche, porque la noche llega siempre; no es como la libertad, ni como las cosas buenas, que no llegan nunca; y se sabe que los caballos de los facciosos corren más que los nuestros, puesto que siempre deben aquéllos su salvación a su velocidad. Así se supiera dónde diantres los van a buscar. Esta investigación sería de grande utilidad para mejorar nuestras crías. Por un periódico sabe usted que hay Cortes reunidas para elevar sobre el cimiento el edificio de nuestra libertad. Por ellos se sabe que hay dos Estamentos, es decir, además del de Procuradores, otro de Próceres. Por los periódicos sabe usted, mutatis mutandis, es decir, quitando unas cosas y poniendo otras, lo que hablan los oradores, y sabe usted, como por ejemplo ahora, cuándo una discusión es tal discusión, y cuándo es meramente conversación, para repetir la frase feliz de un orador.
¿A quién debe aquel orador de café, que perora sobre la intervención extranjera, sus vastos conocimientos acerca de las intenciones de Luis Felipe, sino a los periódicos? ¿Dónde habría aprendido aquella columna de la Puerta del Sol, que hace la oposición de corrillo en corrillo, lo que es un tory y un whig, y un reformista, y lo que puede una alianza, sobre todo si es cuádruple, y una resistencia, sobre todo si es una? ¿Dónde aprendería, siendo español, lo que es progreso? ¿En qué libro encontraría lo que quiere decir un ministro responsable, y una ley fundamental, y una representación nacional, y una fantasma? ¿En qué universidad podría aprender la sutil distinción que existe entre las fantasmas que matan y las que no matan? Distinción por cierto sumamente importante para nosotros, pobres mortales, que somos los que hemos de morir.
Convengamos, pues, en que el periódico es el grande archivo de los conocimientos humanos, y que si hay algún medio en este siglo de ser ignorante, es no leer un periódico.
Estas y otras muchas reflexiones, las cuales no expongo todas, por ser siempre mucho más lo que callo que lo que digo, me movieron a ser periodista; pero no como quiera periodista, atenido a sueldos y voluntades ajenas, sino periodista por mí y ante mí.
Dicho y hecho, concibamos el plan. El periódico se titulará Fígaro, un nombre propio; esto no significa nada y a nada compromete, ni a observar, ni a revistar, ni a ser eco de nadie, ni a chupar flores, ni a compilar, ni a maldita de Dios la cosa. Encierra sólo un tanto de malicia, y eso bien sé yo que no me costará trabajo. Con sólo contar nuestras cosas lisa y llanamente ellas llevan ya la bastante sal y pimienta. He aquí una de las ventajas de los que se dedican a graciosos en nuestro país: en sabiendo decir lo que pasa, cualquiera tiene gracia, cualquiera hará reír. Sea esto dicho sin ofender a nadie.
El periódico tratará... de todo. ¿Qué menos? Pero como no ha de ser ni tan grande como nuestra paciencia, ni tan corto como nuestra esperanza, y como han de caber mis artículos, no pondremos las reales órdenes. Por otra parte, no gusto de afligir a nadie; por consiguiente no se pondrán los reales nombramientos: menos gusto de estar siempre diciendo una misma cosa; por lo tanto fuera los partes oficiales. Estoy decidido a no gastar palabras en balde; mi periódico ha de ser todo substancia; así cada sesión de Cortes vendrá en dos líneas; algunos días en menos; como de esas veces no ocupará nada.
Artículos de política. Los habrá. Estos, en no entendiéndolos nadie, estamos al cabo de la calle. Y eso no es difícil, sobre todo quien no los ha de entender es el censor. Oposición: eso por supuesto. A mí, cuando escribo, me gusta siempre tener razón.
De hacienda. Largamente, pero siempre en broma, para nosotros será un juego esto; no nos faltará a quien imitar. Los asuntos de cuentas sólo son serios para quien paga; pero para quien cobra...
De guerra. También daremos artículos, y en abundancia: buscaremos primero quien lo entienda y quien sepa hablar de la materia; por lo demás, saldremos del paso, si no bien, mal; nunca serán los artículos tan pesados como el asunto.
De interior. Hasta los codos. Desentrañaremos esto; y tanto queremos hablar de esta materia, que no nos detendremos en enumerar lo que se ha hecho; sólo hablaremos de lo que falta por hacer.
De estado. Aquí nos extenderemos sobre el statu quo y sobre el Estatuto, y nos quedaremos extendidos; ni moveremos pie ni pata.
De marina. Esto es más delicado. ¿Ha de ser Fígaro el único que hable de eso? No me gusta ahogarme en poca agua.
De gracia y justicia. He dicho muchas veces que no soy ministerial: haré por lo tanto justicia seca. ¡Ojalá que me dejen también hacer gracias!
De literatura. En cuanto se publique un libro bueno, lo analizaremos; por consiguiente, no seremos pesados en esta sección.
De teatro español. No diremos nada mientras no haya nada que decir. Felizmente va largo.
De actores. Aquí seremos malos de buena fe: seremos actores hablando de actores.
De música. Buscaremos un literato que sepa música, o un músico que sepa escribir: entre tanto, Fígaro se compondrá como se han compuesto hasta el día los demás periódicos. Felizmente pillaremos al público acostumbrado; y él y nosotros estamos iguales.
Modas. En esta sección hablaremos de empréstitos, de intrigas, de favor... en una palabra, lo que corre... a la dernière siempre.
De costumbres. Por supuesto: malas: lo que hay: escribiremos como otros viven sobre el país. Fígaro hablará, bajo este título, de paciencia, de tinieblas, de mala intención, de atraso, de pereza, de apatía, de egoísmo. En una palabra, de nuestras costumbres.
Anuncios. Queriendo hacer lo más corto posible esta parte del periódico, sólo anunciará las funciones buenas, los libros regulares, las reformas, los adelantos, los descubrimientos. Ni se pondrán las pérdidas, ni menos todo lo que se vende entre nosotros. Esto sería no acabar nunca.
He aquí el periódico de Fígaro. Ya está concebida la idea. Sin embargo, no es eso todo. Es preciso pedir licencia; pero para pedir licencia es preciso poder presentar fianzas. Si las tuviera no sería yo el que me pusiera a escribir tonterías para divertir a otros, o tener empleo con sueldo... Pero si tuviera empleo, y jefe, y a hora fijas, y onces, y expedientes, y la cesantía al ojo, no tendría yo humor de escribir periódicos... o ser catedrático... pero si fuera catedrático, sabría algo, y entonces no servía para periodista...
Está decidido que no sirvo para pedir licencia. Otro al canto; un testaférreo; un sueldo al testaférreo; seguridades contra seguridades, fianza, depósito, licencia, en fin. He aquí ya a Fígaro con licencia: no esa licencia tan temida, esa licencia-fantasma, esa licencia que nos ha de volver al despotismo, esa licencia que está detrás de todo, acechando siempre el instante, y el ministro, y el... No, sino licencia de imprimirse a sí mismo.
Ya no falta más que imprenta. Corro a una...
—Aquí es imposible: no hay letra.
Corro a otra.
—Aquí, le diré a usted francamente, no hay prensa.
A otra.
—Aquí no queremos periódico, hay que trabajar de noche. Dios ha hecho la noche para dormir.
—Sí, pero no el impresor—contesto furioso.
—¿Qué quiere usted? Luego, es trabajo en que no se gana: como no hay cajistas en España, piden un sentido, se hacen valer; el público no quiere pagar caro, el oficial no quiere trabajar barato.
—¿Conque es imposible imprimir un periódico?
—Poco menos, señor; y si acaso se lo imprimen a usted, será caro y mal. Pondrán unas letras por otras.
—Eso ¡pardiez! no será imprimir mi periódico, sino otro del cajista.
—Pues eso, señor, sucederá; en habiendo un día de formación no tendrá usted cajistas; y si usted se enfada algún día por una errata, lo dejarán plantado, y si no se enfada también.
¿Es posible? ¿Conque no hay Fígaro? ¡Oh! ¡Habrá Fígaro, habrá Fígaro! Venceremos las dificultades... ¡Ah! se me olvidaba: ¡Papel! A una fábrica, a otra, a otra... Este es chico, este caro, este grande, este moreno, este con demasiada cola...
—Mire usted, como usted lo quiere no lo hay—me dicen por fin—. Es preciso mandarlo hacer.
—Pues lo mando hacer: para dentro de ocho días.
—Señor, la fábrica está a sesenta leguas; hay que hacer los moldes, y luego el papel, y luego secarlo, y si llueve... y luego, traerlo... y el ordinario echa quince días o veinte... y...
—¿No hay quien le eche a usted a los infiernos?—grito desesperado.—¡País de obstáculos!
Es preciso resignarse, esperar... Al fin lo habrá todo... demasiado va a haber luego... esta es la idea que me detiene, por fin, que cuando haya editor, redactores, impresor, cajistas, papel... entonces también habrá censor... Eso sí, eso siempre lo hay... ni hay que mandarlo hacer, ni hay que esperar...
Aquí acabo de perder la cabeza, enciérrome en mi casa, ¡voto va! Pues ha de haber Fígaro, sí, señor, por lo mismo ha de haber Fígaro, y ha de hablar de todo, absolutamente de todo.
Diciendo esto llego a mi casa, me siento a mi bufete para tomar disposiciones.
—¿Qué hace usted?—le digo a mi escribiente, de mal humor.
—Señor—me responde,—estoy traduciendo, como me ha mandado usted, este monólogo de su tocayo de usted, en el Mariage de Figaro de Beaumarchais, para que sirva de epígrafe a la colección de sus artículos que va usted a publicar.
—¿A ver cómo dice?
—«Se ha establecido en Madrid un sistema de libertad que se extiende hasta a la imprenta; y con tal que no hable en mis escritos, ni de la autoridad, ni del culto, ni de la política, ni de la moral, ni de los empleados, ni de las corporaciones, ni de los cómicos, ni de nadie que pertenezca a algo, puedo imprimirlo todo libremente, previa la inspección y revisión de dos o tres censores. Para aprovecharme de esta hermosa libertad anuncio un periódico»...
—Basta—exclamo al llegar aquí mi escribiente,—basta; eso se ha escrito para mí; cópielo usted aquí al pie de este artículo: ponga usted la fecha en que eso se escribió...—1784.—Bien. Ahora la fecha de hoy.—22 de enero de 1835.—Y debajo:—Fígaro.
La física ha clasificado los cuerpos, según el estado en que los pone el mayor o menor grado de calórico que contienen, en sólidos, líquidos y gaseosos. Así, el agua es sólido en el estado de hielo, líquido en el de fluidez, y gas en el de la evaporación. Es ley general de los cuerpos la gravedad, o la atracción que ejerce sobre ellos el centro común; es natural que esta atracción se ejerza más fuertemente en los que reúnen en menor espacio mayor cantidad de las moléculas que los componen: que éstos por consiguiente tengan más gravedad específica, y ocupen el puesto más inmediato al centro. Así es que en la escala de las posiciones de los cuerpos, los sólidos ocupan el puesto inferior, los líquidos el intermedio, y los gaseosos el superior. Una piedra busca el fondo de un río; un gas busca la parte superior de la atmósfera. Cada cuerpo está en continuo movimiento para obedecer a la ley que le obliga a buscar el puesto variable, que corresponde al grado de intensidad que adquiere o que pierde. La nube, conforme se condensa, baja, y cuando se liquida, cae; este mismo cuerpo, puesto al fuego, se dilata, y cuando se evapora y se gasifica, sube.
No trato de instalar un curso de física, lo uno porque dudo si tengo la bastante para mí, y lo otro porque estoy persuadido de que mis lectores saben de ella más que yo; no hago más que sentar una base de donde partir.
Igual clasificación a esta que ha hecho la ciencia de los fenómenos en los cuerpos en general, se puede hacer en los hombres en particular. Probemos.
Hay hombres sólidos, líquidos y gaseosos. El hombre sólido es ese hombre compacto recogido, obtuso, que se mantiene en la capa inferior de la atmósfera humana, de la cual no puede desprenderse jamás. Sólo el contacto de la tierra puede sostener su vida; es el Anteo moderno, y usando de un nombre atrevido, el hombre-raíz, el hombre-patata: arrancado el terrón que le cubre, deja de ser lo que es. Es el sólido de los sólidos. Toda la ausencia posible de calórico le mantiene en un estado tal de condensación, que ocupa en el espacio el menor sitio posible; gravita extraordinariamente; empuja casi hacia abajo el suelo que le sostiene; está con él en continua lucha, y le vence y le hunde. Le conocerán ustedes a legua: su frente achatada se inclina al suelo, su cuerpo está encorvado, su propio pelo le abruma, sus ojos no tienen objeto fijo, ven sin mirar, y en consecuencia no ven nada claro. Cuando una causa, ajena de él, le conmueve, produce un son confuso, bárbaro y profundo, como el de las masas enormes que se desprenden en el momento del deshielo en las regiones polares. Y como en la naturaleza no falta nunca, ni en el hielo, cierto grado calórico, él también tiene su alma particular; es su grado de calórico; pero tan poca cosa, que no desprende luz; es un fuego fatuo entre otros fuegos fatuos; sirve para confundirle y extraviarle más; el hombre-sólido, por lo tanto en religión, en política, en todo, no ve más que un laberinto, cuyo hilo jamás encontrará; un caos de fanatismo, de credulidad de errores. No es siquiera la linterna apagada; es la linterna que nunca se ha encendido, que jamás se encenderá: falta dentro el combustible. El hombre-sólido cubre la faz de la tierra; es la costra del mundo. Es la base de la humanidad, del edificio social. Como la tierra sostiene todos los demás cuerpos, a los cuales impide que se precipiten al centro, así el hombre-sólido sostiene a los demás que se mantienen sobre él. De esta especie sale el esclavo, el criado, el ser abyecto; en una palabra, el que nunca ha de leer y saber esto mismo que se dice de él. No raciocina, no obra, sino sirve. Sin hombres-sólidos no habría tiranos; y como aquellos son eternos, éstos no tendrán fin. Es la muchedumbre inmensa que llaman pueblo, a quien se fascina, sobre el cual se pisa, se anda, se sube: cava, suda, sufre. Alguna vez se levanta, y es terrible, como se levanta la tierra en un terremoto. Entonces dicen que abre los ojos. Es un error. Tanto valdría llamar ojos de la tierra a las grietas que produce un volcán. Ni más ni menos que una piedra, no se mueve de su sitio si no le dan un empellón; de la aldea donde nació (si es que el hombre-sólido nace; yo creo que al nacer no hace más que variar de forma); del café donde le pusieron a servir sorbetes; del callejón donde limpia botas; del buque donde carga las velas o les toma rizos; del regimiento donde dispara tiros; de la cocina donde adereza manjares; de la esquina donde carga baúles; de la calle donde barre escorias; de la máquina donde teje medias; del molino donde hace harina, de la reja con que separa terrones. Es el primer instrumento adherido siempre a los demás instrumentos.
El hombre-líquido fluye, corre, varía de posición; vuela a ocupar el vacío, tiene ya mayor grado de calórico; serpentea de continuo encima del hombre-sólido, y le moja, le gasta, le corroe, le arrastra, le vuelca, le ahoga. En momentos de revolución él es el empujado; pero se amontona, sale de su cauce, y como el torrente que arrastra árboles y piedras, lo trastorna todo aumentando su propia fuerza con las masas de hombres-sólidos que lleva consigo. Pero, así como el torrente no sabe la fuerza que le impele, ni se hace al correr daño o provecho, así el hombre-líquido, al moverse, no es más que un instrumento menos imperfecto, que subleva instrumentos más ignorantes; pero lleno ya de pretensiones, mete ruido, desafía al cielo, enuncia una voz, produce eco. Esta es una diferencia esencial del sólido al líquido para nuestro asunto; la piedra no suena sino cuando la impelen a rodar; el agua murmura sólo corriendo y existiendo. La clase media de la humanidad, así también, va siempre murmurando. Un golpe dado en un cuerpo sólido le arranca un pedazo; el golpe dado ya en el líquido encuentra resistencia, produce ondas, imprime movimiento. He aquí otra observación. El golpe dado al pueblo simplemente es sólo perjudicial para él: el que se da en la clase media suele salpicar al que le da.
El hombre-líquido tiene un alma menos compacta, y en ella más grados de calórico, pero alma de imitación; como todo líquido, remeda al momento la forma del vaso donde está; en pequeña cantidad se le da la figura que se quiere, en gran porción toma la que puede. El hombre-líquido es la clase media, le conocerán ustedes también al momento; su movimiento continuo le delata; pasa de un empleo a otro, va a ocupar los vacíos de las vacantes: hoy en una provincia, mañana en otra, pasado en la corte; pero por fin, como todo líquido, encuentra el mar, donde se para y se encarcela; no le es dado correr más. Hoy es arroyo, mañana río caudaloso. Igual. Hoy es meritorio, mañana escribiente, pasado oficial; su instinto es crecer, rara vez separarse del suelo; si se alza momentáneamente, vuelve a caer.
Dada una idea rápida y general del hombre-sólido y del hombre-líquido, pasemos al objeto de nuestro artículo, al hombre-gas. De las dos especies referidas está lleno el mundo; no se ve otra cosa. Pero como para la formación de la tercera se necesita un grado altísimo de calórico, hay regiones enteras que carecen del suficiente para formarla.
He aquí nuestra desgracia; siguiendo el camino que nos señala nuestra nueva metafísica, estamos, por ahora, en las regiones árticas del pensamiento. Lo probaré.
El hombre-gas, llegado a adquirir la competente dilatación, se alza por sí solo donde quiera que está, y se sobrepone a ocupar el puesto que le corresponde en la escala de los cuerpos, llega hasta la altura que su densidad le permite, y se detiene en ella; no hay obstáculos para él, porque si pudiera haberlos, rompería, como el vapor, la caldera, y escaparía. Ponedle en una aldea, él vencerá la distancia y llegará a la capital; tirará el arado; pondrá un pie en el hombre-sólido, otro en el líquido, y una vez arriba: «Yo mando—exclamará,—no obedezco». Tales son las leyes de la naturaleza. Una vez comprendido este principio general de física, mis lectores conocerán al hombre-gas a primera vista. Su frente es altiva, sus ojos de águila, su fuerza irresistible, su movimiento el del tapón de una botella de champaña. Pero para dar al gas una forma, no hay más medio que el de encerrarle en un continente que la tenga. Nada, pues, más natural que el que demos a esta especie el nombre de hombre-globo: sólo así podemos hacerle perceptible a nuestros sentidos.
De todos nuestros lectores es conocida la historia de los globos desde las primeras mongolfieras hasta el último experimento de la dirección emprendido y malogrado últimamente en París: todos saben que hay gases de gases, y que los hay específicamente mas ligeros que otros; pero no todos se habrán parado a considerar detenidamente hasta qué punto podemos vanagloriarnos en nuestro país de la perfección de los gases que artificialmente necesitamos producir para nuestras ascensiones. Yo creo que nuestra vanidad no debe hacernos perder la cabeza, si queremos reparar en su equívoca calidad.
Es claro que en tiempos pasados la atmósfera en que podía elevarse el hombre-globo entre nosotros, era sumamente limitada: los que más se habían podido separar del suelo habían hecho consistir todo su esfuerzo en llegar a los escalones del trono, y si un hombre-globo llegaba a ser entonces Ministro, había hecho toda la ascensión que se podía de él esperar: uno solo conocieron nuestros físicos más experimentados que consiguió remontarse en aquella época hasta las más altas cornisas del coronamiento del real palacio; pero sea por falta de dirección una vez en el aire, sea por haber calculado mal la intensidad de su gas, una ráfaga violenta bastó para romper el globo, y el aire se lo llevó hasta caer todo agujereado a orillas del Tíber, donde yace todavía malparado: culpa acaso también de no haber hecho uso de su paracaídas, aunque, como dice muy bien don Simplicio de Bodilla, para caídas no hay como un globo roto.
Pero cuando posteriormente se han visto en todos los países elevarse muchos a alturas desmesuradas y mantenerse mas o menos tiempo en ellas, no se concibe nuestra casi total ausencia de hombres-globos que se elevan verdaderamente, sino atribuyéndolo a desgracia del país mismo. Los Estados Unidos tuvieron un hombre-globo que subió cuanto pudo, y manejando diestramente su válvula, descendió como y cuando le plugo; de Francia hicieron mil su ascensión, que están todavía en altura, haciendo la admiración de los espectadores; la Suecia mira uno en su pináculo todavía; y si el mayor de todos fue a parar hasta Santa Elena, es preciso confesar que hay descensos gloriosos, como retiradas honrosas.
Ahora bien, observamos al hombre-globo en nuestro país. El año 8 empezaron a quererse henchir multitud de mongolfieras: pero estábamos indudablemente al principio de la invención, y no debieron de tener gas mejor que el humo de paja, porque los unos dieron al traste con su globo en el Estrecho, los otros quisieron sostenerse en tierra firme; pero han ido poco a poco deshinchándose, y una ráfaga ha acabado con unos, otra con otros.
El año 20 quisieron repetir el experimento: pero por lo visto no habían aprendido nada nuevo: no contaron nuestros hombres-globos con el aire del Norte, que los envolvió, pegó fuego a unos que cayeron miserablemente donde pudieron, y arrebató a otros a caer de golpe y porrazo en países remotos y extranjeros. Raro fue el que cayó suavemente. Pero adelanto positivo para la ciencia no hubo ninguno.
He aquí sin embargo a nuestros hombres-globos probando de nuevo otra ascensión; pero escarmentados ya nuestros antiguos y derretidos Ícaros, tienen miedo hasta al gas que los ha de levantar: y en una palabra, nosotros no vemos que suban más alto que subió Rozzo. Para nosotros todos son Rozzos.
Vean ustedes sin embargo al hombre-globo con todos sus caracteres. ¡Qué ruido antes!
¡La ascensión! Va a subir. ¡Ahora, ahora sí va a subir!
Gran fama, gran prestigio. Se les arma el globo; se les confía: ved cómo se hinchan. ¿Quién dudará de su suficiencia? Pero como casi todos nuestros globos, mientras están abajo entre nosotros, asombra su grandeza, y su aparato y su fama. Pero conforme se van elevando, se les va viendo más pequeños; a la altura apenas de palacio, que no es grande altura, ya se les ve tamaños como avellanas, ya el hombre-globo no es nada: un poco de humo, una gran tela, pero vacía, y por supuesto, en llegando arriba, no hay dirección. ¡Es posible que nadie descubra el modo de dar dirección a este globo!
Entretanto el hombre-globo hace unos cuantos esfuerzos en el aire, un viento le lleva aquí, otro allá, descarga lastre... ¡inútiles afanes! al fin viene al suelo: sólo observo que están ya más duchos en el uso del paracaídas: todos caen blandamente, y no lejos: los que más se apartan van a caer al Buen Retiro.
Pero, señor—me dirán,—¿y ha de ser siempre esto así? ¿No les basta a esos hombres de experiencias? ¿Serán ellos los últimos que se desengañen de sí mismos?
He ahí una respuesta que yo no sabré dar. Yo no veo la ciencia desesperada, creo que acaso habrá por ahí escondidos otros hombres-globos; pero si los hay, ¿por qué no obedecen a las leyes de la naturaleza? Si su gas tiene más intensidad, ¿cómo no se elevan por sí solos, cómo no se sobreponen a los otros?
Esta investigación me conduciría muy lejos. Mi objeto no ha sido más que pintar el hombre-globo de nuestro país: un artículo de física no puede ser largo: si fuera de política sería otra cosa. Haré mi última deducción y concluiré: los Rozzos, que hasta ahora han hecho pinitos a nuestra vista, parece que ya se han elevado cuanto elevarse pueden. ¡Otros al puesto, experimentos nuevos! Si por el camino trillado nada se ha hecho, camino nuevo.
Esto la razón sola lo indica. Si hay un hombre-globo, que salga, y le daremos las gracias; mas cuenta con engañarse en sus fuerzas: recuerde que primero hay que subir, y luego hay que dar dirección; y como dice Quevedo, «ascender a rodar es desatino; y el que desciende de la cumbre, ataja», observe que puede sucederle lo que a los demás, que conforme se vaya elevando se vaya viendo más pequeño. Si no le hay, lastimoso es decirlo, pero aparejemos el paracaídas.
Gran persona debió de ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza; nosotros, que ya en uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos propuesto, no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado, por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia, y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano.
Estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que en buena o en mala parte han de tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica, de estos que, o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de hace dos siglos, o que son aún las tribus nómadas del otro lado del Atlante: en el primer caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva tan intacto como nuestra ruina; en el segundo vienen temblando por esos caminos, y preguntan si son ladrones que los han de despojar los individuos de algún cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino, comunes a todos los países.
Verdad es, que nuestro país no es de aquellos que se conocen a la primera ni segunda vista, y si no temiéramos que nos llamasen atrevidos, lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio, que estribando en una grandísima bagatela, suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se devanó los sesos por buscarles causas extrañas. Muchas veces la falta de una causa determinante en las cosas nos hace creer que debe de haberlas profundas para mantenerlas al abrigo de nuestra penetración. Tal es el orgullo del hombre, que más quiere declarar en alta voz que las cosas son incomprensibles cuando no las comprende él, que confesar que el ignorarlas puede depender de su torpeza.
Esto, no obstante, como quiera que entre nosotros mismos se hallen muchos en esta ignorancia de los verdaderos resortes que nos mueven, no tendremos derecho para extrañar que los extranjeros no los puedan tan fácilmente penetrar.
Un extranjero de éstos fue el que se presentó en mi casa, provisto de competentes cartas de recomendación para mi persona. Asuntos intrincados de familia, reclamaciones futuras, y aun proyectos vastos concebidos en París, de invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal o cual especulación industrial o mercantil, eran los motivos que a nuestra patria le conducían.
Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente que pensaba permanecer aquí muy poco tiempo, sobre todo, si no encontraba pronto objeto seguro en que invertir su capital. Pareciome el extranjero digno de alguna consideración, trabé presto amistad con él y lleno de lástima, traté de persuadirle a que se volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admirole la proposición, y fue preciso explicarme más claro.
—Mirad—le dije,—monsieur Sans-délai—que así se llamaba;—vos venís decidido a pasar quince días, y a solventar en ellos vuestros asuntos.
—Ciertamente—me contestó.—Quince días, y es mucho. Mañana por la mañana buscamos un genealogista para mis asuntos de familia; por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquel me dé, legalizadas en debida forma; y como será una cosa clara y de justicia innegable—pues sólo en este caso haré valer mis derechos,—al tercer día se juzga el caso y soy dueño de lo mío. En cuanto a mis especulaciones, en que pienso invertir mis caudales, el cuarto día ya habré presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en el acto; y son cinco días; en el sexto, séptimo y octavo, veo lo que hay que ver en Madrid; descanso el noveno; el décimo, tomo mi asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí y me vuelvo a mi casa; aún me sobran de los quince, cinco días.
Al llegar aquí monsieur Sans-délai, traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya hacía rato en el cuerpo, y si mi educación logró sofocar mi inoportuna jovialidad, no fue bastante a impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro mal de mi grado.
—Permitidme Mr. Sans-délai—le dije entre socarrón y formal,—permitidme que os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de estancia en Madrid.
—Dentro de quince meses estáis aquí todavía.
—¿Os burláis?
—No por cierto.
—¿No me podré marchar cuando quiera? ¡Cierto que la idea es graciosa!
—Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador.
—¡Oh! los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar mal de su país por hacerse superiores a sus compatriotas.
—Os aseguro que en los quince días con que contáis no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitáis.
—¡Hipérboles! Yo les comunicaré a todos mi actividad.
—Todos os comunicarán su inercia.
Conocí que no estaba el señor de Sans-délai muy dispuesto a dejarse convencer sino por la experiencia, y callé por entonces, bien seguro de que no tardarían mucho los hechos en hablar por mí.
Amaneció el día siguiente, salimos, entrambos a buscar un genealogista, lo cual sólo se pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido: encontrámosle por fin y el buen señor, aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que necesitaba tomarse algún tiempo, instósele, y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días. Sonreíme y marchámonos. Pasaron tres días; fuimos.
—Vuelva usted mañana—nos respondió la criada,—porque el señor no se ha levantado todavía.
—Vuelva usted mañana—nos dijo al siguiente día,—porque el amo acaba de salir.
—Vuelva usted mañana—nos respondió el otro,—porque el amo está durmiendo la siesta.
—Vuelva usted mañana—nos respondió el lunes siguiente,—porque hoy ha ido a los toros.
¿Qué día, a qué hora se ve a un español? Vímosle por fin, y vuelva usted mañana, nos dijo, porque se me ha olvidado. Vuelva usted mañana, porque no está en limpio. A los quince días ya estuvo; pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez, y él había entendido Díaz, y la noticia no servía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a mi amigo, desesperado ya de dar jamás con sus abuelos.
Es claro que faltando este principio no tuvieron lugar las reclamaciones.
Para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba hacer, había sido preciso buscar un traductor; por los mismos pasos que el genealogista nos hizo pasar el traductor; de mañana en mañana nos llevó hasta el fin del mes. Averiguamos que necesitaba dinero diariamente para comer, con la mayor urgencia; sin embargo, nunca encontraba momento oportuno para trabajar. El escribiente hizo después otro tanto con las copias, sobre llenarlas de mentiras, porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país.
No paró aquí; un sastre tardó veinte días en hacerle un frac, que había mandado llevarlo en veinticuatro horas; el zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas; la planchadora necesitó quince días para plancharle una camisola, y el sombrerero, a quien le había enviado su sombrero a variar el ala, le tuvo dos días con la cabeza al aire y sin salir de casa.
Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando faltaban, ni respondían a sus esquelas. ¡Qué formalidad y qué exactitud!
—¿Qué os parece de esta tierra, monsieur Sans-délai?—le dije al llegar a estas pruebas.
—Me parece que son hombres singulares...
—Pues así son todos. No comerán por no llevar la comida a la boca.
Presentó con todo, yendo y viniendo días, una proposición de mejoras para un ramo que no citaré, quedando recomendada eficacísimamente.
A los cuatro días volvimos a saber el éxito de nuestra pretensión.
—Vuelva usted mañana—nos dijo el portero.
—El oficial de la mesa no ha venido—dije yo entre mí.
Fuímonos a dar un paseo, y nos encontramos ¡qué casualidad! al oficial de la mesa en el Retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid.
Martes era al día siguiente, y nos dijo el portero:
—Vuelva usted mañana, porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy.
—Grandes negocios habrán cargado sobre él—dije yo.
Como soy el diablo y aun he sido duende, busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de una cerradura. Su señoría estaba echando un cigarrito al brasero, y con una charada del Correo entre manos que le debía costar trabajo el acertar.
—Es imposible verlo hoy—dije a mi compañero,—su señoría está en efecto ocupadísimo.
Diónos audiencia el miércoles inmediato, y ¡qué fatalidad! el expediente había pasado a informe por desgracia a la única persona enemiga irreconciliable de M. Sans-délai y de su plan, porque era quien debía salir en él perjudicado.
Vivió el expediente dos meses en informe, y vino tan informado como era de esperar. Verdad es que nosotros no habíamos podido encontrar empeño para una persona muy amiga del informante. Esta persona tenía unos ojos muy hermosos, los cuales sin duda alguna le hubieran convencido en sus ratos perdidos de la justicia de nuestra causa.
Vuelto el informe, se cayó en la cuenta en la sección de nuestra bendita oficina, de que el tal expediente no correspondía a aquel ramo; era preciso rectificar este pequeño error; pasose al ramo, establecimiento y mesa correspondientes, y hétenos caminando, después de tres meses, a la cola siempre de nuestro expediente, como hurón que busca el conejo, y sin poderlo sacar muerto ni vivo de la huronera. Fue el caso, al llegar aquí, que el expediente salió del primer establecimiento y nunca llegó al otro.
—De aquí se remitió con fecha tantos—decían en uno.
—Aquí no ha llegado nada—decían en otro.
—¡Voto va!—dije yo a monsieur Sans-délai;—¿sabéis que nuestro expediente se ha quedado en el aire como el alma de Garibay, y que debe de estar ahora posado como una paloma sobre algún tejado de esta activa población?
Hubo que hacer otro. ¡Vuelta a los empeños! ¡Vuelta a la prisa! ¡Qué delirio!
—Es indispensable—dijo el oficial con voz campanuda,—que esas cosas vayan por sus trámites regulares.
Es decir, que el toque estaba, como el toque del ejército militar, en llevar nuestro expediente tantos o cuantos años de servicio.
Por último, después de cerca de medio año de subir y bajar, y estar a la firma, o al informe, o a la aprobación, o al despacho, o debajo de la mesa, y de volver siempre mañana, salió con una noticia al margen, que decía: «A pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente, negado».
—¡Ah, ah! M. de Sans-délai—exclamé riéndome a carcajadas:—este es nuestro negocio.
Pero monsieur de Sans-délai se daba a todos los oficinistas, que es como si dijéramos a todos los diablos.
—¿Pues para esto he echado yo mi viaje tan largo? ¿Después de seis meses no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente: Vuelva usted mañana, y cuando este dichoso mañana llega, en fin, nos dicen redondamente que no? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles favor? Preciso es que la intriga más enredada se haya fraguado para oponerse a nuestras miras.
—¿Intriga, M. Sans-délai? No hay hombre capaz de seguir dos horas una intriga. La pereza es la verdadera intriga; os juro que no hay otra: esa es la gran causa oculta; es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas.
Al llegar aquí, no quiero pasar en silencio algunas razones de las que me dieron para la anterior negativa, aunque sea una pequeña digresión.
—Ese hombre se va a perder—me decía un personaje muy grave y muy patriótico.
—Esa no es una razón—le repuse:—si él se arruina, nada se habrá perdido en concederle lo que pide: él llevará el castigo de su osadía o de su ignorancia.
—¿Cómo ha de salir con su intención?
—Y suponga usted que quiere tirar su dinero y perderse, ¿no puede uno aquí morirse siquiera, sin tener un empeño para el oficial de la mesa? Puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera, eso mismo que ese señor extranjero quiere.
—¿A los que lo han hecho de otra manera, es decir, peor?
—Sería lástima que se acabara el modo de hacer mal las cosas. Conque, porque siempre se han hecho las cosas del modo peor posible, ¿será preciso tener consideraciones con los perpetuadores del mal? Antes se debiera mirar si podrían perjudicar los antiguos al moderno.
—Así está establecido; así se ha hecho hasta aquí; así lo seguiremos haciendo.
—Por esa razón deberían darle a usted papilla todavía como cuando nació.
—En fin, señor Fígaro, es un extranjero.
—¿Y por qué no lo hacen los naturales del país?
—Con esas socaliñas vienen a sacarnos la sangre.
—Señor mío—exclamé sin llevar más adelante mi paciencia,—está usted en un error harto general. Usted es como muchos que tienen la diabólica manía de empezar siempre por poner obstáculos a todo lo bueno, y el que pueda que los venza. Aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada, de quererlo adivinar todo y no reconocer maestros. Las naciones que han tenido, ya que no el saber, deseos de él, no han encontrado otro remedio que el de recurrir a los que sabían más que ellas.
Un extranjero—seguí—que corre a un país que le es desconocido para arriesgar en él sus caudales, pone en circulación un capital nuevo, contribuye a la sociedad, a quien hace un inmenso beneficio con su talento y su dinero; si pierde, es un héroe; si gana, es muy justo que logre el premio de su trabajo, pues nos proporciona ventajas que no podíamos acarrearnos solos. Ese extranjero que se establece en este país, no viene a sacar de él el dinero, como usted supone; necesariamente se establece y se arraiga en él, y a la vuelta de media docena de años, ni es extranjero ya, ni puede serlo; sus más caros intereses y su familia le ligan al nuevo país que ha adoptado; toma cariño al suelo donde ha hecho su fortuna, al pueblo donde ha escogido una compañera: sus hijos son españoles, y sus nietos lo serán; en vez de extraer el dinero, ha venido a dejar un capital suyo que traía, invirtiéndole y haciéndole producir; ha dejado otro capital de talento, que vale por lo menos tanto como el de dinero; ha dado de comer a los pocos o muchos naturales de quien ha tenido necesariamente que valerse; ha hecho una mejora, y hasta ha contribuido al aumento de la población con su nueva familia. Convencidos de estas importantes verdades, todos los gobiernos sabios y prudentes han llamado a sí a los extranjeros; a su grande hospitalidad ha debido siempre Francia su alto grado de resplandor; a los extranjeros de todo el mundo que ha llamado Rusia, ha debido llegar a ser una de las primeras naciones en muchísimo menos tiempo que el que han tardado otras en llegar a ser las últimas; a los extranjeros han debido los Estados Unidos... pero veo por sus gestos de usted—concluí interrumpiéndome oportunamente a mí mismo—que es muy difícil convencer al que está persuadido de que no se debe convencer. ¡Por cierto si usted mandara, podríamos fundar en usted grandes esperanzas!
Concluida esta filípica, fuíme en busca de mi Sans-délai.
—Me marcho, señor Fígaro—me dijo;—en este país no hay tiempo para hacer nada; sólo me limitaré a ver lo que haya en la capital de más notable.
—¡Ay! mi amigo—le dije,—idos en paz, y no queráis acabar con vuestra poca paciencia: mirad que la mayor parte de nuestras cosas no se ven.
—¿Nunca me habéis de creer? Acordaos de los quince días...
Un gesto de M. Sans-délai me indicó que no le había gustado el recuerdo.
—Vuelva usted mañana—nos decían en todas partes,—porque hoy no se ve.
—Ponga usted un memorialito para que le den a usted un permiso especial.
Era cosa de ver la cara de mi amigo al oír lo del memorialito: representábasele en la imaginación el informe, y el empeño, y los seis meses, y... contentose con decir: soy extranjero. ¡Buena recomendación entre los amables compatriotas míos! Aturdíase mi amigo cada vez más, y cada vez nos comprendía menos. Días y días tardamos en ver las pocas rarezas que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio año largo, si es que puede haber un medio año más largo que otro, se restituyó mi recomendado a su patria maldiciendo de esta tierra, y dándome la razón que yo ya antes me tenía, y llevando al extranjero noticias excelentes de nuestras costumbres, diciendo, sobre todo, que en seis meses no había podido hacer otra cosa sino volver siempre mañana, y que a la vuelta de tanto mañana, enteramente futuro, lo mejor, o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse.
¿Tendrá razón, perezoso lector (si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo), tendrá razón el buen M. Sans-délai en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será cosa de que vuelva el día de mañana a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy: si mañana u otro día no tienes, como sueles, pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo y pereza de abrir los ojos para hojear las hojas que tengo que darte todavía, te contaré cómo a mí mismo que todo esto veo, y conozco y callo mucho más, me ha sucedido muchas veces, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras causas, perder de pereza más de una conquista amorosa, abandonar más de una pretensión empezada, las esperanzas de más de un empleo, que me hubiera sido acaso, con más actividad, poco menos que asequible; renunciar, en fin, por pereza de hacer una visita justa o necesaria, a relaciones sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi vida; te confesaré que no hay negocio que no pueda hacer hoy que no deje para mañana; te referiré que me levanto a las once y duermo siesta, que paso haciendo quinto pie de la mesa de un café, hablando o roncando como buen español, las siete y las ocho horas seguidas; te añadiré que cuando cierran el café me arrastro lentamente a mi tertulia diaria (porque de pereza no tengo más que una), y un cigarrito tras otro me alcanzan clavado en un sitial, y bostezando sin cesar, las doce o la una de la madrugada; que muchas noches no ceno de pereza, y de pereza no me acuesto; en fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas veces como estuve en esta vida desesperado, ninguna me ahorqué, y siempre fue de pereza. Y concluyo por hoy confesándote que ha más de tres meses que tengo, como la primera entre mis apuntaciones, el título de este artículo, que llamé Vuelva usted mañana; que todas las noches y muchas tardes he querido, durante todo este tiempo, escribir algo en él, y todas las noches apagaba mi luz, diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones: ¡Eh! ¡mañana le escribiré! Da gracias a que llegó por fin este mañana, que no es del todo malo; pero ¡ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás!
Hay hombres que dan su nombre a su siglo, hombres privilegiados que, calculada la fuerza de cuanto los rodea y la suya propia, saben hacer a la primera tributaria de la segunda; que se constituyen manivelas de la gran máquina en que los demás no saben ser más que ruedas. Dan el impulso, y su siglo obedece. Hombres fascinadores, como la serpiente, que hacen entrar cuanto miran en la periferia de su atmósfera; hombres reverberos, cuya luz se proyecta toda al exterior sobre los demás objetos y les da vida y color. Son los grandes mojones que el Criador coloca a trechos en la creación para recordarle su origen: por ellos se ha dicho sin duda que Dios ha hecho el hombre a su semejanza.
¡Sesostris, Alejandro, Augusto, Atila, Mahoma, Tamerlán, León X, Luis XIV, Napoleón! ¡Dioses en la tierra! Sus épocas participaron de su energía y de su grandeza: en derredor suyo y a su ejemplo se produjeron, a modo de emanaciones de ellos, multitud de hombres notables, que recorrieron como satélites su misma carrera. Después de ellos nada. Después del coloso los enanos.
Actualmente empezamos a dejar atrás una época que tendrá nombre; el último hombre reverbero ha desaparecido. Después del hombre grande, todo hombre es chico. Uno solo falta, y se necesitan cien mil para llenar su vacío. ¡Y aún! Expirado el reino del hombre, entran los hombres. Agotados los hechos, nacen las palabras.
¡Si habrá épocas de palabras, como las hay de hombres y de hechos! ¡Si estaremos en la época de las palabras!
Acababa de hacer estas reflexiones, cuando sentí sobre mí algo, más fuerte que yo; oí sin ver, y mudé de sitio sin andar.
—Ven conmigo, dame la mano. ¿Ves esa mancha enorme que se extiende sobre la tierra, y crece y se desparrama como la gota de aceite que ha caído en el papel de estraza? Es la segunda Babel. Estás sobre París. Mira los mortales de todos los países. Cada cual se apresura a traer aquí una piedra para contribuir al loco edificio. ¿No oyes ya la confusión de las lenguas? El inglés, el alemán, el español, el italiano, el... ¡Babel la nueva! Empiezan a no entenderse. Ya en una ocasión se han tirado unos a otros a la cabeza los materiales de la grande obra; el suelo ha salido de madre como un río de su álveo; las casas se han desmoronado... era el amago de la confusión, de la no inteligencia. ¡Una cadena nos pesa!—dijeron:—y en vez de añadir: ¡Fuera cadena!—clamaron: ¡Otra qué no pese! Risum teneatis. El lobo los comía, y en lugar de comerse ellos al lobo, se comieron unos a otros. Raro modo de entenderse. Corrió la sangre, y hoy están como estaban.
Sube a lo más alto, y oirás el ruido inmenso, el ruido del siglo y de sus palabras, y oirás sobre todas ellas la gran palabra, la palabra del siglo.
—Lo que veo es los hombres muy pequeños; pero la distancia sin duda...
—¡Bah! de aquí no se ve más que la verdad. ¿Los ves pequeños? Ahora es únicamente cuando los ves como ellos son. De cerca la ilusión óptica—esta es la verdadera física—te los hace parecer mayores. Pero advierte que esas figuras que semejan hombres, y que ves bullir, empujarse, oprimirse, retorcerse, cruzarse y sobreponerse, formando grupos de vida como los gusanos producidos por un queso de Roquefort, no son hombres tales, sino palabras. ¿No oyes el ruido que se exhala de ellos?
—¡Ah!
—Palabras del derecho, palabras del revés, palabras simples, palabras dobles, palabras contrahechas, palabras mudas, palabras elocuentes, palabras monstruos. Es el mundo. Donde veas un hombre, acostúmbrate a no ver más que una palabra. No hay otra cosa. No precisamente a palabra por barba; tampoco. Despacio. A veces en uno verás muchas palabras, tantas, que aquél sólo te parecerá cien hombres; en cambio otras veces, y será lo más común, donde creas ver cien mil hombres, no habrá más que una palabra.
Mira las palabras de dos caras, palabras-bifrontes, Janos: son las palabras de honor, llamadas así por apodo; según te necesiten las verás del bueno o del mal frente. A su lado las palabras-promesas, palabras-manifiestos, regularmente coronadas, siempre escuchadas y creídas, pero tan ambiláteras como las otras; palabras-callos, endurecidas, incorregibles, que han de arrancarse de raíz si han de dejar de doler.
¿Ves esa multitud de figurillas que se agitan, se muerden, se baten, se matan?... Todo eso es la palabra Honor. ¿Ves ese sinnúmero, muchedumbre armada, toda erizada y hostil? Lo llamáis ejército, y no es más que ambición; palabra-monstruo, palabra-puerco-espín, llena de púas: palabra-percebe, toda patas y manos. Mira qué de furiosos; teas encendidas, sangre, saqueo, confusión: todo ese ruido son nueve letras: fanatismo palabra-loco-de-atar; sin embargo, nadie la ata.
¡Ah! aquí viene la palabra-arlequín, la palabra-camaleón. ¡Qué de faces, qué soltura! todos corren tras ella: inútilmente. Mira cómo la quiere coger la palabra-pueblo, gran palabra. La primera tiene ocho letras, libertad. Siempre que el pueblo va a cogerla, se mete entre las dos la palabra-promesa, palabra-manifiesto; pero la palabra-pueblo es de las que llamé palabras-contrahechas; ciega, sordomuda, se deja guiar e interpretar, sin hacer más que dar de cuando en cuando palo de ciego; como no ve, da ciento en la herradura, y ninguna en el clavo: por lo regular se da a sí misma.
Pero todo ese vano ruido se apaga y se confunde. ¡Sitio, sitio! ¡Plaza, plaza! La gran palabra, la nuestra, la de nuestra época, que lo coge y lo atruena todo. En ella se cifra nuestro siglo de medias tintas, de medianías, de cosas a medio hacer: de todas las palabras que reinan en figuras de hombres y cosas por allá abajo, ésta es en el día la que reina sobre todas, cuasi. Ese es todo el siglo XIX. Obsérvala: a cada una de sus facciones le falta algo; no es más que un perfil: ni está de pie, ni sentada. Vestida de blanco y negro, día y noche. Más breve: palabra-cuasi, cuasi-palabra.
Empecemos por aquí. Mira al suelo perpendicularmente. A tus pies está la Francia. Un pueblo cuasi-libre la ocupa. En otro siglo hubiera hecho una revolución entera: en éste, y en su año 30, no ha podido hacer más que una cuasi revolución; en el trono un cuasi rey, que representa una cuasi legitimidad. Una cámara cuasi nacional, que sufre en el país de nuevo una cuasi censura, cuasi abolida, por la cuasi revolución; un rey cuasi asesinado; una gran nación cuasi descontenta, y por otra conmoción política cuasi próxima.
¿Qué ves en Bélgica? Un estado cuasi naciente y cuasi dependiente de sus vecinos, mandado por otro cuasi rey.
Mira la Italia. Tantos estados cuasi como ciudades: cuasi presa del Austria. La antigua Venecia cuasi olvidada. Un Supremo Pontífice, en el día cuasi pobre, y del cual cuasi nadie hace caso.
Vuélvete al Norte. Pueblos cuasi bárbaros, regidos por un Emperador cuasi déspota en un país cuasi despoblado y desierto. En Alemania los pueblos cuasi más civilizados con un gobierno cuasi absoluto, cuasi temperado por sus dietas, instituciones cuasi representativas. En Holanda, nación cuasi toda mercantil y navegante, un rey cuasi rabioso, y cuyo poder cuasi se desmorona.
En Constantinopla mismo, un Imperio cuasi agonizante, una civilización cuasi naciente, y un sultán cuasi ilustrado con costumbres cuasi europeas.
En Inglaterra, una industria y un comercio, monopolio cuasi del mundo; un orgullo nacional cuasi insufrible; y otro cuasi rey que no decide cuasi nada; una mayoría cuasi whig. Un gobierno cuasi oligárquico, que tiene la audacia de llamarse liberal.
En Portugal una cuasi nación, con una lengua cuasi castellana, y recuerdos de una grandeza cuasi borrada. Un cuasi ejército, y una cuasi protección a España, de cuasi seis mil hombres, cuasi todos portugueses.
En España, primera de las dos naciones de la Península (es decir, de la cuasi-ínsula), unas cuasi instituciones reconocidas por cuasi toda la nación: una cuasi-Vendée en las provincias con un jefe cuasi imbécil: conmociones aquí y allí cuasi parciales: un odio cuasi general a unos cuasi hombres, que cuasi sólo existen ya en España. Cuasi siempre regida por un gobierno de cuasi medidas. Una esperanza cuasi segura de ser cuasi libres algún día. Por desgracia muchos hombres cuasi ineptos. Una cuasi ilustración repartida por todas partes. Una cuasi intervención, resultado de un cuasi tratado, cuasi olvidado, con naciones cuasi aliadas. El cuasi en fin en las cosas más pequeñas. Canales no acabados: teatro empezado: palacio sin concluir: museo incompleto: hospital fragmento; todo a medio hacer... hasta en los edificios el cuasi.
Por último, tiende la vista por doquiera: una lucha cuasi eterna en Europa de dos principios: reyes y pueblos, y el cuasi triunfante de ella y resolviéndola con su justo medio de tener cuasi reyes y cuasi pueblos. Epoca de transición, y gobiernos de transición y de transacción: representaciones cuasi nacionales, déspotas cuasi populares: por todas partes un justo medio, que no es otra cosa que un gran cuasi mal disfrazado.
—¡Oh! dejadme respirar, por Dios; estoy cuasi mareado.
Plutarco ha dicho que los pueblos serían felices cum reges philosopharentur, aut cum philosophi regnarent. Respetando la opinión de Plutarco, yo me atrevería a decir que los pueblos no serán nunca felices, ni más ni menos que los individuos que los componen. Pero pudieran al menos ser hombres y ser pueblos si no fueran en el día cuasi-nada. Luchando entre principios contrarios, sufren el tormento del que descuartizan cuatro caballos que corren en direcciones opuestas.
Concluido este cuasi sermón, cesé de oír: y a poco cesé de ver: dejado de la mano del ser fantástico que me sostenía sobre Babel la nueva, volví a caer en París, donde me encontré rodeado entre la confusión de palabras vestidas de frac y de sombrero, que a pie y en coche corren las calles de la gran capital. Volví a ver los hombres de nuevo, grandes como no son; y abrí los ojos buscando mi cicerone.
No vi nada, sino el gran cuasi por todas partes.
Es cosa generalmente reconocida que el hombre es animal social, y yo, que no concibo que las cosas puedan ser sino del modo que son; yo, que no creo que pueda suceder sino lo que sucede, no trato por consiguiente de negarlo. Puesto que vive en sociedad, social es sin duda. No pienso adherirme a la opinión de los escritores mal humorados que han querido probar que el hombre habla por una aberración, que su verdadera posición es la de los cuatro pies, y que comete un grave error en buscar y fabricarse todo género de comodidades, cuando pudiera pasar pendiente de las bellotas de una encina el mes, por ejemplo, en que vivimos. Hanse apoyado para fundar semejante opinión en que la sociedad le roba parte de su libertad, si no toda, pero tanto valdría decir que el frío no es cosa natural, porque incomoda. Lo más que concederemos a los abogados de la vida salvaje, es que la sociedad es, de todas las necesidades de la vida, la peor: eso sí. Esto es una desgracia, pero en el mundo feliz que habitamos, casi todas las desgracias son verdad: razón por la cual nos admiramos siempre que vemos tantas investigaciones para buscar ésta. A nuestro modo de ver no hay nada más fácil que encontrarla: allí donde está el mal, allí está la verdad. Lo malo es lo cierto. Sólo los bienes son ilusión.
Ahora bien; convencidos de que todo lo malo es natural y verdad, no nos costará gran trabajo probar que la sociedad es natural, y que el hombre nació por consiguiente social; no pudiendo impugnar a la sociedad, no nos queda otro recurso que pintarla.
De necesidad parece creer que al verse el hombre solo en el mundo, blanco inocente de la intemperie y de toda especie de carencias, trate de unir sus esfuerzos a los de su semejante para luchar contra sus enemigos, de los cuales el peor es la naturaleza entera; es decir, el que no puede evitar, el que por todas partes le rodea; que busque a su hermano—que así se llaman los hombres unos a otros por burla sin duda,—para pedirle su auxilio: de aquí podría deducirse que la sociedad es un cambio mutuo de servicios recíprocos. Grave error, es todo lo contrario: nadie concurre a la reunión para prestarle servicios, sino para recibirlos de ella: es un fondo común donde acuden todos a sacar, y donde nadie deja, sino cuando sólo puede tomar en virtud de permuta. La sociedad es, pues, un cambio mutuo de perjuicios recíprocos. Y el gran lazo que la sostiene es, por una incomprensible contradicción, aquello mismo que parecería destinado a disolverla; es decir, el egoísmo. Descubierto ya el estrecho vínculo que nos reúne unos a otros en sociedad, excusado es probar dos verdades eternas, y por cierto consoladoras, que de él se deducen: primera, que la sociedad, tal cual es, es imperecedera puesto que siempre nos necesitaremos unos a otros: segunda, que es franca, sincera y movida por sentimientos generosos; y en esto no cabe duda, puesto que siempre nos hemos de querer a nosotros mismos más que a los otros.
Averiguar ahora si la cosa pudiera haberse arreglado de otro modo, si el gran poder de la creación estaba en que no nos necesitásemos, y si quien ponía por base de todo el egoísmo, podía haberle substituido el desprendimiento, ni es cuestión para nosotros, ni de estos tiempos, ni de estos países.
Felizmente no se llega al conocimiento de estas tristes verdades sino a cierto tiempo; en un principio todos somos generosos aún, francos, amantes, amigos... en una palabra, no somos hombres todavía; pero a cierta edad nos acabamos de formar, y entonces ya es otra cosa: entonces vemos por la primera vez, y amamos por la última. Entonces no hay nada menos divertido que una diversión; y si pasada cierta edad, se ven hombres buenos todavía, esto está sin duda dispuesto así para que ni la ventaja cortísima nos quede de tener una regla fija a que atenernos, y con el fin de que puedan llevarse chasco hasta los más experimentados.
Pero como no basta estar convencidos de las cosas para convencer de ellas a los demás, inútilmente hacía yo las anteriores reflexiones a un primo mío que quería entrar en el mundo hace tiempo, joven, vivaracho, inexperto, y por consiguiente, alegre. Criado en el colegio, y versado en los autores clásicos, traía al mundo llena la cabeza de las virtudes que en los poemas y comedias se encuentran. Buscaba un Pilades; toda amante le parecía una Safo, y estaba seguro de encontrar una Lucrecia el día que la necesitase. Desengañarle era una crueldad. ¿Por qué no había de ser feliz mi primo unos días como lo hemos sido todos? Pero además hubiera sido imposible. Limiteme, pues, a tomar sobre mí el cuidado de introducirlo en el mundo, dejando a los demás el desengañarle de él.
Después de haber presidido al cúmulo de pequeñeces indispensables, al lado de las cuales nada es un corazón recto, un alma noble, ni aun una buena figura; es decir, después de haberse proporcionado unos cuantos fraques y cadenas, pantalones colán y mi-colán, reloj, sortijas y media docena de onzas siempre en el bolsillo, primeras virtudes en sociedad, introdújelo por fin en las casas de mejor tono. Un poco de presunción, un personal excelente, suficiente atolondramiento para no quedarse nunca sin conversación, un modo de bailar semejante al de una persona que anda sin gana, un bonito frac, seis apuestas de a onza en el écarté, y todo el desprecio posible de las mujeres, hablando con los hombres, le granjearon el afecto y la amistad verdadera de todo el mundo. Es inútil decir que quedó contento de su introducción.
—Es encantadora—me dijo,—la sociedad. ¡Qué alegría! ¡Qué generosidad! ¡Ya tengo amigos, ya tengo amante!
A los quince días conocía a todo Madrid: a los veinte no hacía caso ya de su antiguo consejero: alguna vez llegó a mis oídos que afeaba mi filosofía y mis descabelladas ideas, como las llamaba:
—Preciso es que sea muy malo mi primo—decía,—para pensar tan mal de los demás.
A lo cual solía yo responder para mí:
—Preciso es que sean muy malos los demás, para haberme obligado a pensar tan mal de ellos.
Cuatro años habían pasado desde la introducción de mi primo en la sociedad: habíale perdido ya de vista, porque yo hago con el mundo lo que se hace con las pieles en verano; voy de cuando en cuando, para que no entre el olvido en mis relaciones, como se sacan aquellas tal cual vez al aire para que no se albergue en sus pelos la polilla. Había, sí, sabido mil aventuras suyas de éstas que, por una contradicción inexplicable, honran mientras sólo las sabe todo el mundo en confianza, y que desacreditan cuando las llega a saber alguien de oficio, pero nada más. Ocurriome en esto, noches pasadas, ir a matar a una casa la polilla de mi relación; y a pocos pasos encontreme con mi primo. Pareciome no tener todo el buen humor que en otros tiempos le había visto; no sé si me buscó él a mi, o le busqué yo a él; sólo sé que a pocos minutos paseábamos el salón de bracero, y alimentando el siguiente diálogo:
—¿Tú en el mundo?—me dijo.
—Sí, de cuando en cuando vengo: cuando veo que se amortigua mi odio, cuando me siento inclinado a pensar bien, cuando empiezo a echarle menos, me presento una vez, y me curo para otra temporada. Pero, ¿tú no bailas?
—Es ridículo: ¿quién va a bailar en un baile?
—Sí, por cierto... ¡si fuera en otra parte! Pero observo, desde que falto a esta casa, multitud de caras nuevas... que no conozco...
—Es decir, que faltas a todas las casas de Madrid... porque las caras son las mismas; las casas son las diferentes; y por cierto que no vale la pena de variar de casa para no variar de gente.
—Así es—respondí,—que falto a todas. Quisiera por lo tanto que me instruyeses... ¿Quién es, por ejemplo, esa joven?... linda por cierto... baila muy bien... parece muy amable...
—Es la baronesita viuda de ***. Es una señora que, a fuerza de ser hermosa y amable, a fuerza de gusto en el vestir, ha llegado a ser aborrecida de todas las demás mujeres. Como su trato es harto fácil, y no abriga más malicia que la que cabe en veintidós años, todos los jóvenes que la ven se creen con derecho a ser correspondidos; y como al llegar a ella se estrellan desgraciadamente los más de sus cálculos en su virtud—porque aunque la ves tan loca al parecer, en el fondo es virtuosa,—los unos han dado en llamar coquetería su amabilidad, los otros, por venganza, le dan otro nombre peor. Unos y otros hablan infamias de ella; debe, por consiguiente, a su mérito y a su virtud el haber perdido la reputación. ¿Qué quieres? ¡esa es la sociedad!
—¿Y aquella de aquel aspecto grave, que se remilga tanto cuando un hombre se le acerca? Parece que tema que le vean los pies según se baja el vestido a cada momento.
—Esa ha entendido mejor el mundo. Esa corresponde con bufidos a todo galán. Una casualidad rarísima me ha hecho descubrir dos relaciones que ha tenido en menos de un año: nadie las sabe sino yo: es casada; pero como brilla poco su lujo, como no es una hermosura de primer orden, como no se pone en evidencia, nadie habla mal de ella. Pasa por la mujer más virtuosa de Madrid. Entre las dos se pudiera hacer una maldad completa: la primera tiene las apariencias, y ésta la realidad. ¿Qué quieres? ¡en la sociedad siempre triunfa la hipocresía! Mira; apartémonos: quiero evitar el encuentro de ese que se dirige hacia nosotros: me encuentra en la calle y nunca me saluda; pero en sociedad es otra cosa: como es tan desairado estar de pie, sin hablar con nadie, aquí me habla siempre. Soy su amigo para los momentos de fastidio: también en el Prado se me suele agregar cuando no ha encontrado ningún amigo más íntimo. Esa es la sociedad.
—Pero observo que huyendo de él, nos hemos venido al écarté. ¿Quién es aquel que juega a la derecha?
—¿Quién ha de ser? Un amigo mío íntimo, cuando yo jugaba. Ya se ve; ¡perdía con tan buena fe! Desde que no juego no me hace caso. ¡Ay! este viene a hablarnos.
Efectivamente, llegósenos un joven con aire marcial y muy amistoso.
—¿Cómo le tratan a usted?—le preguntó mi primo.
—Pícaramente; ciento sesenta pesos he perdido. ¿Y a usted?
—Peor todavía; adiós...
Ni siquiera nos contestó el perdidoso.
—Hombre, si no has jugado—le dije a mi primo,—¿cómo dices?...
—Amigo, ¿qué quieres? Conocí que me venía a preguntar si tenía suelto. En su vida ha tenido ciento sesenta pesos, la sociedad es para él una especulación; lo que no gana lo pide...
—Pero, ¿y qué inconveniente había en prestarle? Tú que eres tan generoso...
—Sí, hace cuatro años; ahora no presto ya hasta que no me paguen lo que me deben; es decir, que ya no prestaré nunca. Esa es la sociedad. Y sobre todo, ese que nos ha hablado...
—¡Ah! es cierto; recuerdo que era antes tu amigo íntimo: no os separábais.
—Es verdad; y yo lo quería: me lo encontré a mi entrada en el mundo; teníamos nuestros amores en una misma casa, y yo tuve la torpeza de creer simpatía lo que era comunidad de intereses. Le hice todo el bien que pude, ¡inexperto de mí! Pero de allí a poco puso los ojos en mi bella, me perdió en su opinión, y nos hizo reñir: él no logró nada; pero desbarató mi felicidad. Por mejor decir, me hizo feliz; me abrió los ojos.
—¿Es posible?
—Esa es la sociedad: era mi amigo íntimo. Desde entonces no tengo más amigos íntimos que estos pesos que traigo en el bolsillo: son los únicos que no venden: al revés, compran.
—¿Y tampoco has tenido más amores?
—¡Oh! eso sí: de eso he tardado más en desengañarme. Quise a una que me quería sin duda por vanidad, porque a poco de quererla me sucedió un fracaso que me puso en ridículo, y me dijo que no podía arrostrar el ridículo; luego quise frenéticamente a una casada: ésa, sí, creí que me quería sólo por mí; pero hubo hablillas, que promovió precisamente aquella fea que ves allí, que como no puede tener amores, se complace en desbaratar los ajenos; hubieron de llegar a oídos del marido, que empezó a darle mala vida: entonces mi apasionada me dijo que empezaba el peligro y que debía concluirse el amor; su tranquilidad era lo primero. Es decir, que amaba más su comodidad que a mí. Esa es la sociedad.
—¿Y no has pensado nunca en casarte?
—Muchas veces; pero a fuerza de conocer maridos, también me he desengañado.
—Observo que no llegas a hablar a las mujeres.
—¿Hablar a las mujeres en Madrid? Como en general no se sabe hablar de nada, sino de intrigas amorosas, como no se habla de artes, de ciencias, de cosas útiles, como ni de política se entiende, no se puede uno dirigir ni sonreír tres veces a una mujer; no se puede ir dos veces a su casa sin que digan: «Fulano hace el amor a Mengana». Esta expresión pasa a sospecha, y dicen con una frase por cierto bien poco delicada: «¿Si estará metido con Fulana?» Al día siguiente esta sospecha es ya una realidad, un compromiso. Luego hay mujeres, que porque han tenido una desgracia o una flaqueza, que se ha hecho pública por este hermoso sistema de sociedad, están siempre acechando la ocasión de encontrar cómplices o imitadoras que las disculpen, las cuales ahogan la vergüenza en la murmuración. Si hablas a una bonita, la pierdes; si das conversación a una fea, quieres atrapar su dinero. Si gastas chanzas con la parienta de un ministro, quieres un empleo. En una palabra, en esta sociedad de ociosos y habladores nunca se concibe la idea de que puedas hacer nada inocente, ni con buen fin ni aun sin fin.
Al llegar aquí no pude menos de recordar a mi primo sus expresiones de hacía cuatro años:
—Es encantadora la sociedad: ¡qué alegría! ¡qué generosidad! ¡ya tengo amigos, ya tengo amante!
Un apretón de manos me convenció de que me había entendido.
—¿Qué quieres?—me añadió de allí a un rato;—nadie quiere creer sino en la experiencia: todos entramos buenos en el mundo, y todo andaría bien si nos buscáramos los de una edad; pero nuestro amor propio nos pierde: a los veinte años queremos encontrar amigos y amantes en las personas de treinta, es decir, en las que han llevado el chasco antes que nosotros, y en los que ya no creen: como es natural, le llevamos entonces nosotros y se lo pegamos luego a los que vienen detrás. Esa es la sociedad; una reunión de víctimas y de verdugos. ¡Dichoso aquel que no es verdugo y víctima a un tiempo! ¡pícaros, necios, inocentes! ¡Más dichoso aún, si hay excepciones, el que puede ser excepción!
No sé quién ha dicho que el hombre es naturalmente malo: ¡grande picardía por cierto! nunca hemos pensado nosotros así: el hombre es un infeliz, por más que digan: un poco fiero, algo travieso, eso sí; pero en cuanto a lo demás, si ha de juzgarse de la índole del animal por los signos exteriores, si de los resultados ha de deducirse alguna consecuencia, quisiera yo que Aristóteles y Plinio, Buffon y Valmont de Vaumare, me dijesen qué animal, por animal que sea, habla y escucha. He aquí precisamente la razón de la superioridad del hombre, me dirá un naturalista: y he aquí precisamente la de su inferioridad, según pienso yo, que tengo más de natural que de naturalista. Presente usted a un león devorado del hambre (cualidad única en que puede compararse el hombre al león), preséntele usted un carnero, y verá usted precipitarse a la fiera sobre la inocente presa, con aquella oportunidad, aquella fuerza, aquella seguridad que requiere una necesidad positiva que está por satisfacer.
Preséntele usted al lado un artículo de un periódico, el más lindamente escrito y redactado; háblele usted de felicidad, de orden, de bienestar; y apártese usted algún tanto, no sea que si lo entiende, le pruebe su garra que su única felicidad consiste en comérselo a usted. El tigre necesita devorar al gamo; pero seguramente que el gamo no espera a oír sus razones. Todo es positivo y racional en el animal privado de la razón. La hembra no engaña al macho, y viceversa, porque como no hablan, se entienden. El fuerte no engaña al débil por la misma razón: a la simple vista huye el primero del segundo, y éste es el orden, el único orden posible. Déseles el uso de la palabra: en primer lugar, necesitarán una academia para que se atribuya el derecho de decirles que tal o cual vocablo no debe significar lo que ellos quieren, sino cualquiera otra cosa; necesitarán sabios, por consiguiente, que se ocupen toda una larga vida en el hablar de cómo se ha de hablar; necesitarán escritores que hagan macitos de papeles encuadernados, que llamarán libros, para decir sus opiniones a los demás, a quienes creen que importan. El león más fuerte subirá a un árbol y convencerá a la más débil alimaña de que no ha sido criada para ir y venir y vivir a su albedrío, sino para obedecerle: y no será lo peor que el león lo diga, sino que lo crea la alimaña. Pondrán nombre a las cosas, y llamando a una robo, a otra mentira, a otra asesinato, conseguirán, no evitarlas, sino llenar de delincuentes los bosques. Crearán la vanidad y el amor propio: el noble bruto que dormía tranquilamente las veinticuatro horas del día, se desvelará ante la fantasma de una distinción; y al hermano, a quien sólo mataba para comer, matarále después por una cinta blanca o encarnada. Deles usted, en fin, el uso de la palabra y mentirán: la hembra al macho por amor; el grande al chico por ambición; el igual al igual por rivalidad; el pobre al rico por miedo y por envidia; querrán gobierno como cosa indispensable, y en la clase de él estarán de acuerdo ¡vive Dios! éstos se dejarán degollar porque los mande uno sólo, afición que nunca he podido entender; aquéllos querrán mandar a uno solo, lo cual no me parece gran triunfo; aquí querrán mandar todos, lo cual ya entiendo perfectamente; allí serán los animales nobles, de alta cuna, quiere decir... (o mejor, no sé lo que quiere decir) los que manden a los de baja cuna; allá no habrá diferencia de cuna... ¡Qué confusión! ¡Qué laberinto! Laberinto que prueba que en el mundo existe una verdad, una cosa positiva, que es la única justa y buena, que esa la reconocen todos y convienen en ella: de eso proviene no haber diferencias.
En conclusión, los animales, como no tienen el uso de la razón ni de la palabra, no necesitan que les diga un orador cómo han de ser felices: no pueden engañar ni ser engañados, no creen ni son creídos.
El hombre, por el contrario, el hombre habla y escucha; el hombre cree, y no así como quiera, sino que cree todo. ¡Qué índole! El hombre cree en la mujer, cree en la opinión, cree en la felicidad... ¡Qué sé yo en lo que cree el hombre! Hasta en la verdad cree.—Dígale usted que tiene talento.—¡Cierto! exclama en su interior.—Dígale usted que es el primer ser del universo.—Seguro, contesta:—Dígale usted que le quiere.—Gracias, contesta de buena fe.—¿Quiere usted llevarle a la muerte? trueque usted la palabra, y dígale: te llevo a la gloria: irá—¿Quiere usted mandarle? dígale usted sencillamente: yo debo mandarte.—Es indudable, contestará.
He aquí todo el arte de manejar a los hombres. ¿Y es malo el hombre? ¿Qué manada de lobos se contenta con un manifiesto? Carne pedirán y no palabras. El hambre ¡oh lobos! decidles, se ha acabado, ahogado el monstruo para siempre...—Mentira—gritarán los lobos...—al redil; el hambre se quita con cordero...—La hidra de la discordia ¡oh ciudadanos!—dice por el contrario un periódico a los hombres,—yace derribada con mano fuerte: el orden, de hoy más, será la base del edificio social: ya asoma la aurora de justicia por qué sé yo qué horizonte: el iris de paz (que no significa paz) luce después de la tormenta (que no se ha acabado): de hoy más la legalidad (que es la cuadratura del círculo) será el fundamento del procomún... etcétera. ¿Ha dicho usted hidra de la discordia, justicia, procomún, horizonte y legalidad? Ved en seguida a los pueblos palmotear, hacer versos, levantar arcos, poner inscripciones.—¡Maravilloso don de la palabra! ¡Fácil felicidad! Después de un breve diccionario de palabras de época, tómese usted el tiempo que quiera: con sólo decir mañana de cuando en cuando y de echarles palabras todos los días, como echaba Eneas la torta al Cancerbero, duerma usted tranquilo sobre sus laureles.
Tal es la historia de todos los pueblos, tal la historia del hombre... palabras todo, ruido, confusión: positivo nada. ¡Bienaventurados los que no hablan, porque ellos se entienden!
En nuestro último artículo dejamos ligeramente apuntado que hay cosas buenas en el mundo; y probamos hasta la evidencia, como solemos, que una de ellas es la policía. Como no nos pasa por la imaginación que uno solo de nuestros lectores se haya resistido a nuestras razones, tratamos de probar hoy otra verdad más indisputable todavía, a saber: que, sentado el principio de que hay cosas buenas, hay palabras que parecen cosas, es decir, que hay palabras buenas.
A primera vista parece que buenas deben ser todas las palabras, puesto que sirven todas para hablar, o sea para gastar conversación, que es el fin que parecemos proponernos; esto es un error, sin embargo, y error grave. Palabras hay malas, profundamente malas por sí mismas, y sin necesidad de accesorios, que forman por sí solas oración y sentido, por más que suelan ellas no tener sentido común. Palabras que valen más que un discurso, y que dan que discurrir; cuando uno oye, por ejemplo, la palabra conspiración, cree estar viendo un drama entero, y aunque no sea nada en realidad. Cuando uno oye la palabra libertad, sólo ella, solita, cree uno estar oyendo una larga comedia. Cuando uno oye la palabra imprenta, ¿no cree ver detrás la censura, el imposible vencido, la cuadratura del círculo, la gran quisicosa? ¿No hay quien ve en ella el abismo, la anarquía, aquel qué sé yo, que nadie sabe explicar ni comprender? Cada una de estas palabras son verdaderas linternas mágicas; el mundo todo pasa al través de ellas. Una vez encendidas todo se ve dentro.
Estas palabras que encierran por sí solas una significación entera y determinada, son malas generalmente; las buenas son aquéllas que no dicen nada por sí, como por ejemplo: prosperidad, ilustración, justicia, regeneración, siglo, luces, responsabilidad, marchar, progreso, reforma, etc. Estas no tienen un sentido fijo y decisivo; hay quien las entiende de un modo, hay quien las entiende de otro, hay, por fin, quien no las entiende de ninguno. Estas son buenas, porque, blandas como cera, adáptanse a todas las figuras; éstas son, en fin, el alimento de toda conversación. Con ellas no hay discurso que no se pueda sostener, no hay cosa que no se pueda probar, no hay pueblo a quien no se pueda convencer. Estas son las palabras que parecen cosas.
Ahora bien; cuando dos de estas palabras insignificantes y maleables se llegan a encontrar en el camino una de otra, únense al momento y se combinan por una rara afinidad filológica; y entonces no toman por eso mayor sentido; todo lo contrario, juntas, suelen querer decir menos todavía que separadas; entonces estas palabras buenas suelen convertirse en lo que vulgarmente llamamos buenas palabras.
He aquí las reflexiones que teníamos presentes al sentar en el papel el titulillo de este artículo. Nadie nos negará que la palabra por quiere decir poco cuando va sola; pues de la palabra ahora, no decimos nada. He aquí, pues, dos palabras excelentes, y combínense como se combinen. Júntese el por con el que, y resultará el porque. Siempre se ha dicho que el por qué de las cosas es inaveriguable; por consiguiente, no quiere decir nada. Póngase el ahora en oración, y digamos, por ejemplo: «¿Qué hay ahora? ¿Qué se hace ahora?» Nada. Ambas son, pues, palabras nulas, y buenas, por consiguiente. Combínense ahora juntas, y digamos: por ahora, y se verá el efecto peregrino de la suma de todas las nulidades.
Pocas palabras hay tan buenas, tan útiles en el día, tan en boga; pocas palabras buenas que puedan tan fácilmente convertirse en buenas palabras. ¿A qué nos contesta usted con el por ahora? Es la espada de Alejandro, que corta todo nudo gordiano; es la panacea universal que templa todos los dolores. Buena jornada habíamos echado, si no pudiéramos contestar a todo: por ahora.
¿Cuánto no suaviza esta frase toda mala contestación? Por mejor decir, no hay con ella mala contestación posible, y todo aquel que sepa lo que es una repulsa seca, sabrá apreciar cuánto valen las buenas palabras. Son el vino que se mezcla con el agua para quitarle su crudeza. Ejemplo: No, quiere decir que no. Pero si en vez de decir no, dice usted por ahora no, aunque usted quiera decir lo mismo, si habla usted sobre todo con un tonto, como suele suceder, ha dicho usted una gran cosa. ¿Y qué cuesta decir dos palabras más?
Convencidos hombres muy ilustrados de esta verdad, ¿cómo pudieran no usarlas continuamente?
Lluevan sobre ellos en buena hora demandas y peticiones, renuévese la tabla de los derechos, clamen por todas partes tribuna y periódicos por la libertad de imprenta; no le responderán a usted con un no seco, sino que por ahora no conviene. Pida usted más garantías; abogue usted por una verdadera seguridad individual; porque tal o cual estado es absurdo. Lo vemos—responderán,—y lo que es más, con dolor; empero por ahora no es oportuno. Para que un pueblo esté bien gobernado, para que sea feliz, es preciso que se difunda la ilustración; para que un pueblo sea libre, es preciso que sepa mucho... y esté bastantemente ilustrado... véanse si no Grecia y Roma; aquéllos eran pueblos libres... ¡pero lo que se sabía allí! ¡qué pueblos tan ilustrados! ¿Qué tiene que ver la España del siglo xix con la Grecia de Licurgo y la Roma de Numa?
Venga usted a decirme que el sistema judicial no es gran cosa. Que cada uno multa como le da la gana, y juzga como le parece. Pero eso es por ahora no más. Deje usted que llegue aquel día raro, aquel día particular, que ha de ser el decisivo; día, en fin, de la oportunidad, el día que nos convenga pasarlo bien, que ese día será otra cosa.
Que hay confusión de poderes, de palabras y de cosas; que no nos entendemos; que es una verdadera Babel; que no andamos un paso, un solo paso; pero eso es por ahora. Todavía no conviene que nos entendamos. Es preciso buscar el momento oportuno. Pues qué, ¿no hay más que entenderse cualquier día del año, cualquier año del siglo?
¿Y quién es el encargado, preguntarán ustedes, de conocer el momento? ¿quién es ese sabio sagaz y penetrante, que ha de conocer cuándo nos conviene ser iguales, ser libres, poder hablar, ser, en una palabra, felices? ¿dónde está la línea divisoria entre la inoportunidad y la oportunidad? ¿quién es el ilustrado encargado de medir nuestra ilustración?
Por ahora, amigo lector, no se columbra todavía a ese sabio—responderemos;—ni nosotros hemos hecho ánimo de responder por ahora a todas las preguntas; ni nos dejarán responder tampoco por ahora, aunque quisiéramos. Limitámonos por ahora a probar que, como hay cosas buenas entre nosotros, hay palabras que parecen cosas, y palabras buenas que nos dan por buenas palabras. Que las voces por ahora son las primeras de ese género, y si bien se mira, bastante hemos dicho por ahora.
¿Qué me importa a mí que Locke exprima su exquisito ingenio para defender que no hay ideas innatas, ni que sea la divisa de su escuela: Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu? Nada. Locke pudiera muy bien ser un visionario, y en ese caso, ni sería el primero ni el último. En efecto, no debía de andar Locke muy derecho: ¡figúrese el lector que siempre ha sido autor prohibido en nuestra patria!... Y no se me diga que ha sido mal mirado, como cosa revolucionaria, porque, sea dicho entre nosotros, ni fue nunca Locke emigrado, ni tuvo parte en la constitución del año 12, ni empleo el año 20, ni fue nunca periodista, ni tampoco urbano. Ni menos fue perseguido por liberal; porque en sus tiempos no se sabía lo que era haber en España ministros liberales. Sin embargo, por más que él no escribiese de ideas para España, en lo cual anduvo acertado, y por más que se le hubiese dado un bledo de que todos los padres censores de la Merced y de la Vitoria condenasen al fuego sus peregrinos silogismos, bien empleado le estuvo. Yo quisiera ver al señor Locke en Madrid en el día, y entonces veríamos si seguiría sosteniendo que porque un hombre sea ciego y sordo desde que nació, no ha de tener por eso ideas de cosa alguna que a esos sentidos ataña y pertenezca. Es cosa probada que el que no ve ni oye claro a cierta edad, ni ha visto nunca ni verá. Pues bien, hombres conozco yo en Madrid de cierta edad, y no uno ni dos, sino lo menos cinco, que así ven y oyen claro como yo vuelo. Hábleles usted, sin embargo, de ideas; no sólo las tienen, sino que ¡ojalá! no las tuvieran. Y de que estas ideas son innatas, así me queda la menor duda, como pienso en ser nunca ministerial; porque, si no nacen precisamente con el hombre, nacen con el empleo, y sabido se está que el hombre, en tanto es hombre en cuanto tiene empleo.
Podría haber algo de confusión en lo que llevo dicho, porque los ideólogos más famosos, los Condillac y Destutt-Tracy, hablan sólo del hombre, de ese animal privilegiado de la creación, y yo me ciño a hablar del ministerial, ese ser privilegiado de la gobernación. Saber ahora lo que va de ministerial a hombre, es cuestión para más despacio, sobre todo cuando creo ser el primer naturalista que se ocupa de este ente, en ninguna zoología clasificado. Los antiguos, por supuesto, no le conocieron: así es que ninguno de sus autores le mienta para nada entre las curiosidades del mundo antiguo, ni se ha descubierto ninguno en las excavaciones de Herculano, ni Colón encontró uno solo entre todos los indios que descubrió; y entre los modernos, ni Buffon le echó de ver entre los racionales, ni Valmont de Vaumare le reconoce; ni entre las plantas le coloca Jusieu, Tournefort, ni de Candolle, ni entre los fósiles le clasifica Cuvier; ni el barón de Humboldt, en sus largos viajes, hace la cita más pequeña que pueda a su existencia referirse. Pues decir que no existe, sin embargo, sería negar la fe, y vive Dios que mejor quiero pasar que la fe y el ministerialismo sean cosas para renegadas que para negadas, por más que pueda haber en el mundo más de un ministerial completamente negado.
El ministerial podrá no ser hombre; pero se le parece mucho, por defuera sobre todo: la misma fachada, el exterior mismo. Por supuesto, no es planta, porque no se cría ni se coge; más bien pertenecería al reino mineral, lo uno porque el ministerialismo tiene algo de mina, y lo otro porque se forma y crece por superposición de capas: lo que son las diversas capas superpuestas en el reino mineral, son los empleos aglomerados en él: a fuerza de capas medra un mineral; a fuerza de empleos crece un ministerial, pero en rigor tampoco pertenece a este reino. Con respecto al reino animal, somos harto urbanos, sea dicho con terror suyo, para colocar al ministerial en él. En realidad, el ministerial más tiene de artefacto que de otra cosa. No se cría, sino que se hace, se confecciona. La primera materia, la masa, es un hombre. Coja usted un hombre (si es usted ministro, se entiende, porque si no, no sale nada): sonríasele usted un rato, y le verá usted ir tomando forma, como el pintor ve salir del lienzo la figura con una sola pincelada. Dele usted un toque de esperanza, derecho al corazón, un ligero barniz de nombramiento, y un color pronunciado de empleo, y le ve usted irse doblando en la mano como una hoja sensitiva, encorvar la espalda, hacer atrás un pie, inclinar la frente, reír a todo lo que diga: y ya tiene usted hecho un ministerial. Por aquí se ve que la confección del ministerial tiene mucho de sublime, como lo entiende Longino. Dios dijo: Fiat lux, et lux facta fuit. Se sonrió un ministro, y quedó hecho un ministerial. Dios hizo al hombre a su semejanza, por más que diga Voltaire que fue al revés: así también un ministro hace un ministerial a imitación suya. Una vez hecho, le sucede lo que al famoso escultor griego que se enamoró de su hechura, o lo que al Supremo Hacedor, de quien dice la Biblia a cada creación concluida: Et vidit Deus quod erat bonum. Hizo el ministro su ministerial, y vio lo que era bueno.
Aquí entra confesar que soy un sí es no es materialista, si no tanto que no pueda pasar entre las gentes del día, lo bastante para haber muerto emparedado en la difunta que murió de hecho ha catorce años, y que mató no ha mucho de derecho al ministerio de Gracia y Justicia, que fue matarla muerta. Dígolo, porque soy de los que opinan en los ratos que estoy de opinar algo sobre algo, con muchos fisiólogos y con Gall, sobre todo, que el alma se adapta a la forma del cuerpo, y que la materia en forma de hombre da ideas y pasiones, así como da naranjas en forma de naranjo. La materia, que en forma sólo de procurador producía un discurso racional, unas ideas intérpretes de su provincia, se seca, se adultera en forma ministerial; y aquí entran las ideas innatas, esto es, las que nacen con el empleo, que son las que yo sostengo, mal que les pese a los ideólogos. Aquí es donde empieza el ministerial a participar de todos los reinos de la naturaleza. Es mona por una parte de suyo imitadora; vive de remedo. Mira al amo de hito en hito: ¿hace éste un gesto? miradle reproducido como en un espejo en la fisonomía del ministerial. ¿Se levanta el amo? La mona al punto monta a caballo. ¿Se sienta el amo? ¡Abajo la mona! Es papagayo por otra parte; palabra soltada por el que le enseña, palabra repetida. Sucédele así lo que a aquel loro, de quien cuenta Jouy que habiendo escapado con vida de una batalla naval, a que se halló casualmente, quedó para toda su vida repitiendo, lleno de terror, el cañoneo que había oído: ¡pum, pum, pum! sin nunca salir de esto. El ministerial no sabe más que este cañoneo: «La España no está madura.—No es oportuno.—Pido la palabra en contra.—No se crea que al tomar la palabra lo hago para impugnar la petición, sino sólo sí para hacer algunas observaciones, etc.» Y todo ¿por qué? porque le suena siempre en los oídos el cañoneo del año 23. No ve más que el Zurriago, no oye más que Angulema.
Es cangrejo porque se vuelve atrás de sus mismas opiniones francamente; abeja en el chupar; reptil en el serpentear; mimbre en lo flexible; aire en el colarse, agua en seguir la corriente; espino en agarrarse a todo; aguja imantada en girar siempre a su norte; girasol en mirar al que alumbra: muy buen cristiano en no votar; y seméjase, en fin, por lo mismo, al camello en poder pasar largos días de abstinencia; así es que en la votación más decidida álzase el ministerial y exclama:—¡Me abstengo!—pero, como aquel animal, sin perjuicio de desquitarse de la larga abstinencia a la primera ocasión.
El ministerial anda a paso de reforma; es decir, que más parece que se columpia, sin moverse de un sitio, que no que anda.
Es, por último, el ministerial de suyo tímido y miedoso. Su coco es el urbano: no se sabe por qué le ha tomado miedo; pero que se le tiene es evidente: semejante a aquel loco célebre que veía siempre la mosca en sus narices, tiene de continuo entre ceja y ceja la anarquía: y así la anda buscando por todas partes, como busca Guzmán en La Pata de cabra las fantasmas por entre las rendijas de las sillas. El ministerial, para concluir, es ser que dará chasco a cualquiera, ni más ni menos que su amo. Todas las esperanzas anteriores, sus antecedentes todos se estrellan al llegar al sillón; a cuyo propósito quiero contar un cuento a mis lectores.
Era año de calamidad para un pueblo de Castilla, cuyo nombre callaré; reuniose el Ayuntamiento, y resolvió recurrir a otro pueblo inmediato, en el cual se veneraba el cuerpo de un santo muy milagroso, según las más acordes tradiciones, en petición de la sagrada reliquia y de alguna semilla de granos para la nueva cosecha. Hízose el pedido, que fue al punto mismo otorgado. Al año siguiente pasaba el alcalde del pueblo sano por el afligido: es de advertir que, contra todas las esperanzas, si bien la cosecha era abundante, el cielo, que oculta siempre al hombre débil sus altos fines, no había querido terminar la plaga, sin duda porque al pueblo no le debía de convenir.
—¿Cómo ha ido por ésta?—le preguntaba el uno al otro alcalde.
—Amigo—le respondió el preguntado, con expresión doliente y afligida,—la semilla asombrosa... pero... no quisiera decírselo a usted.
—¡Hombre! ¿qué?
—Nada: la semilla, como digo, asombrosa, pero el santo salió flojillo.
Los ministeriales, efectivamente, amigo lector, no quisiera decirlo, pero salieron también flojillos.
Hay en el lenguaje vulgar frases afortunadas que nacen en buena hora y que se derraman por toda una nación, así como se propagan hasta los términos de un estanque las ondas producidas por la caída de una piedra en medio del agua. Muchas de este género pudiéramos citar, en el vocabulario político sobre todo; de esta clase son aquellas que halagando las pasiones de los partidos, han resonado tan funestamente en nuestros oídos en los años que van pasados de este siglo, tan fecundo en mutaciones de escenas y en cambios de decoraciones. Cae una palabra de los labios de un perorador en un pequeño círculo, y un gran pueblo ansioso de palabras la recoge, la pasa de boca en boca, con la rapidez del golpe eléctrico un crecido número de máquinas vivientes la repite y la consagra, las más veces sin entenderla, y siempre sin calcular que una palabra sola es a veces palanca suficiente a levantar la muchedumbre, inflamar los ánimos y causar en las cosas una revolución.
Estas voces favoritas han solido siempre desaparecer con las circunstancias que las produjeran. Su destino es, efectivamente, como sonido vago que son, perderse en lontananza, conforme se apartan de la causa que las hizo nacer. Una frase, empero, sobrevive siempre entre nosotros, cuya existencia es tanto más difícil de concebir, cuanto que no es de la naturaleza de esas de que acabamos de hablar; éstas sirven en las revoluciones a lisonjear a los partidos y a humillar a los caídos, objeto que se entiende perfectamente, una vez conocida la generosa condición del hombre; pero la frase que forma el objeto de este artículo se perpetúa entre nosotros, siendo sólo un funesto padrón de ignominia para los que la oyen y para los mismos que la dicen: así la repiten los vencidos como los vencedores, los que pueden como los que no quieren extirparla; los propios, en fin, como los extraños.
En este país... esta es la frase que todos repetimos a porfía, frase que sirve de clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en mal sentido. ¿Qué quiere usted? decimos ¡en este país! Cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda, creemos explicarle perfectamente con la frasecilla: cosas de este país; que con vanidad pronunciamos, y sin pudor alguno repetimos.
¿Nace esta frase de un atraso reconocido en toda la nación? No creo que pueda ser éste su origen, porque sólo puede conocer la carencia de una cosa el que la misma cosa conoce: de donde se infiere que si todos los individuos de un pueblo conociesen su atraso, no estarían realmente atrasados. ¿Es la pereza de imaginación o de raciocinio que nos impide investigar la verdadera razón de cuanto nos sucede, y que se goza en tener una muletilla siempre a mano con que responderse a sus propios argumentos, haciéndose cada uno la ilusión de no creerse cómplice de un mal, cuya responsabilidad descarga sobre el estado del país en general? Esto parece más ingenioso que cierto.
Creo entrever la causa verdadera de esta humillante expresión. Cuando se halla un país en aquel crítico momento en que se acerca a una transición, y en que, saliendo de las tinieblas, comienza a brillar en sus ojos un ligero resplandor, no conoce todavía el bien, empero ya conoce el mal de donde pretende salir para probar cualquiera otra cosa que no sea lo que hasta entonces ha tenido. Sucédele lo que a una joven bella que sale de la adolescencia; no conoce el amor todavía, ni sus goces; su corazón, sin embargo, o la naturaleza, por mejor decir, le empieza a revelar una necesidad que pronto será urgente para ella, y cuyo germen y cuyos medios de satisfacción tiene en sí misma, si bien los desconoce todavía; la vaga inquietud de su alma, que busca y ansía, sin saber qué, la atormenta y la disgusta de su estado actual y del anterior en que vivía; y vésela despreciar y romper aquellos mismos sencillos juguetes que formaban poco antes el encanto de su ignorante existencia.
Este es acaso nuestro estado, y éste a nuestro entender el origen de la fatuidad que en nuestra juventud se observa: el medio saber reina entre nosotros; no conocemos el bien, pero sabemos que existe y que podemos llegar a poseerle, si bien sin imaginar aún el cómo. Afectamos, pues, hacer ascos de lo que tenemos para dar a entender a los que nos oyen que conocemos cosas mejores, y nos queremos engañar miserablemente unos a otros estando todos en el mismo caso.
Este medio saber nos impide gozar de lo bueno que realmente tenemos, y aun nuestra ansia de obtenerlo todo de una vez nos ciega sobre los mismos progresos que vamos insensiblemente haciendo. Estamos en el caso del que teniendo apetito desprecia un sabroso almuerzo con la esperanza de un suntuoso convite incierto, que se verificará o no se verificará más tarde. Substituyamos sabiamente a la esperanza de mañana el recuerdo de ayer, y veamos si tenemos razón en decir a propósito de todo: ¡Cosas de este país!
Sólo con el auxilio de las anteriores reflexiones puedo comprender el carácter de don Periquito, ese petulante joven, cuya instrucción está reducida al poco latín que le quisieron enseñar y que él no quiso aprender, cuyos viajes no han pasado de Carabanchel; que no lee sino en los ojos de sus queridas, los cuales no son ciertamente los libros más filosóficos; que no conoce, en fin, más ilustración que la suya, más hombres que sus amigos, cortados por la misma tijera que él, ni más mundo que el salón del Prado, ni más país que el suyo. Este fiel representante de gran parte de nuestra juventud desdeñosa de su país, fue no ha mucho tiempo objeto de una de mis visitas.
Encontrele en una habitación mal amueblada y peor dispuesta, como de hombre solo; reinaba en sus muebles y sus ropas, tiradas aquí y allí, un espantoso desorden de que hubo de avergonzarse al verme entrar.
—Este cuarto está hecho una leonera—me dijo.—¿Qué quiere usted? en este país...
Y quedó muy satisfecho de la excusa que a su natural descuido había encontrado.
Empeñose en que había de almorzar con él, y no pude resistir a sus instancias; un mal almuerzo mal servido reclamaba indispensablemente algún nuevo achaque, y no tardó mucho en decirme:
—Amigo, en este país no se puede dar un almuerzo a nadie; hay que recurrir a los platos comunes y al chocolate.
—Vive Dios—dije yo para mí,—que cuando en este país se tiene un buen cocinero y un exquisito servicio y los criados necesarios, se puede almorzar un excelente beefstek con todos los adherentes de un almuerzo à la fourchette; y que en París los que pagan ocho o diez reales por un appartement garni, o una mezquina habitación en una casa de huéspedes, como mi amigo don Periquito, no se desayunan con pavos trufados ni con champaña.
Mi amigo Periquito es hombre pesado como los hay en todos los países, y me instó a que pasase el día con él; y yo, que había empezado ya a estudiar sobre aquella máquina, como un anatómico sobre un cadáver, acepté inmediatamente.
Don Periquito es pretendiente a pesar de su notoria inutilidad. Llevome, pues, de ministerio en ministerio: de dos empleos con los cuales contaba, habíase llevado el uno otro candidato que había tenido más empeño que él.
—¡Cosas de España!—me salió diciendo, al referirme su desgracia.
—Ciertamente—le respondí, sonriéndome de su injusticia,—porque en Francia y en Inglaterra no hay intrigas; puede usted estar seguro de que allá todos son unos santos varones, y los hombres no son hombres.
El segundo empleo que pretendía había sido dado a un hombre de más luces que él.
—¡Cosas de España!—me repitió.
—Sí, porque en otras partes colocan a los necios—dije para mí.
Llevome en seguida a una librería, después de haberme confesado que había publicado un folleto, llevado del mal ejemplo. Preguntó cuántos ejemplares se habían vendido de su peregrino folleto, y el librero respondió:
—Ni uno.
—¿Lo ve usted, Fígaro?—me dijo:—¿lo ve usted? En este país no se puede escribir. En España no se puede escribir. En París hubiera vendido diez ediciones.
—Ciertamente—le contesté,—porque los hombres como usted venden en París sus ediciones. En París no habrá libros malos que no se lean, ni autores necios que se mueran de hambre.
—Desengáñese usted: en este país no se lee—prosiguió diciendo.
—Y usted que de eso se queja, señor don Periquito, usted ¿qué lee?—le hubiera podido preguntar.—Todos nos quejamos de que no se lee, y ninguno leemos.
—¿Lee usted los periódicos?—le pregunté, sin embargo.
—No, señor, en este país no se sabe escribir periódicos. ¡Lea usted ese Diario de los Debates, ese Times!
Es de advertir que don Periquito no sabe francés ni inglés, y que en cuanto a periódicos, buenos o malos, en fin, los hay y muchos años no los ha habido.
Pasábamos al lado de una obra de esas que hermosean continuamente este país y clamaba:
—¡Qué basura! en este país no hay policía.
En París las casas que se destruyen no producen polvo.
Metió el pie torpemente en un charco.
—¡No hay limpieza en España!—exclamaba.
—En el extranjero no hay lodo.
Se hablaba de un robo.
—¡Ah, país de ladrones!—vociferaba indignado.
Porque en Londres no se roba; en Londres, donde en la calle acometen los malhechores a la mitad de un día de niebla, a los transeúntes.
Nos pedía limosna un pobre.
—¡En este país no hay más que miseria!—exclamaba horripilado.
Porque en el extranjero no hay infeliz que no arrastre coche.
Íbamos al teatro.
—¡Oh qué horror!—decía mi don Periquito con compasión, sin haberlos visto mejor en su vida.—¡Aquí no hay teatros!
Pasábamos por un café.
—No entremos. ¡Qué cafés los de este país!—gritaba.
Se hablaba de viajes.
—¡Oh! Dios me libre; ¡en España no se puede viajar! ¡qué posadas! ¡qué caminos!
¡Oh infernal comezón de vilipendiar este país que adelanta y progresa de algunos años a esta parte más rápidamente que adelantaron esos países modelos para llegar al punto de ventaja en que se han puesto!
¿Por qué los don Periquitos que todo lo desprecian en el año 33, no vuelven los ojos a mirar atrás, o no preguntan a sus papás del tiempo que no está tan distante de nosotros, en que no se conocía en la corte más botillería que la de Canosa, ni más bebida que la leche helada; en que no había más caminos en España que el del cielo; en que no existían más posadas que las descritas por Moratín en el Sí de las Niñas, con las sillas desvencijadas y las estampas del Hijo Pródigo, o las malhadadas ventas para caminantes asendereados; en que no corrían más carruajes que las galeras y carromatos catalanes; en que los chorizos y polacos repartían a naranjazos los premios al talento dramático, y llevaba el público al teatro la bota y la merienda para pasar a tragos la representación de las comedias de figurón y dramas de Comella; en que no se conocía más ópera que el Marlborough—o Mambruc, como dice el vulgo,—cantado a la guitarra; en que no se leía más periódico que el Diario de Avisos, y en fin... en que...
Pero acabemos este artículo, demasiado largo para nuestro propósito: no vuelven a mirar atrás porque habría de poner un término a su maledicencia, y llamar prodigiosa la casi repentina mudanza que en este país se ha verificado en tan breve espacio.
Concluyamos, sin embargo, de explicar nuestra idea claramente, mas que a los don Periquitos que nos rodean pese y avergüence.
Cuando oímos a un extranjero que tiene la fortuna de pertenecer a un país donde las ventajas de la ilustración se han hecho conocer con mucha anterioridad que en el nuestro, por causas que no es de nuestra inspección examinar, nada extrañamos en su boca, sino en la falta de consideración y aun de gratitud que reclama la hospitalidad de todo hombre honrado que la recibe; pero cuando oímos la expresión despreciativa que hoy merece nuestra sátira en bocas de españoles, de españoles sobre todo que no conocen más país que este mismo suyo que tan injustamente dilaceran, apenas reconoce nuestra indignación límites en que contenerse.
Borremos, pues, de nuestro lenguaje la humillante expresión que no nombra a este país sino para denigrarlo; volvamos los ojos atrás, comparemos y nos creeremos felices. Si alguna vez miramos adelante y nos comparamos con el extranjero, sea para prepararnos un porvenir mejor que el presente, y para rivalizar en nuestros adelantos con los de nuestros vecinos; sólo en este sentido opondremos nosotros en algunos de nuestros artículos el bien de fuera al mal de dentro.
Olvidemos, lo repetimos, esa funesta expresión que contribuye a aumentar la injusta desconfianza que de nuestras propias fuerzas tenemos. Hagamos más favor o justicia a nuestro país, y creámosle capaz de esfuerzos y felicidades. Cumpla cada español con sus deberes de buen patricio, y en vez de alimentar nuestra inacción con la expresión de desaliento: ¡Cosas de España! contribuya cada cual a las mejoras posibles; entonces este país dejará de ser tan mal tratado de los extranjeros, a cuyo desprecio nada podemos oponer, si de él les damos nosotros mismos el vergonzoso ejemplo.
Suponiendo que se escriba con principios, se puede escribir después con varios fines. O se escribe para sí, o se escribe para otros. Descifremos bien esto. Lo que se escribe en un libro de memorias se escribe evidentemente para sí. De modo que un souvenir es un monólogo escrito. No diré precisamente que sea necio el decirse uno las cosas a sí mismo, porque al cabo, ¿dónde habían de encontrar ciertos hombres un auditorio indulgente si no hablasen consigo mismos? Lo que diré es que yo nací con buena memoria. ¡Ojalá fuera mentira! Y tengo reparado que las cosas que una vez me interesan, tarde o jamás se me olvidan; por lo tanto nunca las apunté; y las que no me interesaron, siempre juzgué que no valían la pena de apuntarlas. Por otra parte, de diez cosas que en la vida suceden, las nueve son malas, sin que esto sea decir que la otra sea enteramente buena. Razón de más para no apuntar. ¡Cuánto más filosófico y más consolador sería substituir al souvenir otro repertorio de anotaciones llamado olvido! Cosas que debo olvidar, pondría uno encima: figúrese el lector si el tal librico necesitaría hojas, y si podría uno estar ocioso un solo instante, una vez comprometido a llenar sus páginas de buena fe. Siempre he abundado en la idea de que se hacen generalmente las cosas al revés: el souvenir es una idea inversa; en este sentido nunca he escrito para mí.
Continuemos echando una ojeada sobre los que escriben para sí.
El que escribe un memorial escribe sin duda para sí. Generalmente nadie lee los memoriales, sino el que los escribe, que es el único a quien importan; la prueba de esto es que cuando el empleo se ha de dar, ya está dado antes de hacer el memorial; y cuando hay que hacer el memorial, es señal de que no hay que contar con el empleo. Apelo a los señores que están colocados y a los que se han de colocar. Es, pues, más necio escribir un memorial, que un souvenir. En este sentido tampoco he escrito nunca para mí.
El que escribe un informe, un consejo, un parecer, escribe para sí; la prueba es que generalmente siempre se pide el consejo después de tomada la determinación, y que cuando el informe no gusta se desecha.
El que escribe a una querida escribe para sí, por varias razones; por lo regular rara vez se encuentran dos amantes en igual grado de pasión; por consiguiente, el calor del uno es hielo para el otro, y viceversa. Además, desde el momento en que dejamos de querer a nuestra amada, dejamos de escribirle. Prueba de que no escribíamos para ella.
Los autores han dicho siempre en sus prólogos, y se lo han llegado a creer ellos mismos, que escriben para el público; no sería malo que se desengañasen de este error. Los no leídos y los silbados escriben evidentemente para sí: los aplaudidos y celebrados escriben por su interés, alguna vez por su gloria; pero siempre para sí.
¿Quién es, pues, me dirán, el que escribe para otro? Lo diré. En los países en que se cree que es dañoso que el hombre diga al hombre lo que piensa, lo cual equivale a creer que el hombre no debe saber lo que sabe, y que las piernas no deben andar; en los países donde hay censura, en esos países es donde se escribe para otro, y ese otro es el censor. El escritor que, lleno ya un pliego de papel, lo lleva a casa de un censor, el cual le dice que no se puede escribir lo que él lleva ya escrito, no escribe ni siquiera para sí. No escribe más que para el censor. Este es el único hombre en que yo disculparía que escribiese un libro de memorias, y hasta que escribiese un memorial. A mayores tonterías puede obligar una prohibición.
Estoy muy lejos de querer decir que yo haya escrito nunca para otro, en este sentido, porque, aunque es verdad que he tenido relaciones con varios señores censores, por otra parte muy beneméritos, puedo asegurar que en cuanto he escrito nunca he puesto una sola palabra para ellos, no porque no crea que no son muy capaces de leer cualquier cosa, sino porque siempre acaban por establecerse entre el censor y el escritor etiquetillas fastidiosas y dimes y diretes de poca monta, y, a decir verdad, soy poco amigo de cumplimientos. Los de los censores me hacen el mismo efecto que le hacían al portugués los del casteçao. El cuento es harto sabido para repetirlo. Esto sería no escribir para nadie.
Bien determinado como estoy a no escribir jamás para el censor, he tratado siempre de no escribir sino la verdad, porque al fin, he dicho para mí, ¿qué censor había de prohibir la verdad, y qué gobierno ilustrado, como el nuestro, no la había de querer oír? Así es que, si en el reglamento de censura se prohíbe hablar contra la religión, contra las autoridades, contra los gobiernos y los soberanos extranjeros, y contra otra porción de materias, es porque se ha presumido con mucha razón que era imposible hablar mal de esas cosas, diciendo verdad. Y para mentir más vale no escribir. Todo esto es claro; es más que claro, casi es justo.
Lo que está permitido es alabar, sin que en eso haya límite ninguno; porque es probado que en la alabanza ni puede haber demasía, sobre todo para el alabado, ni puede dejar de haber verdad y justicia. Por esta razón yo me he propuesto alabarlo siempre todo, y a este principio debo la gran publicidad que se ha permitido a mis débiles escritos. Sistema que seguiré siempre, y hoy más que nunca, porque efectivamente no hay motivo para otra cosa.
Al decidirme a este plan tuve presente otra consideración, por mejor decir, un principio de moral incontestable en todos los tiempos y países. El hombre no debe hacer cosa que no pueda confesar y publicar altamente. Es así que no puede decir ningún escritor que se le ha prohibido un artículo por la censura porque eso lo prohíbe la ley, y la ley no puede ser mala; luego ¿cómo había yo de escribir artículos que se me pudiesen prohibir? Ni los he escrito, ni los he de escribir, ni lo dijera, si por algún evento los hubiera escrito, ni yo lo quiero decir, ni me dejarán tampoco, aunque yo quisiera. No hay medio. Por eso hago bien en no querer.
Persuadir ahora de las ventajas que me trae el no escribir para otro, y el alabar constantemente cuanto veo, paréceme un tanto inútil. Y tienen mis alabanzas lo que tienen pocas, y es, que no me han valido ningún empleo: no porque yo no pudiera servir para él sino porque ellos que no lo dan, y yo que no lo recibo, hemos querido sin duda que mis alabanzas sean del todo independientes.
De esta independencia nace el desembarazo con que he alabado francamente en distintas ocasiones, ora el amor de familia con que se ha solido colocar a los deudos y amigos de los gobernantes, cosa que ha variado ya enteramente; ora la prudente lentitud con que se han entregado y se entregan las armas a nuestros amigos; ora la oportunidad e idea con que se vistió a los señores Próceres, y en momentos de aprieto, fundados en que más da el duro que el desnudo; ora la perspicacia con que se han descubierto varias conspiraciones, y se ha salvado a la patria amenazada; ora la previsión con que se evitó que se interpretase mal la primera acometida del cólera; ora la precipitación con que se ha llevado a su término la guerra civil; ora... pero ¿a qué más? yo no he dejado cosa apenas que no haya alabado; y si algo me he dejado, por mi vida que me pesa, y téngolo de alabar hoy.
Por todo lo que llevo dicho hay pocas cosas que me incomoden tanto como el oír el continuo clamoreo de esas gentes quejumbrosas, a quienes cuanto se hace, o parece mal, o parece por lo menos poco. Aquí me irrito, y les respondo:
—¿Poco, eh? Vamos a ver: ¿cuántos meses llevamos?
—¿De qué?—me preguntan.
—¿De qué? De que... de... Estatuto Real.
—No llega a un año.
—Y en poco menos de un año, aquí es la mía, se han reunido dos estamentos; se han mudado dos ministros de la Guerra; se han visto tres ministros de lo Interior; no se ha visto más que un ministro de Estado, pero se le ha oído más que si hubieran sido tres. Se ha visto un ministro de Hacienda, y la hacienda también, y, como dice el refrán, hacienda, tu dueño te vea; y si no se ha visto marina, eso poco importa, que nada dice de marina el refrán. En menos de un año se ha abolido el voto de Santiago; ha habido también sus sesiones de Próceres alguna vez; y si en menos de un año se ha puesto la facción sobrado pujante, también en menos de un año han penetrado los primeros talentos de España, que era preciso, por fin, hacer un esfuerzo. En menos de un año ¡qué de generales famosos no se han estrellado! ¡Qué de facciosos no se han perdonado! ¡Qué de gracias no se han dicho por varios insignes oradores! ¡Cómo en menos de un año ha dicho el uno un chascarrillo, y cómo le han contestado con otro y con otros! ¡Qué de insultillos ocultos del procurador al ministro, y del ministro al procurador!
Cien veces ciento
Mil veces mil.
¡Cuánta serenidad, pues, en menos de un año, para ocuparse en apuros de la patria hasta de los más pequeños dimes y diretes! ¡Cuánta conversación! Temístocles le decía a su general: ¡Pega, pero escucha! Cada uno de nuestros oradores es un Temístocles; con tal que le dejen hablar, él le dirá también a la guerra civil, al pretendiente, a toda calamidad: Pega, pero escucha. ¿Qué más cosas querían ver esas gentes, qué más, sobre todo, querían oír en poco menos de un año?
—No hay previsión—me decía uno días pasados.
—¡No hay previsión!—exclamé.—Esto ya es mala fe. Y todo ¿por qué? Porque han sucedido cuatro lances desgraciados, que a pesar de haberse sabido no se pudieron prevenir. Pero esto ¿qué importa? A buen seguro que en cuanto acabó de suceder lo de Correos, bien se puso un centinela avanzada en medio de la Puerta del Sol, que antes no le había; el cual se está allí las horas muertas, viendo si viene algo por la calle de Alcalá. ¡Que vuelvan ahora los del 18! ¿Y no hay previsión?
¡Maldicientes! Lo mismo que el entusiasmo. Mil veces he oído decir que han apagado el entusiasmo. ¿Y qué? Pongamos que sea cierto. ¿No se acaba de decir ahora que se haga entusiasmo nuevo? ¿No se va a escribir a todos los señores gobernadores que fomenten el espíritu público y que hagan entusiasmo a toda prisa? ¿Y no lo harán por ventura? Y excelente y de la mejor calidad. El año pasado no hacía falta el entusiasmo; como que la facción era poca y el peligro ninguno, nos íbamos bandeando sin entusiasmo y sin espíritu público; y luego, que entonces estaba la anarquía cosida siempre a los autos del entusiasmo, y ahora ya no. Y el entusiasmo de ahora ha de ser un entusiasmo moderado, un entusiasmo frío y racional, un entusiasmo que mate facciosos, pero nada más; entusiasmo, señor, de quita y pon, y entusiasmo, en una palabra, sordomudo de nacimiento: entusiasmo que no cante, que no alborote el cotarro; que no se vuelva la casa en un gallinero. Y éste es el bueno, el verdadero entusiasmo. No, si no, volvamos a las canciones patrióticas. ¿Qué trajo la ruina del sistema? Unas veces dicen que fue la libertad de imprenta, otras que fue... No, señor, hoy estamos de acuerdo en que fueron las canciones. ¿Y esto no será de alabar?
Yo alabaré siempre; yo defenderé: reniego de la oposición. ¿Qué quiere decir la oposición?
He aquí un artículo escrito para todos, menos para el censor. La Alabanza, en una palabra: ¡Que me prohíban este!
Las circunstancias, he pensado muchas veces, suelen ser la excusa de los errores y la disculpa de las opiniones. La torpeza o mala conducta hallan en boca del desgraciado un tápalotodo en las circunstancias que, dice, le han traído a menos. En estas reflexiones estaba ocupada mi fantasía no hace muchos días, cuando recibí una carta, que por confirmar mis ideas sobre el particular y venir tan oportuna a este objeto, de que pensaba hacer un artículo de costumbres, quiero trasladar ad pedem litteræ a mis lectores. Decía así la carta:
«Señor Fígaro.—Muy señor mío: A usted, señor Fígaro, observador de costumbres, me dirijo con dos objetos. Primero, quejarme de mi mala estrella. Segundo, inquirir de su experiencia, pues le imagino a usted por sus escritos hombre de esos que han vivido más de lo que les queda que vivir, si hay efectivamente de tejas abajo una fatalidad que persigue a los humanos, y una desgracia en el mundo que se asemeje a la desgracia mía. Soy un verdadero juguete de las circunstancias; cuyo torrente no pude nunca resistir, y que así me envolvieron como envuelven los violentos remolinos de una ola al inexperto nadador que se arrojó incauto en la pérfida corriente del caudaloso río.
»Mi padre era inglés y rico, señor Fígaro, pero hallábase aislado en el mundo; era naturalmente metido en sí, y sólo un amigo tenía: antojósele a este amigo entrometerse en una conspiración; confió a mi padre varios papeles importantes; descubriose la conspiración, y ambos tuvieron que huir. Vínose mi padre a España, reducido a oro lo que pudo realizar de sus cuantiosos bienes; vio una linda gaditana, prendose de ella, casose, y antes de los nueve meses murió inconsolable, dando y tomando siempre en lo de la conspiración, que hubo de volverle el juicio. Vea usted aquí, señor Fígaro, a Eduardo Priestley, humilde servidor de usted, cuyo destino debía haber sido sin duda ser inglés, protestante y rico, español, católico y pobre, sin que pudiese encontrar más causa de este trastrueque que las circunstancias. Ya usted ve que la tomaron conmigo desde pequeñito. Mi madre era mujer de rara penetración y de ilustradas ideas. Criome lo mejor que supo, y en darme toda la educación que se podía dar entonces en España, consumió el poco caudal que la dejara mi padre. Lleno yo de entusiasmo por la magistratura, y aborreciendo la carrera militar a que querían destinarme, estudié leyes en la Universidad; pero puedo asegurar a usted que a pesar de eso hubiera salido buen abogado, pues era raro mi talento, sobre todo para ese estudio. Probablemente, señor Fígaro, después de haber sido gran abogado, hubiera vestido una toga, hubiera calentado acaso una silla ministerial, y el Consejo de Castilla me hubiera recogido al fin de mis días en su seno, donde hubiera muerto descansadamente, dejando fama imperecedera. Las circunstancias, sin embargo, me lo impidieron. Había un Napoleón en el mundo, y fue preciso que éste quisiera ser emperador, y emplear a sus hermanos en los mejores tronos de Europa, para que yo no fuese ni buen abogado ni mal ministro.
»Yo tenía sentimientos generosos; mis compañeros tomaron las armas y dejaron el estudiar nuestras leyes para defenderlas, que urgía más. ¿Qué remedio? Dejé, como fray Gerundio, los estudios y me metí a predicador; es decir, me hice militar en obsequio de la patria. En la campaña perdí la carrera, la paciencia y un ojo; y las circunstancias me dejaron tuerto y capitán: sabe el cielo que para ninguna de estas dos cosas servía. Yo, señor Fígaro, era impetuoso y naturalmente inconstante; menos servía, pues, para casado, ni nunca pensara en serlo; pero de resultas del bombardeo de Cádiz murió mi madre, que gozando por sus relaciones de familia de algún favor, hubiera adelantado mi carrera. Otro favor que me hicieron las circunstancias. Víme solo en el mundo, y en ocasión en que una linda aragonesa, hija de un diputado a cortes de Cádiz, recogiéndome y ocultándome en su casa, cubierto de heridas, me salvó la vida por una rara combinación de circunstancias. En mi segunda carrera debiera haber llegado a general según mis servicios, que a otros fajaron haciéndolos muy flacos a la patria; pero era yerno de un diputado: quitáronme las charreteras, envolviéronme en la común desgracia, y las circunstancias me llevaron a Ceuta, adonde bien sabe Dios que yo no quería ir; allí hice la vida de presidiario y de mal casado, que cualquiera de estos dogales por sí solo bastara para acabar con un hombre. Ya ve usted que yo no tenía la culpa. ¿Quién diablos me casó? ¿Quién me hizo militar? ¿Quién me dio opiniones? En presidio no se hace carrera, pero se hace mucho rencor. Sin embargo, salimos de presidio, y como yo era hombre de bien, contúveme; pretendí, pero como no anduve por los cafés, ni peroré, medios que exigían entonces las circunstancias para prosperar, no sólo no me emplearon, sino que me cantaron el trágala. Irriteme: el cielo es testigo que yo no había nacido para periodista; pero las circunstancias me pusieron la pluma en la mano: hice artículos contra aquel gobierno; y como entonces era uno libre para pensar como el que estaba encima, recogí varias estocadas de unos cuantos aficionados, que se andaban haciendo motines por las calles. Esta fue la corona de laurel que dieron las circunstancias a mi carrera literaria. Escapeme, y fui a reunirme con los de la fe: dijéronme allí que las circunstancias no permitían admitir en las filas a un hombre que había sido marido de la hija de un diputado de las cortes de Cádiz, y no me ahorcaron por mucho favor.
«No pudiendo vivir como realista, fuíme a Francia, donde en calidad de liberal me colocaron en un depósito, con seis cuartos al día. Vino por fin la amnistía, señor Fígaro. ¡Eh! Gracias a una reina clemente, ya no hay colores, ya no hay partidos. Ahora me emplearán, digo yo para mí: tengo talento, mis luces son conocidas, soy útil... Pero ¡ay! señor Fígaro, ya no tengo madre, ya no tengo mujer, ya no tengo dinero, ya no tengo amigos; las circunstancias de mi vida me han impedido adquirir relaciones. Si llegara a hacerme visible para el poder, acaso lograría: sus intenciones son las mejores del mundo; mas ¿cómo abrirme paso por entre la nube de porteros y ujieres que parapetan y defienden la llegada a los destinos? Las solicitudes que se presentan solas son papeles mojados. ¡Hay tantos que piden por pedir! ¡Hay tantos que niegan por negar!—Cien memoriales he dado, otras tantas espaldas he visto.—Deje usted; veremos si estas circunstancias se fijan, me dicen los unos.—Espere usted, me responden los otros: hay tantos pretendientes en estas circunstancias.—Pero, señor, replico yo, también es preciso vivir en estas circunstancias. ¿Y no hay circunstancias para los que logran?
«Esta es, señor Fígaro, mi posición: o yo no entiendo las circunstancias, o soy el hombre más desdichado del mundo. El hijo del inglés, el que debía haber sido rico, magistrado, literato, general, hombre ajeno de opiniones, acabará probablemente sus tres carreras distintas en un solo hospital verdadero, merced a las circunstancias; al mismo tiempo que otros que no nacieron para nada, y que han tenido realmente todas las opiniones posibles, anduvieron, andan y andarán siempre levantados en zancos por esas mismas circunstancias.—Eduardo de Priestley, o el hombre de las circunstancias.»
No puedo menos de contestar al señor de Priestley que el daño suyo estuvo, si hemos de hablar vulgarmente, en nacer desgraciado, mal que no tiene remedio: si hemos de raciocinar, en traer siempre trocadas las circunstancias, en no saber que mientras haya hombres la verdadera circunstancia es intrigar; estar bien emparentado; lucir más de lo que se tiene; mentir más de lo que sabe; calumniar al que no puede responder; abusar de la buena fe; escribir en favor, y no en contra del que manda; tener una opinión muy marcada, aunque por dentro se desprecien todas, procurando que esa opinión que se tenga sea siempre la que haya de vencer, y vociferarla en tiempo y lugar oportunos; conocer a los hombres, mirarlos de puertas adentro como instrumentos, y tratarlos como amigos; cultivar la amistad de las bellas, como terreno productivo; casarse a tiempo, y no por honradez; gratitud ni otras ilusiones; no enamorarse sino de dientes afuera, y eso de las cosas que puedan servir...
Pero, santo Dios, gritará un rígido moralista, ¡qué cuadro! ¡Maquiavélicos principios!—Fígaro no dice que sean buenos, señor moralista, pero tampoco Fígaro hizo el mundo como es, ni lo ha de enmendar, ni a variar el corazón humano alcanzarán todas las sentencias posibles. Las circunstancias hacen a los hombres hábiles lo que ellos quieren ser, y pueden con los hombres débiles; los hombres fuertes las hacen a su placer, o tomándolas como vienen, sábenlas convertir en su provecho. ¿Qué son, por consiguiente, las circunstancias? Lo mismo que la fortuna: palabras vacías de sentido con que trata el hombre de descargar en seres ideales la responsabilidad de sus desatinos; las más veces, nada. Casi siempre el talento es todo.
No hay cosa como una Junta, si se trata, sobre todo, de juntarse aquellos a quienes Dios crió. Podrán no hacer nada las gentes en una Junta, podrán no tener nada que hacer tampoco, pero nada es más necesario que una Junta; así que, lo mismo es nacer un partido, pónenle al momento en Junta como lo habían de poner en nodriza, y no bien abre los ojos a la luz se encuentra ya juntado, que no es poca ventaja. La Junta, pues, es el precursor de un partido por lo regular, y esta clase de Juntas andan siempre por esos caminos interceptando, o interceptadas, cuando no están fuera del reino tomando aires, o tomando las de Villadiego, que de todo toman las juntas.
La que en el día llama nuestra atención es la de Castel-o-Branco. Empezaría a anochecer en Castel-o-Branco, y poníase por consiguiente obscuro el horizonte, cuando acertó a pasar por allí un español de éstos sanos de los del siglo pasado, y que poco o nada se curan del gobierno; de éstos que dicen: a mí siempre me han de gobernar, tómelo por donde quiera. A qué iba el español a Castel-o-Branco, eso sería averiguación para más despacio. Basta saber que iba y que llegaba, cuando se halló detenido en medio de su camino por un portugués, que con voz descompuesta y cara de causa perdida:
—Casteçao—le dijo,—¿es vasallo do senhor Emperante Carlos usted? ¿Vien de Castella?
Entendíasele un poco más al castellano de gallego que de achaques de gobiernos, y con voz reposada y tranquilo continente:
—Yo no sé de quién soy vasallo—contestó,—ni me urge saberlo, sino que voy a mis negocios: yo ni pongo rey ni quito rey: quien anda el camino tenga cuidado...
Enfadábase ya el portugués, y era cosa temible. Conocíalo el labriego, y antes que echase la casa por la ventana, si bien allí no había casa ni ventana:
—No se enfade vuestra merced, señor portugués—le dijo,—que yo siempre seré vasallo de quien mande; sabido es que yo y los míos nunca descomponemos partido. ¿Pero quién es mi rey en esta tierra?
—Eu senhor Carlos V.
—Vaya, sea enhorabuena—contestó el castellano,—porque yo por ahí atrás me dejaba reinando a mi señora la reina...
—¡Casteçao!—No se enfade vuestra merced... y de allí a poco entraban ya compadres por el pueblo el portugués de la mala cara y el español de las buenas palabras.
Pocos pasos habrían andado, cuando se esparció la noticia por todo Castel-o-Branco de cómo había llegado un vasallo de Su Majestad Imperial. Es de advertir que como todos los días no tiene Su Majestad Imperial proporción de ver un vasallo suyo, porque andan para él los vasallos por las nubes, decidiose lo que era natural y estaba en el orden de las cosas; y fue, que así como un pueblo de vasallos suele solemnizar la entrada de un rey, así pareció justo que un pueblo de reyes solemnizase la entrada de un vasallo. Echáronse, pues, a vuelo las campanas: con este motivo hubo quien dijo: principio quieren las cosas, y quien añadió: que el reinar no quiere más que empezar. Digo, pues, que se echaron a vuelo las campanas, y el labriego se aturdía; verdad es que el ruido no era para menos.
—¿Qué fiesta es mañana?—preguntaba el buen hombre.
—Festéjase la llegada de vuestra merced, señor casteçao.
—¿Mi llegada? ¡Vea usted qué diferencia! Allá en España nunca festejó nadie mis idas y venidas, y eso que siempre anduve de ceca en meca; ya veo que en este país se ocupan más en cada uno.
En estos y otros propósitos entretenidos llegaron a una casa que tenía una gran muestra, donde en letras gordas decía:
Junta Suprema de Gobierno
de todas las Españas, con sus Indias
No quisiera entrar el labrador; pero hízole fuerza el portugués. Agachó, pues, la cabeza, y hallose de escalón en escalón en una sala grande como un reino, si se tiene presente que allí los reinos son como salas.
Hallábase la tal sala alhajada a la espartana, porque estaba desnuda: en torno yacían los señores de la Junta sentados, pero mal sentados, sea dicho en honor de la verdad. Luces había pocas y mortecinas. Un mal espejo les servía para dos fines; para verse muchos siendo pocos, y consolar de esta manera el ánimo afligido, y para decirse de cuando en cuando unos a otros: «Mírese Su Excelencia en ese espejo.» Porque es de advertir que se daban todos unos a otros dos cosas, a saber: las buenas noches y la excelencia.
Portero no había; verdad es que tampoco había puertas, por ser la casa de estas malas de lugar que, o no las tienen, o las tienen que no cierran. Una mala mesa en medio, y un mal secretario, eran los muebles que componían todo el ajuar.
No sé dónde he leído yo que en cierta tierra de indios el congreso supremo de la tribu se reúne, para deliberar, en grandes cántaros de agua fresca, donde se sumergen desnudos sus individuos, dejando sólo fuera del cántaro la cabeza para deliberar. No se puede negar que existe gran semejanza entre la Junta de Castel-o-Branco y el congreso de los cántaros, y que los carlistas que componen la una y los salvajes que forman el otro, están igualmente frescos.
Dominaba en el testero de la Sala de Juntas el tesorero general del pretendiente, don Matías Jarana, porque en tiempos de apuro el que tiene el dinero es el empleado principal; el cual, si no era gran tesorero era gran canónigo. Dicho esto, me parece excusado detenernos mucho en describirle; estamos seguros de que el inteligente lector se lo habrá figurado ya tal como era. Oprimía a su lado el ministro de Hacienda una mala banqueta, que gemía no tanto por el noble peso que sostenía, como por el mal estado en que se encontraba. Tambaleábase por consiguiente Su Excelencia a cada momento: figurósele al labriego temblor el movimiento oscilante de Su Excelencia; pero está averiguado que era el mal asiento. Flaco, seco, y con cara de contradicción, hacía de notario de reinos don Jorge Ganzúa, que lo había sido de Coria.
Veíase a otra parte de pie, y en actitud de huir a la primera orden, a un cabo del Resguardo, partidario que fue del año 23. Representaba éste al ministro de la Guerra, y llamábase Cuadrado, además de serlo.
Un dependiente del cabildo de Coria y dos personajes más, en calidad de consejeros supremos de la Junta, hacían como que meditaban, por el buen parecer en un rincón de la sala.
Indecible fue la alegría de la Junta Suprema cuando el portugués hubo presentado a nuestro pobre labriego en calidad de vasallo de Su Majestad Imperial.
—Excelentísimos señores—exclamó el señor Tesorero en altas voces,—reconozcamos en ese vasallo el dedo del Señor: ya ha llegado el día del triunfo de Su Majestad Imperial, y ha llegado ya al mismo tiempo un vasallo; todo ha llegado. Opino que en vista de esta novedad deliberemos.
—En cuanto a lo de deliberar—dijo entonces el señor notario,—recuerdo al señor presidente que esto es una Junta.
—No me acordaba—dijo entonces el presidente;—nótese que esta es la primera Junta de que tengo el honor de ser individuo.
—Se conoce—dijo el notario:—y lo apunto en el acta. Hable, pues, si sabe y si tiene de qué el excelentísimo señor ministro de Hacienda.
—Despiértele usted—dijo entonces el presidente al portugués que hacía de ujier,—despiértele usted, pues parece que Su Excelencia duerme.
Llegose el portugués a Su Excelencia que efectivamente dormía, y díjole en su lengua:
—No haga caso Su Excelencia de que está en Junta, que es llegado el momento de hablar.
Soñaba a la sazón Su Excelencia que se le venían encima todos los ejércitos de la reina, y volviendo en sí de su pesadilla con dificultad:
—¿Hablo yo?—dijo;—vamos a ver. Las mejoras, pues, aunque no nos toque el decirlo, las mejoras...
—Al orden, al orden—interrumpió el presidente:—¿qué es eso de mejoras?
—Soñaba que estábamos en España—contestó Su Excelencia turbado.—Perdone la Junta. Por consiguiente hable otro, que yo no estoy para el paso. Mi intermisión por otra parte no urge. Mi ministerio...
—Excelentísimo señor—dijo el presidente,—cierto; pero acaba de llegar...
—¿Ha llegado la hacienda, ha llegado mi ministerio?—preguntó azorado el señor Tallarín, buscando con los ojos por todas partes si llegaría a ver un peso...
—Todavía no, pero.
—¡Ah! pues entonces—repuso el ministro,—repito que no corre prisa;—y volviéndose en la banqueta y hacia el portugués:—Avíseme usted señor don Ambrosio de Castro y Pajares, Almendrugo, Oliveira y Caraballo de Alburquerque y Santarén, en cuanto llegue la hacienda. Dicho esto, volvió Su Excelencia a anudar el roto hilo de su feliz ensueño, donde es fama que soñó que era efectivamente ministro.
—Yo hab... b... blaré—dijo entonces uno de los consejeros supremos que era tartamudo,—yo hablaré, que he s... s... s... ido pro... pr... pr... pro... curador.
—Mejor será que no hable nadie—dijo entonces el notario al oído del presidente,—si ha de hablar el señor...
—Di... di... dice bien el señor not... notario—dijo entonces el consejero sentándose,—p... p... por... porque no acabaríamos nunca...
—Pido la palabra—dijo el que estaba a su lado.
—¿Quién diablos se la ha de dar a Vuestra Excelencia—dijo entonces el presidente amoscado,—si nadie la tiene?
—Recuerdo a Su Excelencia—dijo el notario,—que en el orden del gobierno de Su Majestad Imperial no se puede pedir la palabra, y que es frase mal sonante: o hablar de pronto, o no hablar.
—Si el señor Cuadrado no está para hablar—dijo entonces el presidente,—nos iremos a casa.
—Más estoy para obrar que para hablar—contestó Su Excelencia;—pero fuerza será, pues no hay quien hable. Digo en primer lugar que yo no doy un paso más adelante si no se conviene en presentar mañana a la firma de Su Majestad Imperial un decreto... ¿Eh?
—Adelante.
—Bueno. Y declaro como fiel y obediente vasallo de Su Majestad Imperial el señor Carlos V, por quien derramaré desinteresadamente hasta la primera gota de mi sangre, que no sigo en el partido si Su Majestad no lo firma.
—Mal pudiera oponerse la Junta a tanta generosidad.
—Propongo, pues—continuó el excelentísimo señor cabo, ministro de la Guerra,—el siguiente decreto que traigo para la firma. «Yo, don Carlos V, por la gracia del reverendísimo padre Vaca, y del excelentísimo señor Cuadrado, emperador de, etc.—aquí los reinos todos.—Sin entrar en razones quiero y mando que queden suprimidos los carabineros de costas y fronteras, y se reorganice el antiguo resguardo: quedando todos los fondos a disposición del excelentísimo señor Cuadrado».—Yo el Emperador.—Al ministro de la Guerra Cuadrado. Y por el pronto será del resguardo el señor vasallo que está presente, encargado por ahora, y hasta que haya más, de obedecer las órdenes del gobierno.
—Alto—dijo al llegar aquí el señor Canónigo presidente,—que yo traigo también mi decreto y dice así el borrón, mutatis mutandis.
(No hemos podido haber a las manos ninguna copia de este borrón por más exquisitas diligencias que hemos practicado; pero ya se deja inferir poco más o menos su tenor. ¡Válgame Dios, y qué cosas se pierden en este mundo!)
Anotó el notario en el acta el segundo decreto, y pasó a proponer el siguiente que acababa de redactar como Ministro de Gracia y Justicia, dejando aparte la gracia y la justicia: decía así el borrón:
«Art. 1.º En atención a la tranquilidad con que posee y gobierna Su Majestad Imperial el señor don Carlos V estos sus reinos, todos los que las presentes vieren y entendieren, se entusiasmarán espontáneamente y se llenarán de sincera y voluntaria alegría, pena de la vida, en cuanto llegue a su noticia este decreto: debiendo durar el entusiasmo tres días consecutivos sin intermisión, desde las seis de la mañana en punto, en que empezará, hasta las diez de la noche por lo menos, en que podrá quedarse cada cual sereno.
Art. 2.º No pudiendo concebir la Junta Suprema de Castel-o-Branco el abuso de las luces introducido en estos reinos de algún tiempo a esta parte, suprime y da por nulas todas iluminaciones encendidas y por encender, en atención a que sólo sirven para deslumbrar las más veces a sus amados vasallos, y manda que no se solemnice ninguna victoria, aunque la llegara a lograr algún día casualmente, con esa especie de regocijo, en que nadie se divierte sino los cosecheros de aceite.
Art. 3.º Quedan prohibidas como perjudiciales todas las mejorías hechas, debiendo considerarse nula cualquiera que se hiciese sin querer, pues queriendo no se hará.
Art. 4.º Convencida la Junta de que nada se saca de las escuelas sino ruido, y que se calienten la cabeza los hijos de los amados vasallos del señor don Carlos V, quedan cerradas las que hubiese abiertas: debiendo olvidar cada vecino en el término improrrogable de tres días, contados desde la fecha, lo poco o mucho que supiese, so pena de tenerlo que olvidar donde menos le convenga.
Art. 5.º Siendo de algún modo necesario hacerse con vasallos para ser obedecido de alguien, la Junta Suprema perdona o indulta a todos los españoles que hubiesen obedecido a la Reina Gobernadora, si bien reservándose, para cuando los tenga debajo, el derecho de castigarlos entonces una a una o in sólidum, como mejor le plazca.
Art. 6.º No siendo regular que el Supremo Gobierno se exponga al menor percance, tanto más cuanto que hay en España, según parece, españoles que se hacen matar por su señor Carlos V, sin meterse a averiguar si Su Majestad y sus adláteres pasan como ellos trabajos, y dan su cara al enemigo, o si esperan descansadamente jugando a las bochas o al gobierno, a que se lo den todo hecho a costa de su sangre para agradecérselo después como es costumbre de caballeros pretendientes, es decir, a coces; la Junta Suprema y el Gobierno de Su Majestad Imperial permanecerán en Castel-o-Branco; tanto más cuanto que hay en Portugal muy buenos vinos y otras bagatelas precisas para la sustentación de sus desinteresados individuos; y sólo entrará en España, si entra, a recibir enhorabuenas y dar fajas y bastones a los principales facciosos y cabecillas que para lograrlos pelean desinteresadamente por el señor Carlos V, y bastonazos a los demás.»
—¡Viva, viva!—exclamó al llegar aquí toda la Junta, y es fama que despertó entonces el Ministro de Hacienda, y aun hay quien añade que echó un cigarro a pesar del mal estado de su ministerio.
Temblaba a todo esto el buen labriego, pues ya había caído él en la cuenta de que si todos aquellos señores habían de mandar, y no había otro sino él por allí que obedeciese, era la partida más que desigual. Calculando, pues, que un pueblo donde no había más que la justicia y él, él había de ser forzosamente el ajusticiado, andaba buscando arbitrios para escaparse del poder de la Junta; la cual así pensaba en soltarle, como quien lo consideraba en aquellos momentos un cacho de la apetecida España, que la Providencia tiene guardada felizmente para más altos fines.
Pero Dios que no se olvida nunca de los suyos, aunque ellos se olviden de El, lo había dispuesto de otro modo: no bien se había leído el último renglón del decreto del notario, cuando se oyó en la calle un espantable ruido.
—Esto son tiros—exclamó Cuadrado, que era el único que alguna vez los había oído desde lejos.
—¡Tiros!—dijo el Presidente,—¿a que estamos ganando una batalla sin saber una palabra?...
—No corremos ese riesgo—entró gritando el portugués;—sálvense Vuestras Excelencias, sálvense: aquí quedo yo, que soy portugués y basto para cien casteçaos. Os perdono—dijo entonces volviéndose a los que ya entraban,—os perdono, casteçaos; daos, que no os quiero matar.
Pero ya en esto, diez y nueve robustos contrabandistas habían entrado a dar sus diez y nueve votos en la Junta, y echándose cada uno un argumento a la cara: ¡Viva Isabel II! dijeron. Hacíase cruces el Presidente, escondíase debajo de la banqueta el excelentísimo señor Ministro de Hacienda, tapaba el notario de reinos el acta, no salía el tartamudo de la p... inicial de perdón, y hacían los demás un acto de traición con más miedo del infierno que amor de Dios. El labriego sólo era el que bendecía su estrella, y quien, echando mano de un cordel que para otros usos traía, dispuso a la Junta en forma de traílla; la cual en la misma, y más custodiada que tabaco en rama, por los diez y nueve votos de contrabando que habían levantado la sesión, se entró por los términos de España, a las voces del portugués, que casi desde Castel-o-Branco les gritaba todavía en mal castellano:
—No tenhan miedo Vuestras Excelencias, aunque los aforquen los casteçaos; que yo en acabando de pelear aquí por Su Majestad don Miguel I, que es cosa pronta, he de pasar la raya; y o me llevo allá al emperador Carlos V, o me traigo acá a Castilla.
¿Por qué no ha de tener España su portero, cuando no hay casa medianamente grande que no tenga el suyo? En Francia eran antiguamente los suizos los que se encargaban de esta comisión; en España parece que la toman sobre sí algunos vizcaínos. Y efectivamente, si nadie ha de pasar hasta hablar con el portero, ¿cuándo pasarán los de allende si se han de entender con un vizcaíno? El hecho es, que desde París a Madrid no había antes más inconveniente que vencer que 365 leguas, las landas de Burdeos y el registro de la puerta de Fuencarral. Pero hete aquí que una mañana se levantan unos cuantos alaveses (Dios los perdone) con humor de discurrir, caen en la cuenta de que están en la mitad del camino de París a Madrid, como si dijéramos estorbando, y hete aquí que exclaman:
—Pues qué, ¿no hay más que venir y pasar? Nadie pase sin hablar al portero.
De entonces acá cada alavés de aquéllos es un portero, y Vitoria es un cucurucho tumbado en medio del camino de Francia: todo el que viene entra; pero hacia la parte de acá está el fondo del cucurucho, y fuerza es romperle para pasar.
Pero no ocupemos a nuestros lectores con inútiles digresiones. Amaneció en Vitoria y en Álava uno de los primeros días del corriente, y amanecía poco más o menos como en los demás países del mundo; es decir, que se empezaba a ver claro, digámoslo así, por aquellas provincias, cuando una nubecilla de ligero polvo anunció en la carretera de Francia la precipitada carrera de algún carruaje procedente de la vecina nación. Dos importantes viajeros, francés el uno, español el otro, envuelto éste en su capa, y aquél en su capote, venían dentro. El primero hacía castillos en España, y el segundo los hacía en el aire, porque venían echando cuentas acerca del día y hora en que llegar debían a la villa de Madrid, leal y coronada (sea dicho con permiso del padre Vaca). Llegó el veloz carruaje a las puertas de Vitoria, y una voz estentórea, de estas que salen de un cuerpo bien nutrido, intimó la orden de detener a los ilusos viajeros.
—¡Hola, eh!—dijo la voz,—nadie pase.
—¡Nadie pase!—repitió el español.
—¿Son ladrones?—dijo el francés.
—No, señor—repuso el español asomándose—son de la aduana.
Pero ¿cuál fue su admiración cuando, sacando la cabeza del empolvado carruaje, echó la vista sobre un corpulento religioso, que era el que toda aquella bulla metía? Dudoso todavía el viajero, extendía la vista por el horizonte por ver si descubría alguno del resguardo; pero sólo vio otro padre al lado y otro más allá, y ciento más, repartidos aquí y allí como los árboles en un paseo.
—¡Santo Dios!—exclamó:—¡cochero! este hombre ha equivocado el camino; ¿nos ha traído usted al yermo o a España?
—Señor—dijo el cochero,—si Álava está en España, en España debemos estar.
—Vaya, poca conversación—dijo el padre, cansado ya de admiraciones y asombros:—conmigo es con quien se las ha de ver usted, señor viajero.
—¡Con usted, padre! ¿Y qué puede tener que mandarme Su Reverencia? Mire que yo vengo confesado desde Bayona, y de allá aquí, maldito si tuvimos ocasión de pecar, ni aun venialmente, mi compañero y yo, como no sea pecado viajar por estas tierras.
—Calle—dijo el padre,—y mejor para su alma. En nombre del Padre, y del Hijo...
—¡Ay Dios mío!—exclamó el viajero, erizados los cabellos,—que han creído en este pueblo que traemos los malos y nos conjuran.
—Y del Espíritu Santo—prosiguió el padre;—apéense y hablaremos.
Aquí empezaron a aparecer algunos facciosos y alborotados, con un Carlos V cada uno en el sombrero por escarapela.
Nada entendía a todo esto el francés del diálogo; pero bien presumía que podía ser negocio de puertas. Apeáronse, pues, y no bien hubo visto el francés a los padres interrogadores:
—¡Cáspita!—dijo en su lengua, que no sé cómo lo dijo,—¡y qué uniforme tan incómodo traen en España las gentes del resguardo, y qué sanos están, y qué bien portados!
Nunca hubiera hablado en su lengua el pobre francés.
—¡Contrabando!—clamó el uno—¡contrabando!—clamó el otro; y—¡contrabando!—fue repitiéndose de fila en fila.
Bien como cuando cae una gota de agua en el aceite hirviendo de una sartén puesta a la lumbre, álzase el líquido hervidor, y bulle, y salta, y levanta llama, y chilla, y chisporrotea, y cae en el hogar, y alborota la lumbre, y subleva la ceniza, espelúznase el gato inmediato que descansado junto al rescoldo dormía, quémanse los chicos, y la casa es un infierno; así se alborotó, y quemó, y se espeluznó y chilló la retahíla de aquel resguardo de nueva especie, compuesto de facciosos y de padres, al caer entre ellos la primera palabra francesa del extranjero desdichado.
—Mejor es ahorcarle—decía uno,—y servía el español al francés de truchimán.
—¡Cómo ha de ser mejor!—exclamaba el infeliz.
—Conforme—respondía uno,—veremos.
—¿Qué hemos de ver—clamaba otra voz,—sino que es francés?
Calmose, en fin, la zalagarda; metiéronlos con los equipajes en una casa, y el español creía que soñaba y que luchaba con una de aquellas pesadillas en que uno se figura haber caído en poder de osos, o en el país de los caballos, o Houinhoins, como Gulliver.
Figúrese el lector una sala llena de cofres y maletas, provisiones de comer, barriles de escabeche y botellas, repartidas aquí y allí, como suelen verse en las muestras de las lonjas de ultramarinos. ¡Ya se ve! era la intendencia. Dos monacillos hacían en la antesala, con dos voluntarios facciosos, el servicio que suelen hacer los porteros de estrado en ciertas casas, y un robusto sacristán, que debía ser el portero, de golpe los introdujo. Varios carlistas y padres registraban allí las maletas, que no parecía sino que buscaban pecados por entre los pliegues de las camisas, y otros varios viajeros tan asombrados como los nuestros, se hacían cruces como si vieran al Diablo. Allá en un bufete, un padre, más reverendo que los demás, comenzó a interrogar a los recién llegados.
—¿Quién es usted?—le dijo al francés, y el francés, callado, que no entendía. Pidiósele entonces el pasaporte.
—¡Pues! francés—dijo el padre...—¿Quién ha dado ese pasaporte?
—Su Majestad Luis Felipe, rey de los franceses.
—¿Quién es ese rey? Nosotros no conocemos a la Francia, ni a ese don Luis. Por consiguiente, este papel no vale. Mire usted—añadió entre dientes,—si no habrá algún sacerdote en todo París que pueda dar un pasaporte, y no que nos vienen ahora con papeles mojados! ¿A qué viene usted?
—A estudiar este hermoso país—contestó el francés con aquella afabilidad tan natural en el que está debajo.
—¿A estudiar, eh? Apunte usted, secretario: estas gentes vienen a estudiar: me parece que los enviaremos al tribunal de Logroño...
—¿Qué trae usted en la maleta? Libros... pues... Recherches sur... al sur ¿eh? este Recherches será algún autor de marina: algún herejote. Vayan los libros a la lumbre. ¿Qué más? ¡Ah! una partida de relojes, a ver... London... este será el nombre del autor. ¿Qué es esto?
—Relojes para un amigo relojero que tengo en Madrid.
—De comiso—dijo el padre—y al decir de comiso, cada circunstante cogió un reloj, y metiósele en la faltriquera. Es fama que hubo alguno que adelantó la hora del suyo para que llegase más pronto la del refectorio.
—Pero señor—dijo el francés,—yo no los traía para usted...
—Pues nosotros los tomamos para nosotros.
—¿Está prohibido en España el saber la hora que es?—preguntó el francés al español.
—Calle—dijo el padre—si no quiere que se le exorcice;—y aquí le echó la bendición por si acaso.
Aturdido estaba el francés, y más aturdido el español.
Habíanle entre tanto desvalijado a éste dos de los facciosos que con los padres estaban, hasta del bolsillo, con más de tres mil reales que en él traía.
—¿Y usted, señor de acá?—le preguntaron de allí a poco,—¿qué es? ¿quién es?
—Soy español y me llamo don Juan Fernández.
—Para servir a Dios—dijo el padre.
—Y a Su Majestad la reina nuestra señora—añadió muy complacido y satisfecho el español.
—A la cárcel—gritó una voz;—a la cárcel—gritaron mil.
—Pero, señor, ¿por qué?
—¿No sabe usted señor revolucionario, que aquí no hay más reina que el señor don Carlos V, que felizmente gobierna la monarquía sin oposición ninguna?
—¡Ah! yo no sabía...
—Pues sépalo, y confiéselo, y...
—Sé y confieso, y...—dijo el amedrentado dando diente con diente.
—¿Y qué pasaporte trae? También francés... Repare usted, padre secretario, que estos pasaportes traen la fecha del año 1833. ¡Qué de prisa han vivido estas gentes!
—¿Pues no es el año en que estamos? ¡Pesi a mí?—dijo Fernández, que ya estaba a punto de volverse loco.
—En Vitoria—dijo enfadado el padre, dando un porrazo en la mesa,—estamos en el año 1.º de la cristiandad, y cuidado con pasarme de aquí.
—¡Santo Dios! en el año 1.º de la cristiandad. ¿Conque todavía no hemos nacido ninguno de los que aquí estamos?—exclamó para sí el español.—¡Pues vive Dios que esto va largo!
Aquí se acabó de convencer, así como el francés, de que se había vuelto loco, y lloraba al hombre y andaba pidiendo su juicio a todos los santos del Paraíso.
Tuvieron su club secreto los facciosos y los padres, y decidiéronse por dejar pasar a los viajeros: no dice la historia por qué; pero se susurra que hubo quien dijo que, si bien ellos no reconocían a Luis Felipe, ni le reconocerían jamás, podría ocurrir que quisiera Luis Felipe venir a reconocerlos a ellos, y por quitarse de encima la molestia de esta visita, dijeron que pasasen, mas no con sus pasaportes, que eran nulos evidentemente por las razones dichas.
Díjoles, pues, el que hacía cabeza sin tenerla:
—Supuesto que ustedes van a la revolucionaria villa de Madrid, la cual se ha sublevado contra Álava, vayan en buen hora, y cárguenlo sobre su conciencia: el gobierno de esta gran nación no quiere detener a nadie; pero les daremos pasaportes válidos.
Extendióseles en seguida un pasaporte en la forma siguiente:
Año Primero de la Cristiandad
NOS fray Pedro Jiménez Vaca—Concedo libre y seguro pasaporte a don Juan Fernández, de profesión católico, apostólico y romano, que pasa a la villa revolucionaria de Madrid a diligencias propias: deja asegurada su conducta de catolicismo.
—Yo, además, que soy padre intendente, habilitado por la Junta Suprema de Vitoria, en nombre de Su Majestad el Emperador Carlos V, y el padre administrador de correos que está ahí aguardando el correo de Madrid, para despacharlo a su modo, y el padre capitán del resguardo, y el padre gobierno que está allí durmiendo en aquel rincón, por quitarnos de quebraderos de cabeza con la Francia, quedamos fiadores de la conducta de catolicismo de ustedes; y como no somos capaces de robar a nadie, tome usted, señor Fernández, sus tres mil reales en esas doce onzas de oro, que es la cuenta cabal: y se las dio el padre efectivamente.
Tomó Fernández las doce onzas, y no extrañó que en un país donde cada 1833 años no hacen más que uno, doce onzas hagan tres mil reales.
Dicho esto, y hecha la despedida del padre prior, y del desgobernador gobierno que dormía, llegó la mala de Francia, y en expurgar la pública correspondencia, y en hacernos el favor de leer por nosotros nuestras cartas, quedaba aquella nación poderosa y monástica ocupada a la salida de entrambos viajeros, que hacia Madrid se venían, no acabando de comprender si estaban real y efectivamente en este mundo, o si habían muerto en la última posada sin haberlo echado de ver; que así lo contaron en llegando a la revolucionaria villa de Madrid, añadiendo que por allí nadie pasa sin hablar al portero.
FIN
End of the Project Gutenberg EBook of Fígaro, by Mariano José de Larra
*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FÍGARO ***
***** This file should be named 31541-h.htm or 31541-h.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
http://www.gutenberg.org/3/1/5/4/31541/
Produced by Chuck Greif and the Online Distributed
Proofreading Team at http://www.pgdp.net
Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.
Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties. Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark. Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission. If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research. They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks. Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.
*** START: FULL LICENSE ***
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
http://gutenberg.org/license).
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. "Project Gutenberg" is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works. Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States. If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed. Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work. You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in
a constant state of change. If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work. The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org
1.E.2. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges. If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form. However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that
- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is
owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
has agreed to donate royalties under this paragraph to the
Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments
must be paid within 60 days following each date on which you
prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
returns. Royalty payments should be clearly marked as such and
sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
address specified in Section 4, "Information about donations to
the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
License. You must require such a user to return or
destroy all copies of the works possessed in a physical medium
and discontinue all use of and all access to other copies of
Project Gutenberg-tm works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days
of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg-tm works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark. Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection. Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation. The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund. If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg-tm
Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, are critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at http://www.pglaf.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Its 501(c)(3) letter is posted at
http://pglaf.org/fundraising. Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.
The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations. Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
business@pglaf.org. Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at http://pglaf.org
For additional contact information:
Dr. Gregory B. Newby
Chief Executive and Director
gbnewby@pglaf.org
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation
Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit http://pglaf.org
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations.
To donate, please visit: http://pglaf.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.
Professor Michael S. Hart is the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone. For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.
Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our Web site which has the main PG search facility:
http://www.gutenberg.org
This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.